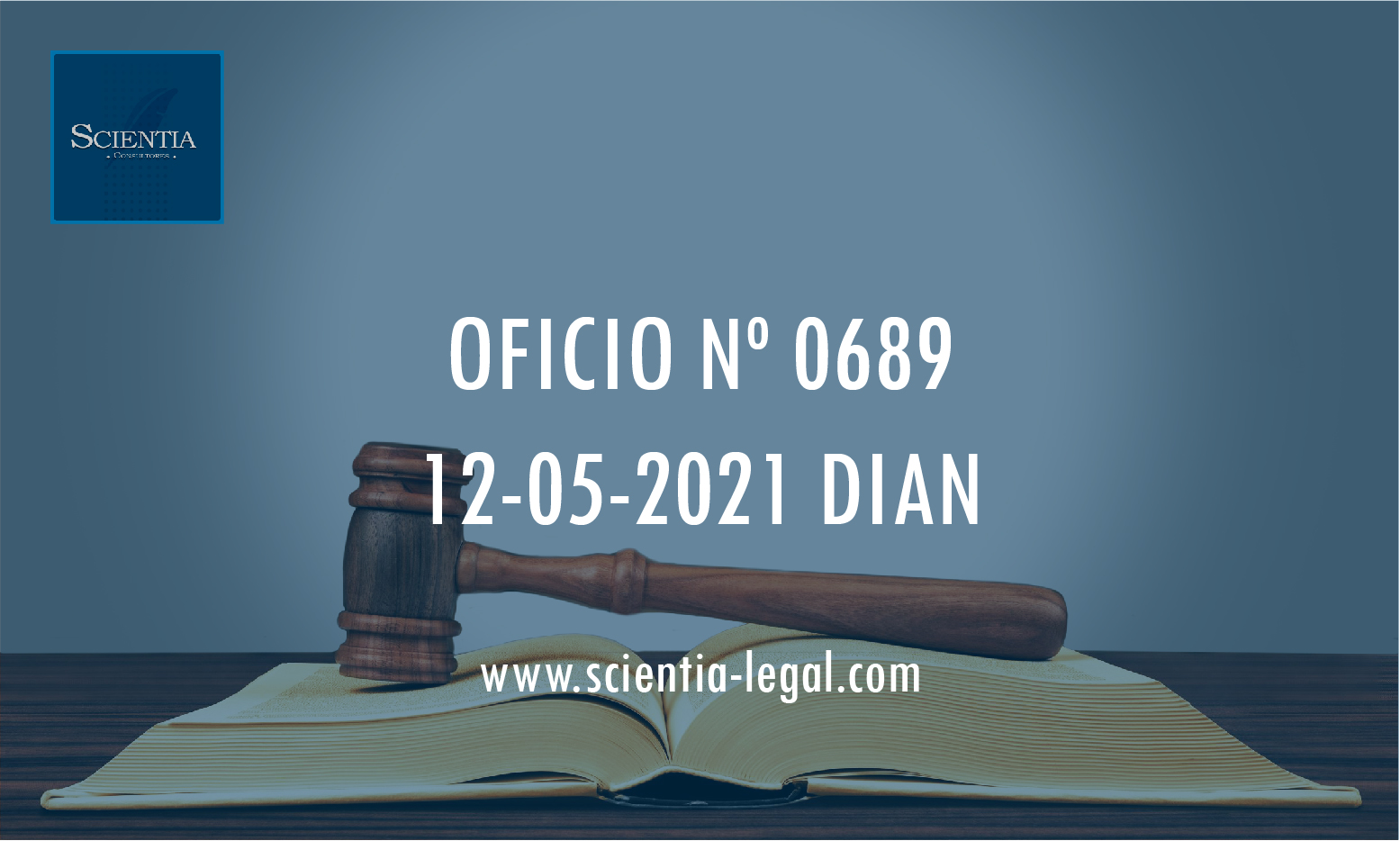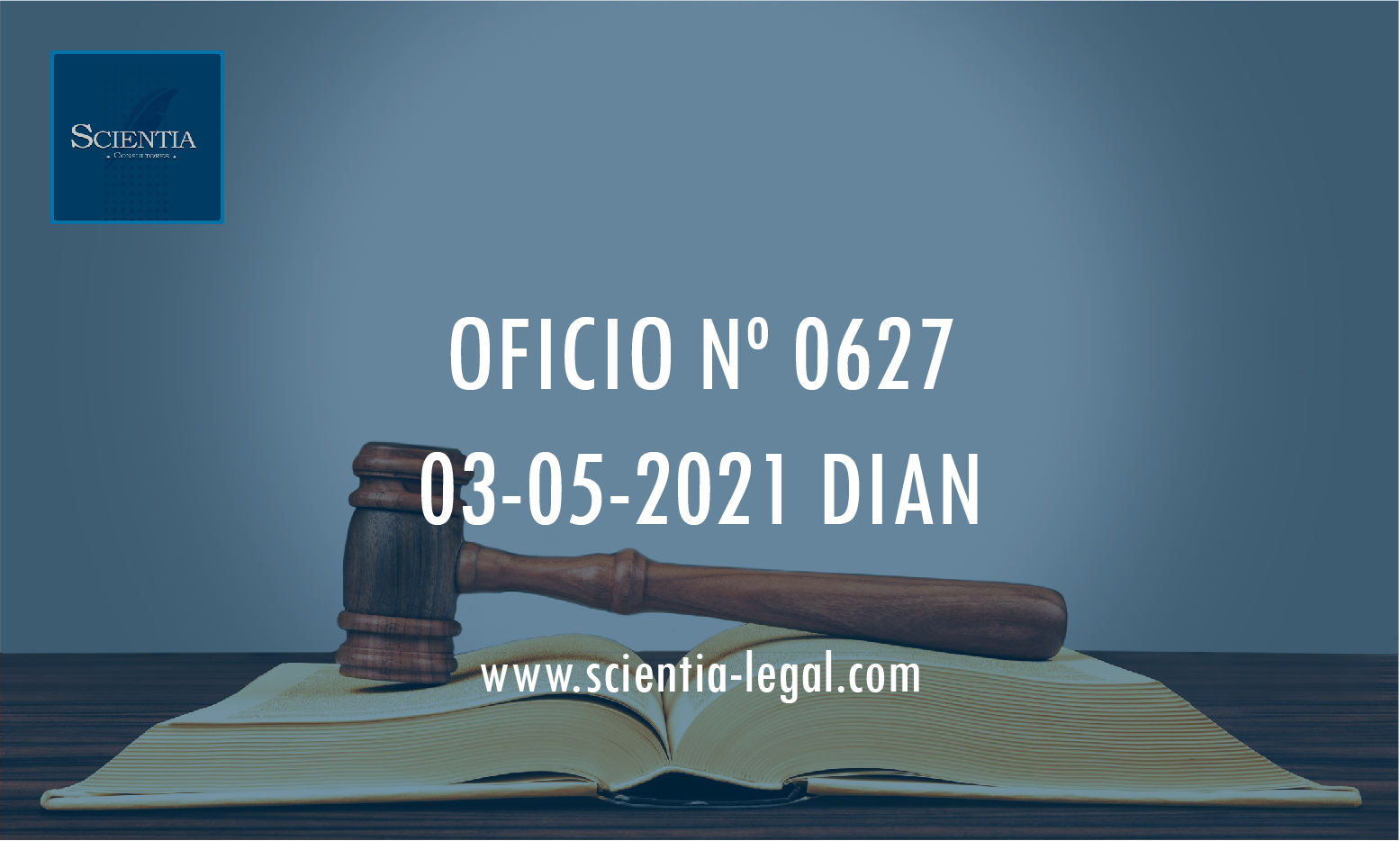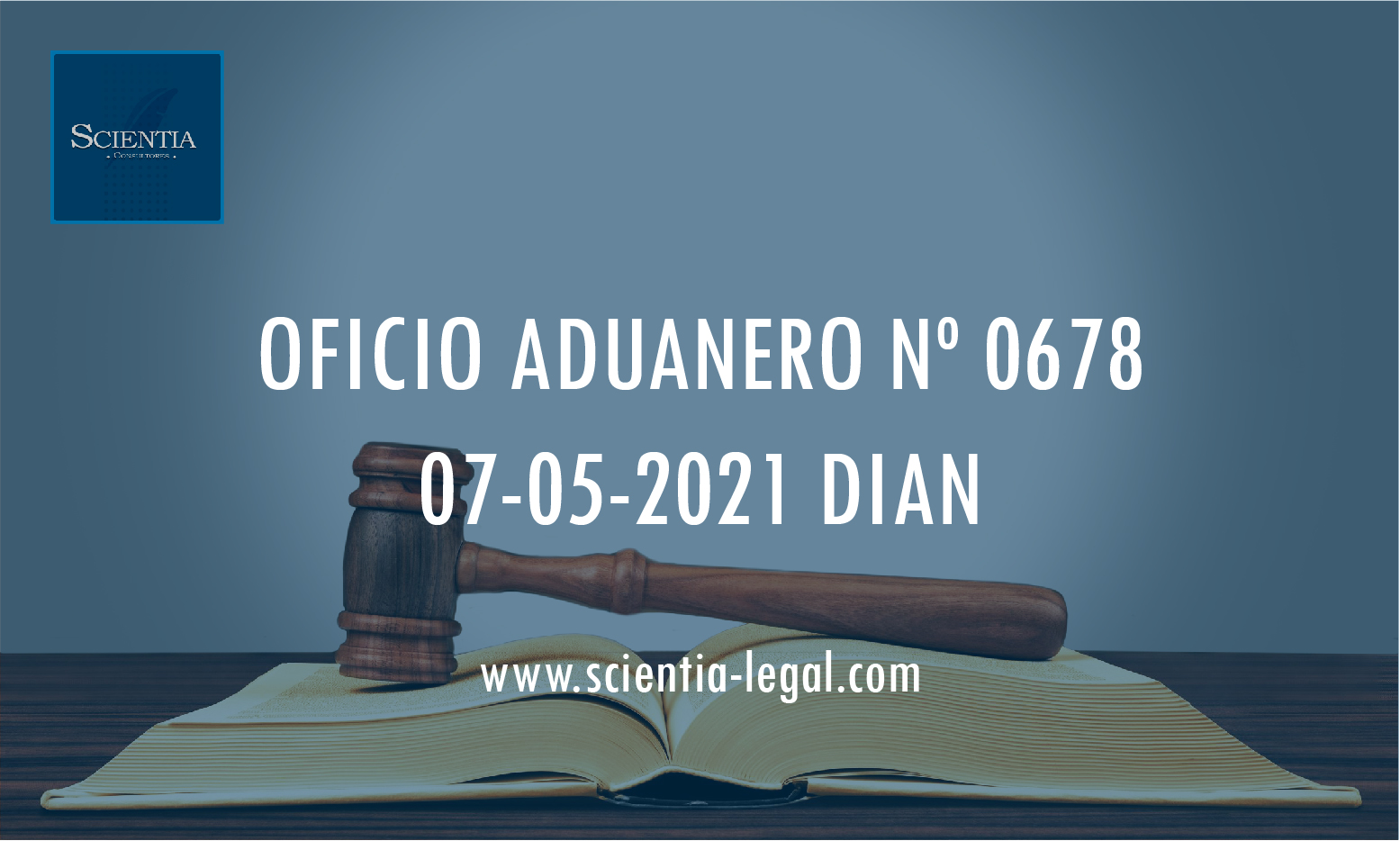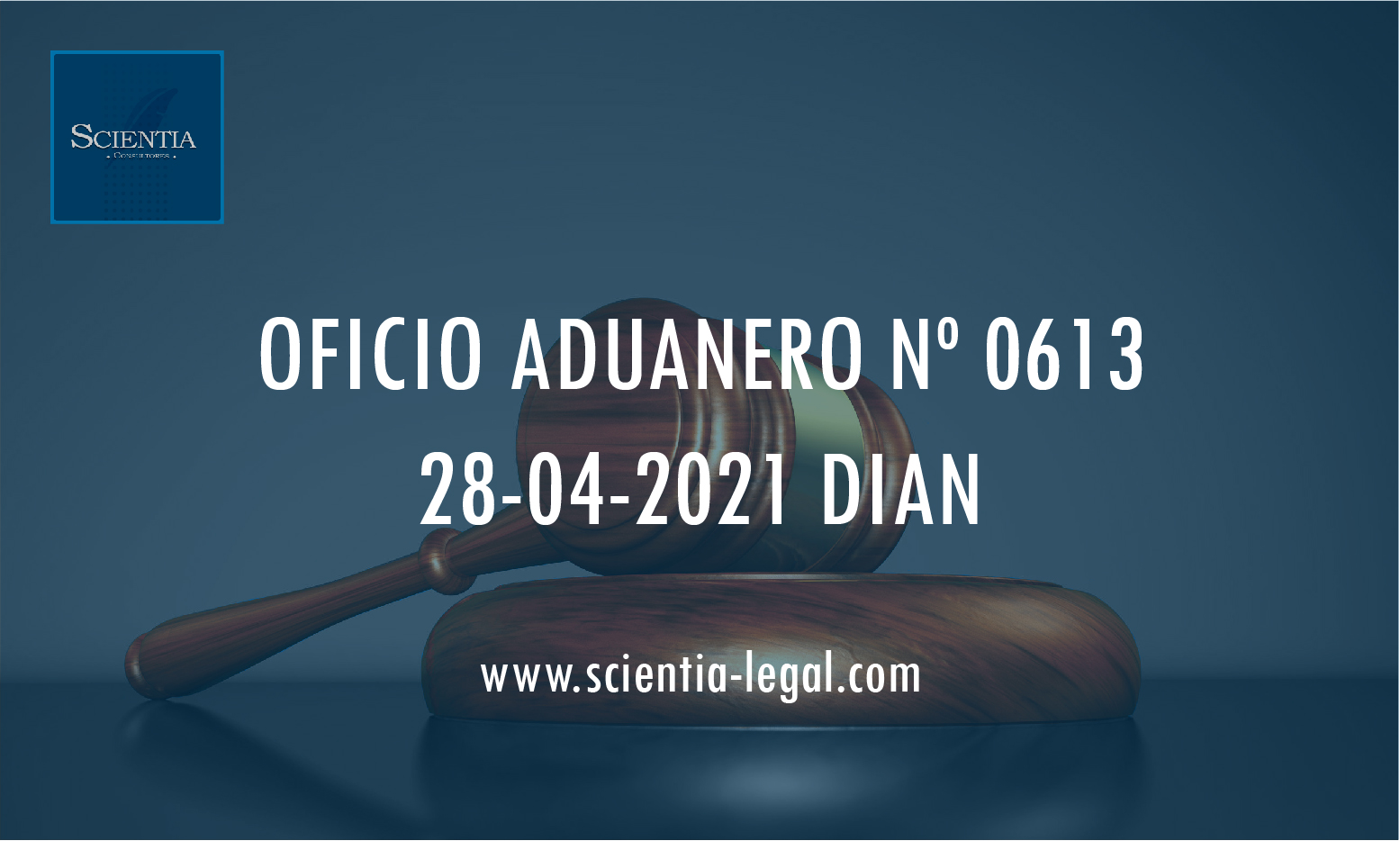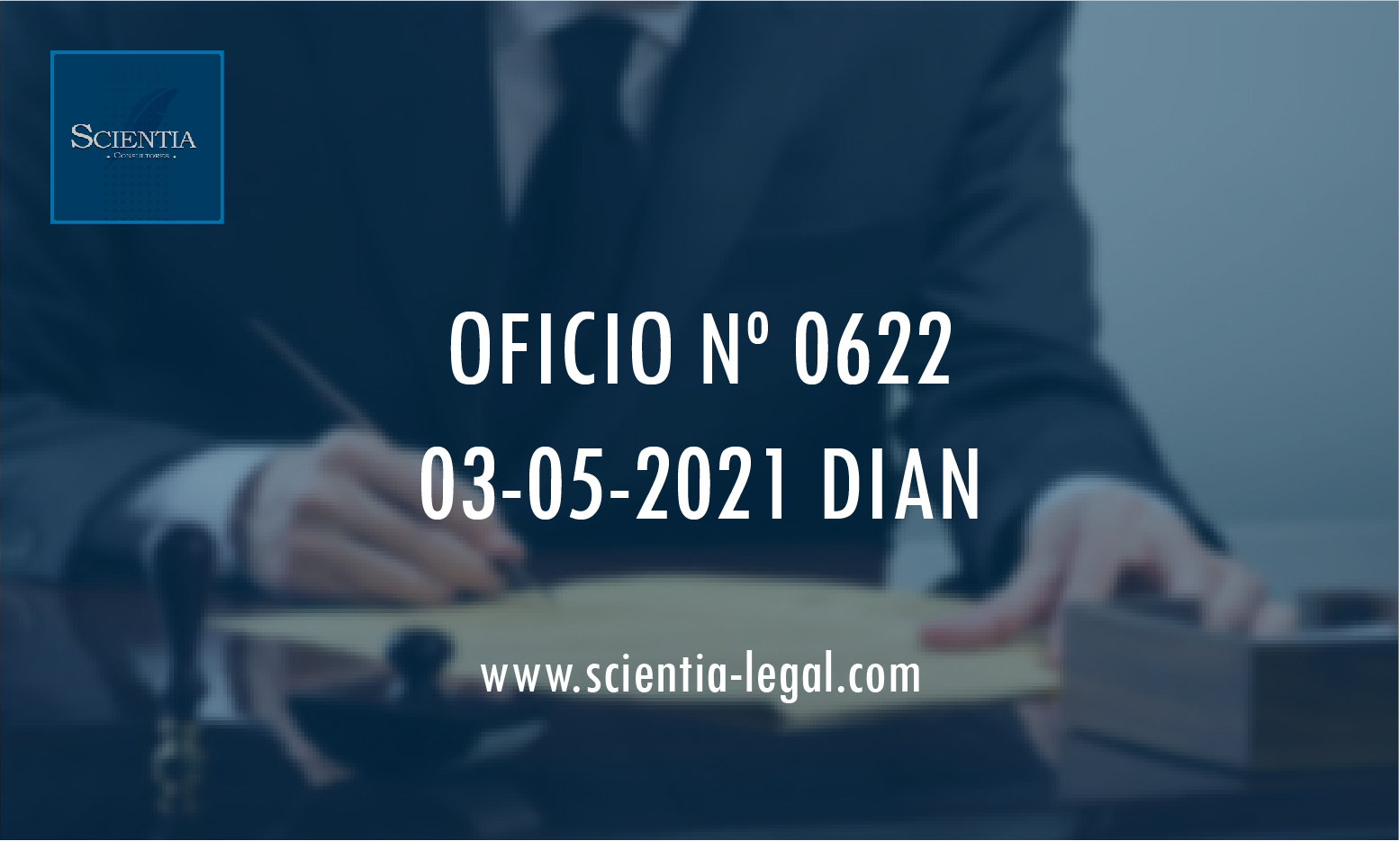Rentas exentas. La DIAN informó que, en el año 2018, “el valor total de las rentas exentas solicitadas por las personas jurídicas ascendió a $11.782 mm”, de los cuales “el 63.5% corresponde a lo registrado por los contribuyentes”. De este subconjunto, el subsector económico de actividades financieras y de seguros y el de construcción, encabezan la lista de mayor uso de las rentas exentas por el último año gravable, “cobijando el 71.0% del valor total de ese año, destacándose el registro de las rentas exentas por los contribuyentes de las actividades económicas de Seguros de vida, Bancos comerciales y Construcción de edificios residenciales”.
Sentencia C-057
11-03-2021
Corte Constitucional
Referencia: Expediente D-13725
Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 92 (parcial) de la Ley 2010 de 2019, “por medio de la cual se adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones”.
Demandantes: Juan Rafael Bravo Arteaga, Juan Carlos Esguerra Portocarrero y Santiago Castro Gómez.
Magistrada ponente: PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA
Bogotá, D.C., once (11) de marzo de dos mil veintiuno (2021).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y de los trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, profiere la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
1. El 19 de marzo de 2020, los ciudadanos Juan Rafael Bravo Arteaga, Juan Carlos Esguerra Portocarrero y Santiago Castro Gómez (en adelante, los demandantes) presentaron acción pública de inconstitucionalidad en contra del artículo 92 (parcial) de la Ley 2010 de 2019, publicada en el Diario Oficial No. 51179 del 27 de diciembre 2019.
2. Mediante auto del 22 de mayo de 2020, se admitió la demanda en relación con unos cargos (infra Num. II, 2) y se inadmitió frente otro. Igualmente, en auto del 17 de junio de 2020, se rechazó el cargo inadmitido y el retiro de la demanda, y se ordenó: (i) fijar en lista el proceso de la referencia; (ii) correr traslado al Procurador General de la Nación; (iii) comunicar el inicio del proceso al Presidente del Congreso, al Presidente de la República y a los ministros del Interior, de Hacienda y Crédito Público y de Transporte y, finalmente, (iv) invitar a participar en este proceso a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), a la Superintendencia Financiera de Colombia, a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), a la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), a la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (ASOBANCARIA), al Instituto Colombiano de Derecho Tributario y a los decanos de las facultades de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, Universidad Externado de Colombia, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad de los Andes, Universidad del Rosario, Universidad de Antioquia, Universidad de Caldas, Universidad del Norte, Universidad Tecnológica del Chocó (UTCH), Universidad Industrial de Santander (UIS) y de la Universidad de Popayán.
3. Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de los procesos de constitucionalidad, la Sala Plena de la Corte Constitucional decide la demanda de la referencia.
II. DEMANDA
1. Norma demandada
4. A continuación, se trascribe la disposición demandada y se resalta, con subrayado y negrilla, el parágrafo que se cuestiona, en los términos propuestos por los accionantes:
“LEY 2010 DE 2019
(diciembre 27)
PODER PÚBLICO – RAMA LEGISLATIVA
Por medio de la cual se adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones.
(…)
CAPÍTULO V
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA PERSONAS JURÍDICAS
(…)
ARTÍCULO 92. Modifíquense el inciso primero y el parágrafo 5 y adiciónese el parágrafo 7, al artículo 240 del Estatuto Tributario, los cuales quedarán así:
Artículo 240. Tarifa general para personas jurídicas. La tarifa general del impuesto sobre la renta aplicable a las sociedades nacionales y sus asimiladas, los establecimientos permanentes de entidades del exterior y las personas jurídicas extranjeras con o sin residencia en el país, obligadas a presentar la declaración anual del impuesto sobre la renta y complementarios, será del treinta y dos por ciento (32%) para el año gravable 2020, treinta y uno por ciento (31%) para el año gravable 2021 y del treinta por ciento (30%) a partir del año gravable 2022.
(…)
PARÁGRAFO 7o. Las instituciones financieras deberán liquidar unos puntos adicionales al impuesto de renta y complementarios durante los siguientes períodos gravables:
1. Para el año gravable 2020, adicionales, de cuatro (4) puntos porcentuales sobre la tarifa general del impuesto, siendo en total del treinta y seis por ciento (36%).
2. Para el año gravable 2021, adicionales, de tres (3) puntos porcentuales sobre la tarifa general del impuesto, siendo en total del treinta y cuatro por ciento (34%).
3. Para el año gravable 2022, adicionales, de tres (3) puntos porcentuales sobre la tarifa general del impuesto, siendo en total del treinta y tres por ciento (33%).
Los puntos adicionales de los que trata el presente parágrafo solo son aplicables a las personas jurídicas que, en el año gravable correspondiente, tengan una renta gravable igual o superior a 120.000 UVT.
La sobretasa de que trata este parágrafo está sujeta, para los tres períodos gravables aplicables, a un anticipo del ciento por ciento (100%) del valor de la misma, calculado sobre la base gravable del impuesto sobre la renta y complementarios sobre la cual el contribuyente liquidó el mencionado impuesto para el año gravable inmediatamente anterior. El anticipo de la sobretasa del impuesto sobre la renta y complementarios deberá pagarse en dos cuotas iguales anuales en los plazos que fije el reglamento.
Con el fin de contribuir al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población, el recaudo por concepto de la sobretasa de que trata este parágrafo se destinará a la financiación de carreteras y vías de la Red Vial Terciaria. El Gobierno nacional determinará las condiciones y la forma de asignación de los recursos recaudados, así como el mecanismo para la ejecución de los mismos.”
2. Cargos de inconstitucionalidad
5. Los actores argumentan que el artículo 92 de la Ley 2010 de 2019, en particular, la adición del parágrafo 7º al artículo 240 del Estatuto Tributario, es contrario a la Constitución. En términos generales, exponen dos cargos de inconstitucionalidad: (i) la infracción del principio de equidad tributaria (arts. 95.9 y 363 de la CP); y (ii) la vulneración del artículo 359 de la Constitución Política, “por cuanto [se] establece una renta de destinación específica”.
6. Cargo por violación del principio de equidad tributaria. Los demandantes sostienen que la norma acusada prevé una diferencia de trato tributario entre las “instituciones financieras” y las demás sociedades. Esta diferencia consiste en que la norma establece una sobre tarifa del impuesto de renta para las instituciones financieras. En su criterio, el trato diferenciado es contrario a la Constitución Política y carece de justificación, principalmente, por dos razones.
7. Por un lado, los demandantes señalan que el principio de equidad tributaria “exige que la tarifa se aplique en función de la capacidad contributiva, la cual se determina por la cuantía de la base gravable y no de la actividad del contribuyente”. En ese sentido, alegan que la norma acusada viola esta directriz, debido a que “la mayor tarifa del impuesto de renta se aplica en función de la actividad desarrollada por determinados contribuyentes y no en razón de su capacidad contributiva, determinada por la cuantía de su renta líquida”.
8. Por otro lado, los accionantes aseguran que la diferencia de trato que establece la norma acusada carece de justificación, a partir de la aplicación de un test estricto de igualdad. Al respecto, indican que el patrón de comparación relevante para valorar las diferencias y similitudes entre las entidades financieras y las demás sociedades es la “producción de utilidades, que es la medida de la capacidad económica”. Frente a la producción de utilidades, sostienen que entre las instituciones financieras y las demás sociedades “son más importantes las semejanzas que las diferencias” y, por lo tanto, debería existir un trato igual. Lo anterior, porque “todas operan en un régimen económico y jurídico igual”, y la circunstancia de que las instituciones financieras tengan una función primordial en la economía del país y estén autorizadas para el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos públicos, no implica que “desarrollen una actividad que per se les genere mayor capacidad de tributación”.
9. Adicionalmente, a partir de la aplicación de un test de razonabilidad, los actores sostienen que las finalidades que la norma acusada persigue, a saber, el “mayor ingreso fiscal” y el “fortalecimiento de las finanzas públicas”, no justifican la diferencia de trato. Admiten que, en virtud del amplio margen de configuración en materia tributaria, es legítimo que el legislador afecte en alguna medida el principio de equidad tributaria con el objeto de perseguir otros fines de política fiscal. Sin embargo, en este caso, el fin empleado por el legislador para lograr un mayor recaudo no es razonable, porque el crecimiento del sector financiero entre los años 2005 y 2019 no demuestra que las instituciones financieras tengan una mayor capacidad contributiva. Por el contrario, en este período las instituciones financieras solo obtuvieron el 16% de las utilidades totales de otras empresas grandes de Colombia. Por lo tanto, concluyen que el medio empleado “no es el que conduce razonablemente al fin buscado”.
10. Cargo por violación del artículo 359 de la Constitución Política. Los actores argumentan que la norma acusada crea una renta nacional de destinación específica que “no corresponde a ninguno de los casos excepcionales en los que el artículo 359 de la Constitución Política las permite”. Sobre esta premisa argumentativa, en la demanda se exponen dos reproches en concreto.
11. Por una parte, los ciudadanos demandantes sostienen que una inversión en la red vial terciaria no es una inversión social. En su criterio, esto es así porque (i) no está destinada a salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable y vivienda; y (ii) tampoco lo está “al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población”. Aseguran que dicha inversión no está destinada a ninguna de las necesidades insatisfechas previstas en los artículos 366 de la Constitución Política y 41 del Decreto 111 del 5 de enero de 1996 (en adelante, el Estatuto Orgánico del Presupuesto o EOP).
12. Los actores señalan que, para los efectos del numeral 2º del artículo 359 de la Constitución Política, la “inversión social” es toda erogación del Estado que “esté destinada a atender las necesidades insatisfechas de los ciudadanos en las materias a las que expresamente se refieren los artículos 366 de la Constitución y 41 del Estatuto Orgánico del Presupuesto”. De acuerdo con estos artículos, agregan, la inversión social es aquella inversión destinada a atender únicamente las siguientes necesidades insatisfechas: “salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, vivienda, y las tendientes al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población”.
13. En ese mismo sentido, los demandantes señalan que no es posible concluir que la inversión en la red vial terciaria es una inversión destinada al “bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población”, porque (i) la Corte Constitucional ha señalado que el “lenguaje amplio del artículo 41 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, cuando se refiere a «las (sic) tendientes al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población», no puede ser especificado en una ley ordinaria, pues la definición de qué es gasto público social está, como se vio, reservada a una ley orgánica”; (ii) el concepto de “inversión social” es de interpretación restrictiva; y (iii) incluso cuando la Corte Constitucional ha utilizado estándares más amplios para la identificación de este concepto, no ha hecho “referencia a la infraestructura vial como parte de aquella”.
14. Por otra parte, los accionantes sostienen que, en cualquier caso, la norma demandada no cumple con los requisitos señalados en la jurisprudencia para que una renta nacional de destinación específica a la inversión social sea constitucionalmente válida. Al respecto, ponen de presente que, para poder destinar una renta nacional a inversión social, es necesario que (i) el legislador “pruebe que las necesidades sociales no pueden razonable y adecuadamente satisfacerse a través del proceso normal de presentación, aprobación y ejecución del presupuesto y de planificación de la acción pública”; y (ii) que la ley establezca métodos para determinar “el número de personas con necesidades insatisfechas, la población y la eficiencia fiscal y administrativa”. Los actores sostienen que la norma demandada no cumple con estos requisitos, porque ni en los antecedentes ni en el texto de la norma se evidencia que se “hayan realizado tales análisis o hayan establecido tales mecanismos de verificación” y, además, los atrasos de la política pública de la red vial terciaria no se explican por la falta de recursos, “sino por la acción o la omisión de los funcionarios encargados de ejecutar dicha política”.
3. Intervenciones
15. Durante el término de fijación en lista, que venció el 15 de septiembre de 2020, intervinieron diferentes autoridades y entidades. Igualmente, dentro de término, se recibió el concepto del Procurador General de la Nación. El sentido de las intervenciones y del concepto del Procurador General de la Nación fue el siguiente:
| Mérito de los cargos |
| Exequibilidad |
Inexequibilidad |
| Procurador General de la Nación |
Instituto Colombiano de Derecho Tributario |
| Universidad Externado de Colombia |
Universidad del Rosario (Observatorio de Hacienda Pública y Derecho Tributario) |
| Departamento Administrativo de la Presidencia de la República |
| Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales |
| Ministerio de Transporte |
| Universidad del Rosario (Grupo de Acciones Públicas) |
16. A continuación, se relacionan las razones propuestas por los intervinientes y el Procurador General de la Nación para defender, de un lado, la exequibilidad de la disposición demandada y, de otro lado, solicitar su inexequibilidad.
3.1. Solicitudes de inexequibilidad
17. El Instituto Colombiano de Derecho Tributario señaló que sí se configura el cargo de transgresión del principio de equidad tributaria, pues “el aparte demandado hace una diferenciación arbitraria en perjuicio de las instituciones financieras. Si bien la norma demandada se limita a las entidades financieras que dentro de un universo de potenciales contribuyentes poseen una renta gravable igual o superior a 120.000 UVT, se evidencia que esta disposición responde a la actividad económica del contribuyente y no a su capacidad contributiva.”. Adicionalmente, expuso que, “al analizar la finalidad del aparte demandado, encuentra el Instituto que no hay una relación entre el medio y el fin de la norma que permita asegurar que es la medida pertinente para aumentar el recaudo tributario”. Por el contrario, agregó, “se hubieran podido adoptar otras medidas que no implicaran una vulneración al principio de equidad, como es el caso de aumentar la tarifa general del impuesto sobre la renta y complementarios o eliminar tratamientos preferenciales”.
18. Por otro lado, en relación con el cargo por violación de la prohibición de establecer una renta nacional con destinación específica (art. 359 CP), indicó que “la destinación específica prevista en el aparte demandado carece de todo fundamento, pues su naturaleza no es la de una renta nacional cedida a las entidades territoriales y tampoco está concebida dentro de las tres excepciones previstas en el artículo 359 de la CP”. De acuerdo con esto, concluyó:
“Ciertamente el numeral 2 del artículo mencionado contempla la inversión social como una de las destinaciones permitidas en la configuración de rentas nacionales. No obstante, la financiación de la Red Vial Terciaria no responde a dicha naturaleza, incluso cuando el Legislador la haya sustentado con «el fin de contribuir al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población (…)».”
19. El Observatorio de Hacienda Pública y Derecho Tributario de la Universidad del Rosario destacó que “la norma introduce un trato diferencial en cuanto a la asunción de la carga tributaria, puesto que crea una sobretasa del impuesto sobre la renta y complementarios cuyo criterio de aplicación es de orden subjetivo, condicionado, posteriormente, a un elemento objetivo”.
20. En relación con la violación del principio de equidad tributaria, afirmó que “[a]ún, cuando prima facie esta sobretasa puede contribuir a las finanzas estatales, la medida no es la adecuada por el hecho de que es arbitraria y además existen otro tipo de medidas que podrían adoptarse respetando la progresividad del sistema tributario y evitando los tratos diferenciales en virtud de asuntos subjetivos – como el objeto social –.”. Al respecto, solicitó tener en cuenta que “el legislador no actuó bajo las condiciones legales y constitucionales establecidas que reconocen el principio de equidad tributaria puesto que impuso una carga tributaria adicional con fundamento en un asunto netamente subjetivo, la calificación como entidad financiera, ignorando que existen otros contribuyentes que efectivamente pueden percibir las mismas utilidades”. Igualmente, alegó que “la imposición tributaria se fundamentó en el potencial crecimiento económico de las entidades financieras, aspecto que escapa del espectro de depuración y determinación de la base gravable del impuesto sobre la renta”.
3.2. Solicitudes de exequibilidad
21. La Universidad Externado de Colombia señaló que no se configuró el cargo por violación del principio de equidad tributaria, debido a lo siguiente:
“[…] es válido que el legislador establezca cargas tributarias mayores a un grupo específico, pues no es una prohibición per se, y dado que existe una motivación suficiente, aunque sea formal, no se demuestra de la existencia de un trato inequitativo inconstitucional”.
22. Para llegar a tal conclusión, la institución educativa puso de presente que la finalidad de la medida “es legítima y no está prohibida por la Constitución, pues corresponde, entre otras, al fortalecimiento de las finanzas públicas (…), esto es, la Ley acusada tiene una finalidad recaudatoria y redistributiva”. Agregó que la norma acusada “es adecuada, lo cual se puede evidenciar a partir del mismo análisis cuantitativo presentado en la exposición de motivos, en la demanda y en hechos notorios, pues la medida adoptada si está dirigida a lograr un mayor recaudo del impuesto, cumple el fin propuesto y resulta un medio adecuado a su realización”.
23. Por otro lado, la Universidad descartó que “la configuración del hecho imponible del impuesto sobre la renta, en su aspecto cuantitativo (particularmente en la tarifa), según la cual las entidades del sector financiero deban pagar una sobretasa[,] constituya un criterio problemático o sospechoso de discriminación que vulnere la Constitución de forma tal que deba ser declarado inexequible pues, entre otras, se atentaría contra el Principio democrático, la separación de poderes y el Estado de Derecho pues el tratamiento tributario diferenciado no es injustificado y las situaciones objeto de la comparación SÍ soportan un trato diferente desde la Constitución en el impuesto analizado”.
24. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y el Ministerio de Transporte presentaron intervención conjunta defendiendo la constitucionalidad de la norma acusada. En criterio de estas autoridades, ninguno de los cargos de la demanda tiene vocación de prosperidad, pues no se vulnera el principio de equidad tributaria y tampoco se desconoce el artículo 359 de la Constitución Política.
25. Frente al primer cargo, señalaron que, “en desarrollo de [la] facultad de configuración en materia tributaria, y conforme a un criterio de razonabilidad y proporcionalidad, el legislador fijó la sobre tarifa al impuesto sobre la renta a cargo de las instituciones financieras con una renta gravable igual o superior a 120.000 UVT, para los años gravables 2020, 2021 y 2022, en observancia del marco constitucional vigente”. Agregaron que “la disposición que establece unos puntos adicionales al impuesto sobre la renta a cargo de las instituciones financieras aprobada en la Ley de Crecimiento Ley 2010 de 2019- no vulnera el principio de equidad en materia tributaria, toda vez que existe una justificación claramente vinculada a la capacidad contributiva que ampara la diferencia en el tratamiento”.
26. Aseguraron que la medida que contiene la norma acusada es razonable. Al respecto, afirmaron que “[e]l fin buscado por el legislador consiste, entre otros, en el «fortalecimiento de las finanzas públicas» como se deduce del título de la Ley 2010 de 2019 y específicamente, en los términos del parágrafo 7 demandado, en «contribuir al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población», al destinar el recaudo por concepto de la sobre tarifa «a la financiación de carreteras y vías de la red vial terciaria»»</em (negrillas propias). En ese mismo sentido, consideraron que “[e]l medio empleado para ello es el aumento temporal -por tres (3) años- de unos puntos adicionales sobre el impuesto de renta y complementarios a cargo de las instituciones financieras, medida que no desconoce la capacidad contributiva de dichas entidades, pues la tarifa efectiva del impuesto sobre la renta del sector financiero es menor que la del promedio de la economía, siendo por lo tanto viable la asignación de unos puntos adicionales en el impuesto sobre la renta para dichas instituciones financieras bajo los postulados del principio de equidad tributaria” (negrillas propias).
27. También precisaron que es clara la relación entre el medio empleado y el fin que se pretende, pues es plausible “imponer una sobre tarifa temporal a las instituciones financieras, generando mayores ingresos para las arcas públicas con un fin específico -inversión social a través de la financiación de carreteras y vías de la red vial terciaria-, sin que ello implique en momento alguno desconocer la verdadera capacidad contributiva de estas entidades o una imposición arbitraria sobre las mismas”.
28. Por otro lado, aseguraron que la norma demandada no vulnera el artículo 359 de la Constitución Política. En términos generales, presentaron dos argumentos: “i) la destinación del recaudo por concepto de la sobretasa para las instituciones financieras de que trata dicho parágrafo, a la financiación de la Red Vial Terciaria, ciertamente se enmarca dentro del concepto de inversión social, como una de las excepciones establecidas en la misma norma superior a la prohibición referida, y ii) tiene plena validez constitucional dada la insuficiencia de recursos presupuestales disponibles para su atención”.
29. El Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario señaló que “se ha entendido que la progresividad del sistema implica que aquellas personas que tienen una capacidad económica más grande que el resto deban soportar una mayor carga tributaria, pues la sobretasa del artículo 92 de la Ley 2010 de 2019 materializa el principio de progresividad, por lo que es un medio adecuado y conducente para alcanzar el fin.”. En primer lugar, señaló que “la sobretasa es una medida necesaria, ya que es adecuada para obtener la finalidad y no lesiona de manera sustancial otros derechos o principios”. En segundo lugar, manifestó que la norma no contiene una medida desproporcionada, pues “la diferencia porcentual entre la tasa y la sobretasa no es tan grande, por lo que los costos de las medidas son inferiores a los beneficios alcanzados”.
30. Por otro lado, señaló que la norma demandada no vulnera el artículo 359 de la Constitución Política, puesto que:
“[…] la inversión en vías terciarias efectivamente está incluida en el concepto de gasto público social, por ser garantía para la satisfacción de muchos derechos fundamentales, además de desarrollar finalidades del Estado de Derecho. Igualmente, es claro que pretende mejorar la calidad de vida de las personas de manera directa, en tanto que permite el mayor acceso a bienes y servicios indispensables para llevar una vida digna, permitiendo la consolidación del modelo de estado social de derecho.”
31. El Procurador General de la Nación indicó:
“[…] el Ministerio Público le solicita a la Corte Constitucional que declare EXEQUIBLES los incisos 1, 2 y 4 del parágrafo 7 del artículo 240 del E.T. en la forma que fueron adicionados por el artículo 92 de la Ley 2010 de 2019, por los cargos analizados.”
32. En opinión del Ministerio Público, “la mayor capacidad contributiva de las entidades financieras no se explica en función de su objeto social, sino en su capacidad de captar recursos del público, lo que les otorga una ventaja adicional (…) que las diferencia de los demás sectores económicos del mercado, por lo que no se desconoce la igualdad y, en consecuencia, la equidad tributaria”.
33. Adicionalmente, señaló que “podría argumentarse que en un contexto de pandemia no se justifica un trato diferenciado a las entidades financieras de cara a imponer el pago de puntos adicionales al impuesto de renta, pues estas entidades vieron disminuidos sus ingresos. Sin embargo, el Ministerio Público considera que hay varios factores que se deben tener en cuenta para evaluar esta postura, pues las entidades financieras tienen capacidad contributiva actual y, además, potencial, lo que justifica el trato establecido por el parágrafo 7 del artículo 92 de la Ley 2010 de 2019”.
34. Finalmente, en relación con el cargo de violación del artículo 359 advirtió:
“[…] las carreteras que se clasifican en la red vial terciaria forman parte del concepto de inversión social expresado y materializado en gasto público social, por disposición legal orgánica en desarrollo del concepto constitucional de inversión social. // Así las cosas, la regulación contenida en el inciso cuarto del parágrafo 7 del artículo 240 del Estatuto Tributario en su forma adicionada por el artículo 92 de la Ley 2010 de 2019, que establece que los puntos adicionales en materia de renta aplicable a las instituciones financieras a la financiación de carreteras y vías de la Red Vial Terciaria, no desconoce la prohibición constitucional de establecer rentas nacionales de destinación específica”.
III. CONSIDERACIONES
1. Competencia
35. De conformidad con el artículo 241.4 de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para ejercer el control de constitucionalidad de los enunciados normativos demandados.
2. Cuestiones previas.
2.1. Inexistencia de la cosa juzgada constitucional.
36. La Corte ha abordado el fenómeno de cosa juzgada constitucional desde dos perspectivas. Por un lado, como una “institución jurídico procesal que tiene su fundamento en el artículo 243 de la Constitución Política”, de la cual se deriva que las sentencias de constitucionalidad son inmutables, vinculantes y definitivas. Por otro lado, como un atributo de dichas providencias que “caracteriza un determinado conjunto de hechos o de normas que han sido objeto de un juicio por parte de un tribunal con competencia para ello y en aplicación de las normas procedimentales y sustantivas pertinentes”.
37. Desde una perspectiva u otra, una vez configurada, de la cosa juzgada constitucional emana una prohibición para el tribunal constitucional de volver a conocer y decidir sobre lo ya resuelto y, para las autoridades, de reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible. Esto último lo establece directamente el artículo 243.2 de la Constitución Política.
38. La cosa juzgada se clasifica en formal y material y estas, a su vez, en absoluta y relativa. Recientemente, en la sentencia C-484 de 2020, citando la C-744 de 2015, la Corte consideró que “[s]e tratará de una cosa juzgada constitucional formal cuando (…) existe una decisión previa del juez constitucional en relación con la misma norma que es llevada posteriormente a su estudio (…), o, cuando se trata de una norma con texto normativo exactamente igual, es decir, formalmente igual. (…) De otra parte, habrá cosa juzgada constitucional material cuando: (…) existen dos disposiciones distintas que, sin embargo, tienen el mismo contenido normativo”. La cosa juzgada absoluta, normalmente asociada al control automático de constitucionalidad, implica que no será posible emprender un nuevo examen constitucional. La cosa juzgada relativa, usualmente asociada con la acción pública de inconstitucionalidad y las objeciones gubernamentales, tiene como consecuencia que la Corte solo se pronuncia respecto de los reproches planteados, por lo que resulta importante distinguir entre los cargos o cuestionamientos concretos de inconstitucionalidad que formulan los ciudadanos o el Gobierno Nacional, según el caso.
39. Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario establecer si se presenta el fenómeno de cosa juzgada frente al primer cargo de la demanda sub examine y en relación con la sentencia C-510 de 2019. Esto, debido a que: (i) el texto de la norma acusada en este proceso es prima facie equivalente al que se demandó anteriormente, esto es, el artículo 80 de la Ley 1943 de 2018; (ii) uno de los tres cargos planteados y admitidos en esa ocasión, es idéntico al que se promueve en la presente demanda; y (iii) el mencionado artículo 80 fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, mediante dicha providencia.
40. Prima facie, se podría decir que hay cosa juzgada constitucional material y relativa en relación con la sentencia C-510 de 2019, primero, porque los textos en ambos casos son equivalentes, desde una perspectiva material, dado que ambos establecen la sobre tarifa que cuestionan los accionantes; y, segundo, debido a que en ambos procesos el reproche de constitucionalidad es idéntico, incluso, se trata de los mismos actores. No obstante, al examinar el mencionado fallo, se concluye lo contrario, pues la declaratoria de inexequibilidad que se dispuso anteriormente se originó en un vicio de procedimiento, por lo que no hubo un análisis material del cargo sobre el principio de equidad tributaria, pese a que este sí había sido admitido formalmente. Al respecto, concluyó la Corte:
“[d]ado que (…) el parágrafo demandado no es compatible con los artículos 346 y 347 superiores y ello es suficiente para declarar su inexequibilidad, la Corte considera que no se hace necesario pronunciarse sobre los demás cargos de la demanda”.
41. Así, ante la inexistencia de cosa juzgada constitucional, la Sala procederá a estudiar la aptitud sustantiva de los cargos de la demanda y, de ser necesario, planteará y resolverá los problemas jurídicos sustantivos (infra num. 3).
2.2. Aptitud de los cargos de inconstitucionalidad
42. En el auto admisorio de la demanda, el despacho sustanciador valora si ésta cumple con los requisitos mínimos de procedibilidad. Sin embargo, tal estudio corresponde a una revisión sumaria, que “no compromete ni define la competencia […] de la Corte, […] en quien reside la función constitucional de decidir de fondo sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos […] (C.P. art. 241-4-5)”.
43. El artículo 2 del Decreto 2067 de 1991 regula el contenido de las demandas en las acciones públicas de inconstitucionalidad. A partir de esta disposición, la jurisprudencia ha considerado necesario que, para producir un pronunciamiento de fondo, la demanda contenga: (i) la delimitación precisa del objeto demandado; (ii) el concepto de violación; (iii) la razón por la cual la Corte es competente para conocer del asunto; y, cuando esto fuere del caso, (iv) el señalamiento del trámite legislativo impuesto para la expedición de la disposición demandada. Asimismo, a partir de la Sentencia C-1052 de 2001, este tribunal ha considerado como exigencias mínimas y generales de los cargos de inconstitucionalidad las de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia.
44. Para la Sala, los dos cargos propuestos son aptos para proferir sentencia.
45. El cargo por violación del principio de equidad tributaria es apto. El cargo es claro en la exposición de los argumentos que lo sustentan, pues señala de manera comprensible y lógica las razones por las cuales se considera que la norma demandada desconoce disposiciones constitucionales. Los actores alegan que la norma acusada discrimina injustificadamente a las instituciones financieras. Igualmente, acusan al legislador de no haber valorado la capacidad contributiva de dichas instituciones, a la hora de fijar la sobre tarifa del impuesto de renta a su cargo, en lo que respecta a los períodos gravables 2020 a 2022.
46. El cargo es cierto, toda vez que se deriva de una interpretación razonable y, al menos, prima facie atribuible a la disposición acusada. Los actores cuestionan que el legislador hubiere establecido unos puntos adicionales a la tarifa del impuesto sobre la renta a cargo de las instituciones financieras, lo cual, efectivamente, dispuso la norma. En este punto, es importante precisar que el cargo por violación del principio de igualdad cumple las exigencias argumentativas específicas, toda vez que los demandantes plantearon el criterio de comparación a partir de las cargas tributarias, alegaron la existencia de un trato desigual para las entidades financieras y aseguraron que dicho trato no tiene justificación constitucional. Al respecto, en la demanda sub examine se lee:
“Por lo tanto, para aplicar el «test de igualdad» de que trata la jurisprudencia citada, es preciso comparar la actividad de las instituciones financieras con la actividad de las otras sociedades mercantiles, con el objeto de establecer sus semejanzas y sus diferencias y, posteriormente, examinar si son más relevantes sus semejanzas que sus diferencias. Tal razonamiento permite concluir si el tratamiento tributario debe ser igual para los sujetos comparados o debe ser más gravoso para unos que para otros. (…)
En síntesis, la circunstancia de que las instituciones financieras estén autorizadas para el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos del público, que es su objeto social, no justifica el establecimiento de tasas adicionales del impuesto de renta a su cargo, pues dicha facultad no está establecida como un privilegio del sector, sino como una función económica que le está encomendada, para obtener la seguridad de los ahorradores e inversionistas, sin detrimento de la disponibilidad de sus recursos y con el fin de encausar tales fondos hacia el desarrollo económico del país, todo lo anterior bajo estricta intervención, regulación y vigilancia del Estado, como se detalló anteriormente.
El «test de la igualdad», de que trata la Corte Constitucional, aplicado al caso que se estudia, demuestra que son más importantes las semejanzas que las diferencias entre las «instituciones financieras» y el resto de las sociedades, razón por la cual no resulta conforme al «test de la igualdad» que aquellas entidades soporten una tarifa del impuesto de renta superior al de éstas”.
47. Igualmente, el primer cargo es específico, pues es concreto, determinado y no se sustenta en afirmaciones vagas, abstractas o globales, así como tampoco en apreciaciones subjetivas de los demandantes. Estos últimos exponen de manera concreta y precisa las razones por las cuales consideran que la referida diferencia de trato sería contraria a la Constitución Política y a la jurisprudencia constitucional, así como también explican las razones por las que entienden que la norma tiene como parámetro la actividad de las instituciones financieras en sí, y no su capacidad contributiva.
48. Adicionalmente, la Corte considera que el cargo es pertinente, porque se basa en razones de carácter constitucional que confrontan la norma acusada y las disposiciones de la Constitución Política que reconocen el principio de equidad tributaria. Por último, habida cuenta de lo dicho en los párrafos precedentes, el cargo es suficiente, pues despierta una duda de constitucionalidad que hace necesaria la intervención del juez constitucional.
49. El segundo cargo es apto. El cargo es claro en cuanto a la argumentación, dado que los demandantes siguen una estructura lógica que permite identificar las premisas sobre las que fundan su solicitud. También lo es debido a que permite derivar el contenido normativo acusado para poder determinar si la disposición cuestionada desconoce la prohibición de establecer rentas nacionales de destinación específica (art. 359 CP).
50. Además, el cargo es cierto, pues el texto de la disposición demandada sí contiene la proposición jurídica que los demandantes consideran contraria a la Constitución Política. Los argumentos que fundamentan la acusación recaen sobre una proposición jurídica real y existente en la que, entre otras cosas, se establece la destinación de los recursos recaudados con ocasión de un tributo, cuya tarifa es diferente para unas personas jurídicas en específico.
51. Asimismo, los argumentos de la demanda se sustentan en afirmaciones concretas y determinadas que obedecen a razones de naturaleza constitucional, por lo cual los argumentos expuestos para sustentar este cargo son pertinentes y específicos. Por un lado, los actores sostienen que la destinación de los recursos recaudados no puede ser entendida como “inversión social”, para los fines del artículo 359.2 de la Constitución Política. Por el otro, ponen de presente que, en todo caso, el legislador incumplió las exigencias jurisprudenciales para establecer rentas de dicha naturaleza, primero, porque no demostró la imposibilidad de satisfacer las necesidades a financiar, por medio de los recursos asignados en el Presupuesto General de la Nación (desde aquí, PGN), y, segundo, debido a que no hizo explícitos en el texto de la norma los métodos para determinar las personas cuyas necesidades se pretenden satisfacer.
52. Finalmente, habida cuenta de lo dicho previamente, el cargo es suficiente, pues despierta una duda sobre la constitucionalidad de la norma que se acusa.
53. En suma, dado que los dos cargos se fundan en una interpretación razonable y atribuible al texto demandado y, además, plantean un problema de constitucionalidad por el presunto desconocimiento del principio de equidad tributaria y de la prohibición de establecer rentas nacionales de destinación específica, la Sala encuentra satisfechas las exigencias de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia.
54. Sin perjuicio de lo anterior, en relación con el cargo segundo, la Sala no se pronunciará sobre los argumentos relacionados con “los atrasos en la política pública” para la gestión de la red vial terciaria, específicamente, sobre el alegato de que el déficit de dicha política se debe a las omisiones y malas prácticas contractuales de los funcionarios públicos encargados de la ejecución de los recursos del erario. Tales alegatos dan lugar a una discusión ajena al control de constitucionalidad. Este tribunal no tiene competencia para analizar asuntos como este:
“[…] la norma demandada señala que el Gobierno Nacional determinará las condiciones y la forma de asignación de los recursos recaudados, así como el mecanismo para su ejecución. Esto no solo es contrario a la Ley Orgánica del Presupuesto y a la Constitución, sino que, como se sigue del análisis que atrás se hizo, lleva necesariamente a cuestionar (i) a qué serán realmente dirigidos estos recursos y (ii) cómo determinará el Gobierno Nacional su asignación. Estas preguntas son especialmente relevantes si se tienen en consideración otros casos en los que se ha dejado en manos del Gobierno la determinación libre de cómo se deben usarlos recursos públicos.”
55. En los mismos términos, un argumento como el siguiente no constituye un auténtico cargo de constitucionalidad: “[s]i los recursos a los que hace referencia la norma demandada ya no van a tener la destinación que la norma les señaló, mantener la sobre tarifa de impuesto carecería de justificación y de sustento.”. Los anteriores asuntos, no pueden ser valorados en la presente providencia, debido la falta de certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia en la argumentación, la cual se ve reflejada en la subjetividad de tales apreciaciones.
56. En consecuencia, se planteará y resolverá el problema jurídico, de acuerdo con la delimitación de los cargos contenida en las consideraciones que anteceden.
3. Problema jurídico y metodología de la decisión
57. En atención a los cargos propuestos, corresponde a la Corte Constitucional determinar si el parágrafo 7º del artículo 240 del Estatuto Tributario, adicionado por la norma acusada, vulnera los artículos 95.9, 359 y 363 de la Constitución Política, normas a las que se adscriben el principio de equidad tributaria y la prohibición de establecer rentas nacionales con destinación específica.
58. Para responder esta pregunta, la Corte determinará el alcance y las finalidades de los principios de igualdad y de equidad tributaria y, con fundamento en esto, definirá si la norma acusada vulnera dichos principios (infra num. 4). Por otro lado, la Sala precisará el alcance de la prohibición que contiene el artículo 359 de la Constitución Política, así como también el de las excepciones que la misma norma contempla, y, con base en lo anterior, examinará la constitucionalidad de las disposiciones demandadas (infra num. 5).
4. La norma acusada no vulnera los principios de igualdad y equidad tributaria
59. Los ciudadanos demandantes consideran que, al expedir la norma acusada, el legislador vulneró el principio de equidad tributaria, dada la diferencia de trato entre las “instituciones financieras” y las demás sociedades comerciales. Por un lado, sostienen que dicho trato diferencial carece de justificación constitucional. Por el otro, que la sobre tarifa cuestionada se fijó teniendo como parámetro la actividad de las instituciones gravadas y al margen de su capacidad contributiva. Con fundamento en esto, aseguraron que el parágrafo acusado comporta la violación del principio constitucional de igualdad.
60. El artículo 13 de la Constitución Política reconoce el principio de igualdad y, particularmente, su inciso 1º dispone que todas las personas “recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos libertades y oportunidades”. Igualmente, prohíbe la discriminación “por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”. El inciso 2º ibídem prescribe que el Estado debe promover las condiciones para que “la igualdad sea real y efectiva”. Por último, el inciso 3º ejusdem prevé que el Estado protegerá especialmente a “aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta”.
61. El principio de igualdad tiene dos dimensiones: formal y material. En la primera (art. 13.1 CP), el principio de igualdad implica que el Estado debe otorgar a los individuos un trato igual “ante la ley” y “en la ley”. Esto implica que la ley debe ser aplicada “de forma universal, para todos los destinatarios de la clase cobijada por la norma, en presencia del respectivo supuesto de hecho”. En la dimensión formal del principio de igualdad se inscribe la prohibición de discriminación “basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política”. En la segunda (art. 13.2 y 13.3 CP), el principio de igualdad obliga al Estado a promover las condiciones necesarias para que la igualdad sea real y efectiva. A la luz de la dimensión material, el Estado debe implementar políticas “destinadas a beneficiar a grupos discriminados o marginados de manera sistemática o histórica, a través de prestaciones concretas o cambios en el diseño institucional (acciones afirmativas)”. En estos términos, el principio de igualdad exige que los derechos, los privilegios, los deberes y las cargas, se distribuyan de manera justa y equitativa entre los individuos.
62. La igualdad es un concepto de “carácter relacional”. Esto significa que su aplicación siempre “presupone una comparación entre personas, grupos de personas” o supuestos, a partir de un determinado criterio de comparación. Las situaciones de igualdad o desigualdad entre las personas o los supuestos “no son nunca absolutas sino siempre parciales, esto es, desigualdades o igualdades desde cierto punto de vista”. De esta forma, el principio de igualdad no exige que el legislador otorgue un trato “mecánico y matemáticamente” paritario a los individuos y cree “una multiplicidad de regímenes jurídicos atendiendo todas las diferencias”. Por el contrario, el legislador está facultado para “simplificar las relaciones sociales” y ordenar “de manera similar situaciones de hecho diferentes” siempre que las diferenciaciones que imponga con fundamento en un determinado criterio de comparación sean razonables en atención a la finalidad que la norma persigue.
63. Del principio de igualdad se derivan cuatro mandatos: (i) un mandato de trato idéntico a destinatarios que “se encuentren en circunstancias idénticas”; (ii) un mandato de trato diferente a destinatarios “cuyas situaciones no comparten ningún elemento en común”; (iii) un mandato de trato similar a destinatarios “cuyas situaciones presenten similitudes y diferencias, pero las similitudes sean más relevantes a pesar de las diferencias”; y (iv) un mandato de trato diferenciado a destinatarios que “se encuentren también en una posición en parte similar y en parte diversa, pero en cuyo caso las diferencias sean más relevantes que las similitudes”.
64. Tales mandatos son exigibles a las normas que imponen deberes y cargas públicas. En efecto, el Estado, “en ejercicio de legítimas funciones, debe distribuir igualitaria o equitativamente las cargas derivadas de sus decisiones normativas o sus actuaciones”. El principio de igualdad en las cargas públicas se deriva de los artículos 1, 13 y 95 de la Constitución Política. La jurisprudencia constitucional ha señalado que, por virtud de este principio, en la configuración del sistema tributario, el legislador debe abstenerse de imponer cargas o beneficios fiscales injustificados. No obstante, también ha señalado que, dada la necesidad de garantizar el funcionamiento del aparato estatal, los artículos 150.12 y 338 de la Constitución Política conceden al legislador amplia facultad para establecer, modificar o derogar los tributos y, correlativamente, fijar sus sujetos pasivos y activos, los hechos, las bases gravables y las tarifas. Incluso, en la sentencia C-665 de 2014, la Corte consideró que dicha facultad configurativa es “bastante amplia y discrecional”, al grado que entrañaría “la más amplia discrecionalidad” que otorga al Congreso de la República “poder suficiente”.
65. Con todo, la misma Carta Política establece límites al ejercicio de dicha facultad. Este tribunal encontró en los principios del sistema tributario el límite para el ejercicio de la facultad impositiva: por un lado, aquellos que se refieren a los tributos individualmente considerados, esto es, los principios de legalidad, certeza e irretroactividad (artículo 338 CP); y, por el otro, los atinentes a la determinación general de los tributos, es decir, los principios de equidad, eficiencia y progresividad (artículos 95.9 y 363 CP). Adicionalmente, en algunos casos la Corte ha considerado que el principio de razonabilidad y el respeto por los derechos fundamentales, particularmente, del derecho-principio a la igualdad, también se erigen como limitantes a la “bastante amplia y discrecional” potestad del Congreso de la República.
66. Según el alcance que le ha dado la jurisprudencia constitucional, el principio de equidad constituye una manifestación de la igualdad en el campo impositivo, pese a lo cual no puede ser entendido como un deber formal que impone que “todos los contribuyentes paguen necesariamente los impuestos, tasas y contribuciones con los mismos porcentajes y bajo un criterio rígidamente matemático que mida a todos con el mismo rasero”. Tampoco es posible pretender “una igualdad absoluta de los efectos que una disposición legal tenga en cada uno de quienes se ven afectados por los efectos por ella generados”. Entonces, este principio no se concreta en el “señalamiento de reglas uniformes que cobijen todas las situaciones bajo disposiciones idénticas”, pues no supone la paridad entre todos los contribuyentes, y tampoco la “igualdad absoluta de los efectos que una disposición legal tenga en cada uno de quienes se ven afectados por los efectos por ella generados”.
67. Lo que el principio de equidad exige es que, en la determinación de los tributos, el legislador deba considerar la capacidad económica de los obligados, con el objeto de evitar que haya cargas excesivas o beneficios exagerados. Para esto, es necesario tener en cuenta la situación del contribuyente y su capacidad de pago, en relación con lo cual adquieren connotación las nociones de equidad horizontal y equidad vertical. La primera impone que “los tributos han de gravar de igual manera a quienes tienen la misma capacidad de pago”; mientras que la segunda, que se identifica con el mandato de progresividad de los tributos, ordena “distribuir la carga tributaria de forma que quienes tienen mayor capacidad económica soporten una mayor proporción de gravamen”.
68. En reciente decisión, la Corte precisó que “(i) la equidad horizontal, según la cual el sistema tributario debe tratar de idéntica manera a las personas que, antes de tributar, gozan de la misma capacidad económica, de modo tal que queden situadas en el mismo nivel después de pagar sus contribuciones; y (ii) la equidad vertical, identificada con la exigencia de progresividad, que ordena distribuir la carga tributaria de manera tal que quienes tienen mayor capacidad económica soporten una mayor cuota de impuesto”. En otras palabras, mientras la equidad horizontal se funda en la comparación entre capacidades económicas de los sujetos pasivos del tributo”, la equidad vertical se refiere a que el mayor peso, en cuanto al deber de contribuir al financiamiento de los gastos de funcionamiento e inversión del Estado, debe recaer sobre aquellos contribuyentes que tienen mayor capacidad económica, lo que supone que este tipo de equidad “deliberadamente comporta un trato diferenciado[,] pero no inequitativo ni injusto”.
69. La Corte Constitucional ha indicado que el principio de equidad tributaria en su dimensión horizontal es una clara manifestación del principio igualdad en las cargas públicas. Lo anterior, en tanto dicho principio (i) “es eminentemente relacional y se funda en la comparación entre capacidades económicas de los sujetos pasivos del tributo”; y (ii) exige que, en la “formulación singular de las normas impositivas, [el legislador] respete en la mayor medida posible” los mandatos que derivan del principio de igualdad y se abstenga de imponer cargas o beneficios tributarios irrazonables y desproporcionados fundados en criterios infra-inclusivos o supra-inclusivos.
70. El juicio integrado de igualdad es la metodología que la jurisprudencia constitucional ha diseñado y aplicado para valorar la constitucionalidad de normas que (i) “plantean una aparente violación al principio de igualdad”, y (ii) afectan prima facie el principio de equidad tributaria en su dimensión horizontal. Este juicio fue originalmente formulado por la Corte Constitucional en la sentencia C-093 de 2001 con el objetivo de combinar las ventajas analíticas del “juicio de proporcionalidad europeo con los niveles de escrutinio norteamericano”. Desde entonces, la Corte ha aplicado esta metodología de manera reiterada y pacífica.
71. En la sentencia C-345 de 2019, la Corte Constitucional unificó su jurisprudencia en relación con la estructura metodológica de este juicio. Al respecto, señaló que el juicio integrado de igualdad implica, en primer lugar, verificar la existencia de una afectación prima facie al principio de igualdad. Posteriormente, el juez constitucional debe determinar si dicha afectación prima facie se encuentra constitucionalmente justificada, para lo cual debe: (i) definir la intensidad del juicio a partir de la escala triádica: débil, intermedia o estricta, y (ii) analizar la proporcionalidad de la medida a la luz del juicio de proporcionalidad.
72. El juez constitucional debe verificar que la norma afecte una posición jurídica adscrita prima facie al principio de igualdad. Para esto, el juez debe (i) identificar cuál es el criterio de comparación “patrón de igualdad o tertium comparationis” y (ii) determinar si, a la luz de dicho criterio de comparación, los sujetos y situaciones son comparables desde la perspectiva fáctica y jurídica. En términos generales, existe una afectación prima facie al principio de igualdad si la norma objeto de control es infra-inclusiva o supra-inclusiva y, en ese sentido, prevé una carga o beneficio diferenciado entre sujetos comparables.
73. El juez constitucional debe definir la intensidad del juicio, en atención a tres niveles: débil, intermedia, o estricta. La intensidad del juicio se determina a partir del grado de margen de configuración que la Constitución Política reconoce al legislador y a la administración. La jurisprudencia constitucional ha precisado que, para definir dicho grado de margen de configuración, el juez debe tener en cuenta los siguientes criterios orientadores: (i) la materia regulada, (ii) los principios constitucionales o derechos fundamentales comprometidos y (iii) los grupos de personas perjudicados o beneficiados con la medida sometida a escrutinio.
74. El juez constitucional debe determinar si la carga o beneficio diferenciado es proporcionada a partir de la aplicación del juicio de proporcionalidad. En estos términos, el juez debe valorar si esta cumple con las exigencias de los subprincipios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. El contenido de cada uno de estos subprincipios varía en atención a la intensidad del escrutinio, habida cuenta de que, en el juicio integrado, “se les cualifica de conformidad con el nivel de intensidad”. A su vez, en la sentencia C-345 de 2019, la Corte precisó que “la proporcionalidad en sentido estricto debe estudiarse por el juez constitucional con algunos matices, por regla general, tanto en el juicio intermedio como en el estricto, mas no en el débil, de manera que se sigan los pasos del test europeo, que incluye la proporcionalidad en sentido estricto, así como la lógica de las intensidades del juicio estadounidense”.
4.1. Alcance de la disposición acusada
75. El impuesto sobre la renta está regulado en el Libro Primero del Decreto 624 de 1989, por el cual se adopta el Estatuto Tributario (arts. 5 a 364.6). En ejercicio de la facultad de configuración en materia tributaria, el Congreso de la República ha introducido diversas modificaciones a dicho tributo. Este impuesto: “(i) grava los recursos susceptibles de producir incremento neto del patrimonio; (ii) su recaudo ingresa directamente al presupuesto de la Nación; (iii) los sujetos pasivos de este gravamen son tanto personas naturales como jurídicas, quienes no están exonerados del pago de aportes parafiscales[42]; (…) (iv) está regulado por el Estatuto Tributario y sus normas complementarias [y (iv) es] un tributo directo y obligatorio para el comerciante persona natural o jurídica, consistente en entregarle al Estado un porcentaje de sus utilidades fiscales obtenidas durante un período gravable, con el fin de coadyuvar a sufragar las cargas públicas”.
76. El artículo 240 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 92 de la Ley 2010 de 2019, regula la tarifa general del impuesto sobre la renta para las personas jurídicas. Según lo que establece la referida normativa, dicha tarifa es “del treinta y dos por ciento (32%) para el año gravable 2020, treinta y uno por ciento (31%) para el año gravable 2021 y del treinta por ciento (30%) a partir del año gravable 2022”.
77. Ahora bien, el parágrafo acusado establece una sobre tarifa para las entidades financieras. Estas entidades tendrán que liquidar unos puntos adicionales al impuesto sobre la renta, durante los siguientes períodos gravables: “1. Para el año gravable 2020, adicionales, de cuatro (4) puntos porcentuales sobre la tarifa general del impuesto, siendo en total del treinta y seis por ciento (36%); 2. Para el año gravable 2021, adicionales, de tres (3) puntos porcentuales sobre la tarifa general del impuesto, siendo en total del treinta y cuatro por ciento (34%); y 3. Para el año gravable 2022, adicionales, de tres (3) puntos porcentuales sobre la tarifa general del impuesto, siendo en total del treinta y tres por ciento (33%)”. Con todo, tales puntos “solo son aplicables a las personas jurídicas que, en el año gravable correspondiente, tengan una renta gravable igual o superior a 120.000 UVT”. La sobretarifa está sujeta a un anticipo del 100%, para los tres períodos gravables mencionados.
4.2. Verificación de la afectación prima facie del principio de igualdad
78. La Sala identificará quiénes son los sujetos objeto de comparación y cuál es el criterio de comparación o tertium comparationis. Luego, determinará si, a la luz de dicho criterio de comparación, los sujetos y situaciones son comparables desde la perspectiva fáctica y jurídica. El ejercicio argumentativo consiste en determinar si deben ser tratadas de la misma forma dos situaciones similares, desde un punto de vista que sea relevante y de acuerdo con la finalidad perseguida por la norma analizada. No se busca, pues, establecer cuáles son las diferencias y similitudes entre las dos situaciones, pues, de ser así, se estaría vaciando de contenido el test de igualdad, ya que, desde un punto de vista ontológico, todos los sujetos, situaciones y cosas se pueden describir con diferencias y similitudes.
79. Los sujetos objeto de comparación son las entidades financieras que tengan una renta gravable igual o superior a 120.000 UVT y las “demás sociedades”. Los accionantes consideran que estas se encuentran en una misma situación de hecho frente al ordenamiento jurídico y, por ende, deberían quedar sujetas a las mismas reglas tributarias. En ese sentido, entienden que una carga impuesta solo a las entidades financieras las coloca en una posición de desventaja contraria a la Constitución Política, máxime cuando la carga tributaria se fijó teniendo como referente la actividad económica y no la capacidad tributaria de estas últimas. Así, el criterio de comparación para este caso es la capacidad tributaria de unas y otras.
80. Previo a llevar a cabo la primera fase del test integrado de igualdad, con miras a agotar el debate jurídico propuesto en la demanda de la referencia, la Sala definirá si la sobretarifa acusada se fijó teniendo en cuenta la capacidad contributiva de las entidades financieras (infra num. 4.2.1.). Posteriormente, estudiará si, de acuerdo con tal criterio, los sujetos en comparación son o no comparables (infra num. 4.2.2.).
4.2.1. La norma acusada sí tuvo en cuenta la capacidad contributiva de las entidades financieras
81. En la base de los principios de justicia y equidad tributaria se encuentra la noción de capacidad contributiva, entendida como “la posibilidad económica de tributar”, esto es, como “la idoneidad subjetiva, no teórica sino real, en cuanto depende de la fuerza económica del sujeto, para ser llamado a cumplir con el deber de pagar tributos”. En la sentencia C-293 de 2020, la Corte aclaró que la capacidad contributiva “no se agota en la simple verificación del ingreso del sujeto pasivo”, pues, continúa, debe “observar la capacidad económica del obligado”. En el mismo sentido, la Sección Cuarta del Consejo de Estado ha dicho que la capacidad contributiva busca establecer una correlación entre la obligación tributaria y la capacidad económica del contribuyente, de tal manera que sea esta última la que, en general, sirva de parámetro para cumplir con el deber de contribuir con el financiamiento de las cargas públicas, en cumplimiento del deber consagrado en el artículo 95.9 de la Constitución Política.
82. De esta manera, la capacidad contributiva determina el alcance de la potestad impositiva del Estado y, particularmente, la manera de distribuir las cargas tributarias. Corresponde al legislador, pues, definir los elementos esenciales de los tributos a partir de criterios objetivos basados en la realidad económica del contribuyente, usualmente la renta o el patrimonio, aunque esto no significa que la estimación de la capacidad económica de los contribuyentes siempre se determine a través de indicadores directos de renta o de patrimonio.
83. Como lo dijo la Corte en la sentencia C-252 de 1997, “[s]i bien los indicadores directos tienen la ventaja de probar de manera más segura el potencial de sacrificio fiscal que puede soportar teóricamente una persona, no puede eliminarse la posibilidad de que el legislador, en aras de la justicia y de la eficiencia fiscal, pueda acudir a parámetros indirectos de medición del bienestar económico del contribuyente que pese a ello puedan ser validados socialmente como indicadores de riqueza”. Lo relevante es que se trate de parámetros objetivos y verificables, desde una perspectiva económica o jurídica.
84. En lo que respecta a los impuestos directos, por regla general, es improcedente inferir la capacidad contributiva, así como definir un tributo o sus elementos sobre la base de realidades económicas y jurídicas que no sean indicativas de capacidad de pago. Tratándose de impuestos indirectos, el legislador no evalúa directamente la capacidad contributiva, ya que lo hace de forma indirecta y a través de la inferencia. Esto es así porque presume un hecho, esto es, la capacidad contributiva, a partir de otro hecho, que, a título ilustrativo, puede ser la adquisición de determinados bienes o servicios por parte del contribuyente, así como la venta o la importación de ciertos bienes.
85. A juicio de los accionantes, la sobre tarifa del impuesto sobre la renta se fijó atendiendo al objeto social de las entidades financieras y a la naturaleza de sus actividades, pero no a su capacidad contributiva. Tal afirmación, según lo que se puede extraer de la demanda, tiene como fundamento dos argumentos: (i) que la sobre tarifa “del impuesto de renta para el sector financiero pudo haber tenido en cuenta la entidad estatal encargada del control y vigilancia de estas compañías” (demanda, pág. 10), esto es, que el legislador asumió que del hecho que se trate de actividades vigiladas y controladas, por ser de interés público, se deriva que dichas actividades generan per se mayores ingresos o una mayor capacidad de tributación (demanda, pág. 16). Del otro lado, (ii) que “[e]l crecimiento económico de los diferentes sectores de la economía no constituye un factor indicativo de una mayor capacidad contributiva” (demanda, pág. 19).
86. Frente al primer argumento de la demanda, basta con tener en cuenta que se trata de una conjetura de los accionantes, ya que los antecedentes legislativos no dan cuenta de que la capacidad contributiva de las entidades financieras hubiera sido relacionada, en forma alguna, con el hecho de que sus actividades estén vigiladas y controladas y, mucho menos, que se hubiera fijado a partir de una presunción, según la cual el control y vigilancia hace suponer que se trata de una actividad rentable.
87. Frente al segundo argumento de los demandantes, observa la Sala que es cierto que, en el informe para primer debate en comisiones conjuntas, el ponente trajo a colación las cifras del crecimiento económico del año 2019, así como también es cierto que allí se mencionaron las cifras de crecimiento comparado de los diferentes sectores de la economía, incluido el financiero. Igualmente, es verdad que el ponente, luego de referirse a la información antes mencionada, afirmó que “este proyecto de ley contiene una sobretasa al impuesto de renta a las empresas del sector financiero de 3% para el 2020 y el 2021, la cual saludamos”. De todo esto dan cuenta las páginas 14 a 20 de la Gaceta 1130 de 2019.
88. Sin embargo, analizados en detalle el objeto de la norma acusada y sus antecedentes legislativos, se observa que la sobre tarifa acusada no se fijó en función de la información macroeconómica antes referida y que sí se estableció teniendo como parámetro la capacidad contributiva de las entidades financieras. Esto, por tres razones. La primera razón es que, de acuerdo con lo que establece el inciso segundo del parágrafo acusado, la sobre tarifa únicamente la deben pagar quienes tuvieron una renta gravable igual o superior a 120.000 UVT, en el año gravable correspondiente. Esto quiere decir que los obligados son las instituciones financieras que cumplen esta exigencia material y objetiva, y no las que hubieren reportado operaciones relevantes para poder determinar el crecimiento económico del país.
89. Puede pasar, por ejemplo, que una entidad financiera reporte actividades económicas que representan grandes sumas de dinero, pero que estas sumas no sean directamente proporcionales a las ganancias generadas por tales actividades por diversas razones, como pueden ser los costos o los pasivos de la compañía. En este caso, es posible que las actividades reportadas por la entidad financiera reflejen un crecimiento en términos económicos para el país, pero no por esto se puede asumir que las actividades reportadas constituyen ingresos gravables para la empresa que las reportó; en otras palabras, puede que los ingresos brutos no den cuenta de capacidad contributiva. Ahora, de ser cierto lo que suponen los demandantes, esto es, que la sobretarifa sub examine fue impuesta en atención a la actividad en sí misma o por el crecimiento económico del sector financiero, en la referida hipótesis habría surgido la obligación de pagar la sobretarifa, sin embargo, en aplicación del parágrafo acusado, esto solo ocurre si la entidad financiera reporta una renta gravable igual o superior a 120.000 UVT, esto es, si ostenta capacidad de tributar.
90. La capacidad de tributar de las entidades financieras que deben asumir la sobretarifa sub examine, se ve reflejada en la posibilidad económica en la que estas se encuentran para cumplir con el deber de pagar tributos, en relación con la cual la Sala resalta dos indicadores de realidad económica: de un lado, el hecho de que la sobretarifa solo la pagan quienes tengan un renta gravable y, del otro, que, dentro de las empresas que tienen rentas gravables, únicamente se imponen los puntos extra a las que registran rentas gravables iguales superiores a 120.000 UVT. Así, encuentra la Sala que, al determinar la capacidad tributaria de las entidades financieras, el legislador no se limitó a la simple verificación de sus ingresos o de su renta bruta.
91. El surgimiento de la obligación tributaria no lo determina la existencia de renta bruta no depurada sino la identificación de renta gravable, esto es, la renta luego de haber tenido en cuenta deducciones, exenciones y otros beneficios tributarios. Esta línea de argumentación, incluso, corresponde a la que exponen los accionantes, ya que ellos reconocen que “la capacidad contributiva en el impuesto sobre la renta depende de la cantidad que representa la renta líquida de cada contribuyente, equivalente a los ingresos brutos menos los costos y gastos para producir esa renta” (demanda, pág. 11). De esta forma, la Sala resalta que únicamente son obligados a pagar la sobre tarifa quienes tengan utilidades disponibles, aspecto que, por un lado, es indicativo de capacidad contributiva y, por el otro, está directamente relacionado con el hecho generador del impuesto sobre la renta.
92. En la sentencia C-209 de 2016, la Corte Constitucional manifestó que, en materia de impuestos directos, como es el caso del impuesto sobre la renta, es posible determinar la capacidad de pago del contribuyente en función de la información relativa a sus rentas. En el referido fallo, la Sala Plena se pronunció diciendo:
“(…) en los impuestos directos, ejemplo renta o predial, como se identifica en ellos al contribuyente respectivo, «es posible conocer la capacidad de pago del mismo mediante las informaciones relativas a sus rentas y patrimonio. En tal caso, es lógico el establecimiento de tarifas progresivas, de tal manera que en la medida en que aumente la base gravable aumente también la medida aplicable».”
93. Como allí se dijo, el impuesto sobre la renta es un impuesto directo y, por ende, el tributo en sí mismo, así como sus elementos esenciales, deben ser fijados teniendo como parámetro la capacidad contributiva. En reciente sentencia de unificación, la Sección Cuarta del Consejo de Estado determinó que el impuesto sobre la renta se guía por el principio de capacidad contributiva, razón por la que, agregó, se requiere que “el procedimiento de depuración de la base gravable del tributo se encamine a identificar la renta efectiva del contribuyente para gravar su utilidad disponible y no sus ingresos brutos no depurados (i.e. rentas brutas) destinados a su actividad empresarial”, de tal forma que “no se someten a imposición aquellos recursos que demanda el contribuyente en un contexto de negocio”. Nótese que, en lo relacionado con el impuesto sobre la renta, lo que es reprochable a la hora de identificar la capacidad del contribuyente, es hacerlo en atención a los ingresos brutos no depurados de los contribuyentes.
94. La segunda razón, es que las cifras sobre crecimiento económico fueron traídas a la ponencia con el objetivo de cuestionar el hecho de que algunas personas jurídicas han sido objeto de beneficios tributarios, pero no han contribuido significativamente con la creación de empleos formales. En este punto, es necesario recordar que la Ley 2010 de 2019 tiene dentro de sus objetivos fomentar el empleo, situación que le permite a la Sala inferir que la información macroeconómica estaba relacionada con ese objetivo directamente, no con la creación de una sobre tarifa al impuesto sobre la renta. En efecto, en la gaceta arriba mencionada se lee lo siguiente:
“A partir del cuadro 1, se puede concluir que para 2019 el crecimiento económico se basa en los servicios y no en la generación de valor. Esta situación no es un tema coyuntural sino que ha sido el comportamiento económico del país a lo largo de su historia reciente. En la siguiente gráfica se calcula el crecimiento de los diferentes sectores entre 2019 y 2005. Se puede observar que el sector financiero crece 2,5 veces mientras que la economía crece en promedio 1,7 y la industria 1,3 veces. Es decir, la economía colombiana se basa en rentas y no en generación de valor ni aumentos de productividad. (…)
A pesar de que la inversión en bienes de capital tuvo aumentos extraordinarios, esto no se tradujo en la creación de valor en la economía. Como consecuencia, la tasa de desempleo se encuentra al alza ubicándose para septiembre de 2019 en 10,2%. En efecto, la disminución del costo del capital pudo haber incentivado a las empresas a sustituir trabajadores por maquinaria, con lo cual esta medida podría haber contribuido al aumento en la tasa de empleo. (…)
Esto permite concluir que el descuento de impuestos que tuvieron las empresas en la ley de financiamiento no se tradujo en mayor creación de empleo.
Esta situación es preocupante toda vez que existe un gran consenso de que la productividad y el desempleo son los grandes problemas de la economía colombiana. Se esperaría que la política tributaria estuviese apuntando a solucionar estos males, pero en lo corrido del año 2019, con los descuentos tributarios que se han aplicado a personas jurídicas, no se ha fortalecido la productividad ni el empleo.
Esta forma de crecimiento no permite mejorar la productividad ni el empleo, esto se explica porque los sectores que más crecen no son generadores de trabajo como se corrobora en el cuadro 2. El sector financiero es el que más crece para 2019 pero apenas crea el 1,5% del empleo en el país. (…)
3.2. Reducción en la tarifa general de renta para personas jurídicas
Se afirma que toda reducción de impuestos en la economía trae consigo más inversión y por tanto más empleo. Esta medida podría ser cierta si las utilidades adicionales no se reparten entre los accionistas y si el sector económico que ha recibido dichos beneficios es intensivo en trabajo. En el siguiente cuadro se observa que los dos sectores con menor tasa efectiva de tributación en Colombia son los que menos empleo generan en la economía.
Esto implica que, en Colombia, la reducción de impuestos no ha traído más empleo en el país toda vez que los sectores más beneficiados son intensivos en el uso de capital.
Sumado a esto, diferentes estudios como Auerbach (2018) y Hernández et al (2000) demuestran que no toda reducción de impuestos trae una mejora en empleo. (…)” (Negrillas propias)
95. La tercera razón es que, al consultar el proyecto de ley que radicó el Gobierno Nacional ante el Congreso de la República, así como la correspondiente exposición de motivos, contenidos ambos en la Gaceta 1055 de 2019, se pudo establecer que no hay referencias directas que permitan vincular la sobre tarifa acusada, contenida inicialmente en el artículo 72 del proyecto de ley, con la información sobre crecimiento económico de las entidades financieras, menos para suponer que la capacidad tributaria fue establecida teniendo como parámetro el crecimiento económico de las entidades financieras.
96. La sobre tarifa sub examine, entonces, no fue planeada con fundamento en el crecimiento económico de las entidades financieras, ya que la información macroeconómica en comento fue introducida por el ponente para el primer debate en comisiones conjuntas, pero no estaba presente en la exposición de motivos, al menos no con el alcance que pretenden darle los accionantes. El proyecto inicial ya consideraba la sobre tarifa, sin hacer referencia alguna al crecimiento económico de las entidades financieras. Se trató, pues, de información que el ponente en las comisiones conjuntas consideró relevante para la discusión política, específicamente, sobre la utilidad de disminuir los tributos a las personas jurídicas, pero no la razón o motivo de la sobre tarifa objeto de este proceso.
97. En la misma línea, la Corte encuentra que la capacidad contributiva de las entidades financieras no fue establecida en función de la simple verificación de sus ingresos “brutos” propiamente dichos; de haber sido así, se hubiera tenido que declarar la inexequibilidad de la norma, en acatamiento del precedente constitucional contenido en la sentencia C-293 de 2020. Para la Sala, una cosa es fijar la capacidad de contribuir según la simple verificación de los ingresos, esto es, presumir que el contribuyente puede tributar porque tiene ingresos “brutos”; y otra, diferente, derivar dicha capacidad del hecho de que el contribuyente reporte renta líquida. En la primera hipótesis, se estarían teniendo en cuenta todos los ingresos ordinarios y extraordinarios, mientras que en la segunda, únicamente los que constituyen la renta gravable, que, de acuerdo con el artículo 26 del Estatuto Tributario, se determina así: “de la suma de todos los ingresos ordinarios y extraordinarios realizados en el año o período gravable, que sean susceptibles de producir un incremento neto del patrimonio en el momento de su percepción, y que no hayan sido expresamente exceptuados, se restan las devoluciones, rebajas y descuentos, con lo cual se obtienen los ingresos netos. De los ingresos netos se restan, cuando sea el caso, los costos realizados imputables a tales ingresos, con lo cual se obtiene la renta bruta. De la renta bruta se restan las deducciones realizadas, con lo cual se obtiene la renta líquida”. Esta última, por regla general, constituye la renta gravable del contribuyente y estará sometida a la sobretarifa objeto de la presente demanda, siempre que sea superior a 120.000 UVT.
98. En conclusión, no les asiste razón a los demandantes cuando alegan que la sobretarifa cuestionada se fijó por la actividad económica de las instituciones financieras y al margen de su capacidad contributiva, pues, según se explicó en las ideas precedentes, la sobretarifa sub examine se fijó en atención a la posibilidad económica de tributar (capacidad contributiva) de las entidades financieras que cumplen con supuesto fáctico de configuración de la norma objeto de reproches, esto es, en función de la posibilidad económica de estas para cumplir con el deber de pagar tributos.
4.2.2. Desde la perspectiva de la capacidad contributiva, las entidades financieras y las “otras empresas” no son sujetos comparables.
99. Para efectos impositivos, las entidades financieras gozan de algunos beneficios tributarios con los que no cuentan las “otras empresas” o de los que se ven beneficiados en menor medida, por lo que unos y otros no son sujetos comparables. Esta conclusión se fundamenta en las razones que se pasan a explicar.
100. La Constitución Política tiene como objeto “asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz”. En ese sentido, el artículo 2 ibídem establece que son fines esenciales del Estado: “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”.
101. Perseguir tales fines les exige a las autoridades actividades de planeación y de regulación económica, tanto en el nivel nacional como territorial. El Gobierno Nacional debe presentar el Presupuesto General de la Nación (PGN), y el Congreso de la Republica tramitarlo y aprobarlo. Todo, en atención a los parámetros que establece el Capítulo 3 del Título XII de la Constitución Política, en concordancia con las disposiciones del EOP.
102. Según el artículo 11 del EOP, el PGN está conformado por el presupuesto de rentas y por el presupuesto de gastos o ley de apropiaciones. Este último incluye los gastos de funcionamiento, el servicio de deuda pública y los gastos de inversión; mientras que aquel los ingresos de los fondos especiales, los recursos de capital, los ingresos de los establecimientos públicos del orden nacional y los ingresos corrientes de la Nación. Estos últimos, a su vez, pueden ser tributarios o no tributarios. En términos generales, el PGN registra el gasto público y también su forma de financiación.
103. Los ingresos tributarios de la Nación han sido clasificados en impuestos, tasas y contribuciones. Tales tributos contribuyen al financiamiento del PGN. Es del caso resaltar que el pago de los tributos se encuentra a cargo de los ciudadanos, según lo establece el artículo 95.9 de la Constitución Política, disposición que establece que aquellos deben “contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad”. El referido deber, para la Corte, se enmarca en los principios de solidaridad y de reciprocidad.
104. El impuesto sobre la renta es una de las formas con las que las personas naturales y jurídicas contribuyen al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado. Las características esenciales de dicho tributo fueron referidas en el numeral 4.1. supra. Como allí se dijo, la tarifa general del impuesto para las personas jurídicas es “del treinta y dos por ciento (32%) para el año gravable 2020, treinta y uno por ciento (31%) para el año gravable 2021 y del treinta por ciento (30%) a partir del año gravable 2022”, según el artículo 240 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 92 de la Ley 2010 de 2019. Esta tarifa es aplicable a las entidades financieras, dada su condición de persona jurídica. Sin embargo, para los períodos gravables 2020 a 2022, las entidades financieras con rentas gravables iguales o superiores a 120.000 UVT deben liquidar unos puntos adicionales a la tarifa correspondiente, esto es, cuatro puntos porcentuales adicionales para el año 2020 y tres puntos para los años 2021 y 2022. De esta forma, durante estos años, la tarifa del impuesto sobre la renta para tales entidades financieras será del treinta y seis por ciento (36%), del treinta y cuatro por ciento (34%) y del treinta y tres por ciento (33%), respectivamente. Esta es la tarifa nominal del impuesto sobre la renta para las entidades del sector financiero en la situación fáctica antes referenciada.
105. Como ya se dijo, el principio de equidad es de naturaleza estructural, esto es, se predica del sistema tributario y no de un tributo en particular, de tal manera que el sistema tributario debe ser equitativo en su integridad. Así lo reconoció la Corte en la sentencia C-606 de 2019, y lo ha venido sosteniendo de forma pacífica desde mediados de los años noventa. La sistematicidad también se predica en relación con la tarifa del tributo. En esa línea, la Corte ha dicho que el principio de equidad no se predica de los contribuyentes individualmente considerados, se insiste, sino del sistema impositivo en su conjunto, lo que supone que, al verificar la posible infracción al principio de equidad por cuenta de un tributo o la configuración particular de alguno de sus elementos, es necesario tener en cuenta los beneficios tributarios que el ordenamiento jurídico reconoce a los contribuyentes frente a los que se alega el quebrantamiento del principio de equidad en materia tributaria.
106. Desde esa perspectiva estructural del impuesto sobre la renta, es posible distinguir la tarifa nominal de la tarifa efectiva del impuesto sobre la renta. Aquella recae sobre la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios percibidos en el año (ingresos brutos), mientras que esta última es la que resulta del ejercicio de depuración que establece la ley (ingresos líquidos). El sistema tributario reconoce diversos beneficios tributarios a ciertos individuos o negocios, dentro de los que se encuentran las exenciones, deducciones, descuentos, las tarifas reducidas y los diferimientos tributarios. Estos beneficios tienen como objeto incentivar ciertos tipos de comportamientos, tales como inversión, ahorro o empleo, esto es, lograr diversos objetivos de política pública y, con esto, la igualdad real en materia fiscal.
107. En ejercicio de la soberanía fiscal, el legislador puede establecer los tributos y modificarlos o derogarlos, así como también consagrar los beneficios que estime necesarios. Esta facultad se entiende inmersa en el poder impositivo del legislador y, por lo tanto, aun cuando es amplia, está sometida a los límites constitucionales. Al respecto, en la sentencia C-748 de 2009, la Corte precisó que “el otorgamiento de beneficios tributarios, no obstante el amplio margen de configuración normativa de que goza el legislador sobre la materia, no queda librado simplemente a su opción política, sino que debe atender a una valoración específica de la justicia tributaria y demás principios que sustentan la política fiscal” (cfr. supra f.j. 65). De todos modos, los beneficios tributarios son, en general, taxativos, limitados, personales e intransferibles, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional.
108. Una vez se ha depurado la renta bruta con fundamento en los diferentes beneficios tributarios que establece el ordenamiento jurídico, es posible establecer renta líquida gravable y, con ello, se hace posible determinar la tarifa efectiva del impuesto sobre la renta, la cual resulta ser menor en relación con la tarifa nominal. En la sentencia C-521 de 2019, la Corte retomó la línea argumentativa expuesta por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y resaltó que “las tarifas efectivas, en contraste a las nominales, toman en consideración las diferentes depuraciones, tales como las deducciones y rentas exentas; (…) por lo que las tarifas nominales (…) son mayores a las [tarifas] efectivas”.
109. En ese contexto, encuentra la Sala que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), por medio del informe El gasto tributario en Colombia. Beneficios en el impuesto sobre la renta – personas jurídicas, expedido en el año en el que se expidió la norma demandada, resaltó que en el año gravable 2018 “el Estado colombiano, a través del sistema tributario, concedió beneficios fiscales en el impuesto de renta a las personas jurídicas relacionados con las rentas exentas, la deducción por inversión en activos fijos y los descuentos tributarios por valor de $15,2 billones, cuyo costo fiscal se aproxima a los $6,3 billones, es decir, 0.6% del PIB”. Igualmente, la DIAN informó que el monto de beneficios tributarios en el impuesto de renta se encuentra representado: (i) el setenta y siete punto cuatro por ciento (77.4%) por las rentas exentas; (ii) las deducciones por inversión en activos fijos reales productivos, que representa el quince punto ocho por ciento (15.8%); y (iii) los descuentos tributarios, que corresponden al seis punto nueve por ciento (6.9%).
110. Rentas exentas. La DIAN informó que, en el año 2018, “el valor total de las rentas exentas solicitadas por las personas jurídicas ascendió a $11.782 mm”, de los cuales “el 63.5% corresponde a lo registrado por los contribuyentes”. De este subconjunto, el subsector económico de actividades financieras y de seguros y el de construcción, encabezan la lista de mayor uso de las rentas exentas por el último año gravable, “cobijando el 71.0% del valor total de ese año, destacándose el registro de las rentas exentas por los contribuyentes de las actividades económicas de Seguros de vida, Bancos comerciales y Construcción de edificios residenciales”. La información comentada se refleja en la siguiente gráfica del informe de la DIAN:
111. Nótese que, durante los dos años anteriores a la expedición de la norma acusada, el sector económico de actividades financieras y de seguros tuvo una participación del sesenta y uno punto dos por ciento (61.2%) y del cuarenta y siete punto siete por ciento (47.7%), en relación con las rentas exentas de las personas jurídicas.
112. Incluso, según el informe de la DIAN, al discriminar en el grupo de grandes contribuyentes a las empresas público/mixtas y privadas, se tiene que “los subsectores Actividades financieras y de seguros, y Actividades inmobiliarias, presentan la mayor participación dentro de las rentas exentas solicitadas por los grandes contribuyentes (63.4% del total declarado en el año gravable 2018)” (negrillas propias).
113. Deducción por activos fijos reales. La DIAN reportó que “[l]a deducción por inversión en activos fijos reales productivos, utilizada por los declarantes personas jurídicas del impuesto de renta del año gravable 2018, ascendió a $2.399 mm”. El informe sub examine da cuenta de que, si bien es cierto que la mayoría de las deducciones por inversión en activos fijos fueron reportadas por sectores económicos distintos al de las actividades financieras y de seguros, también lo es que las deducciones de este último representan una participación significativa en términos porcentuales para el año gravable 2018, tal y como se puede ver en este gráfico:
114. Se destaca que las deducciones que corresponden al sector financiero y de seguros representa ciento sesenta mil millones, esto es, el seis punto seis por ciento (6.6%) del total de las deducciones por inversión en activos fijos del período 2018. La relevancia de la cifra se refleja en el siguiente gráfico:
115. Descuentos tributarios. El monto de los descuentos tributarios para las personas jurídicas contribuyentes fue de “$1.049 mm durante el año gravable 2018”. Las empresas del sector financiero y de seguros ocupan el tercer lugar en las que se hicieron acreedores de dichos beneficios tributarios, con una participación aproximada del doce punto cinco por ciento (12.5%), para el año 2017, y el once punto ocho por ciento (11.8%), para el año 2018. La información es la siguiente:
116. De acuerdo con el informe “El gasto tributario en Colombia. Beneficios en el impuesto sobre la renta – personas jurídicas”, la Sala resalta, que, para el período gravable 2018, año anterior a la expedición de la ley que contiene la norma acusada, los beneficios tributarios de las empresas del sector financiero y de seguros representaba el veintinueve por ciento (29%) del total de las rentas exentas, deducciones por activos fijos y descuentos tributarios, pues, de los 15.2 billones que estas representan, dicho sector se favoreció con 4.4. billones, aproximadamente.
117. Como se observa, las entidades financieras tienen una carga tributaria menor, en comparación de los “otras sociedades”. Esto, en criterio de la Sala, explicaría la imposición de unos puntos adicionales en renta, los cuales, en todo caso, sí atienden a la capacidad económica de las entidades financieras por cuanto, como ya se dijo en el numeral 4.2.1. supra, solo las entidades financieras que reportan una renta gravable igual o superior a 120.000 UVT, serán objeto de imposición de la sobretarifa, la cual, se insiste, atiende a los ingresos líquidos de tales empresas, que no a sus ingresos brutos, con lo cual es posible deducir que la sobretarifa del impuesto sobre la renta sí atiende a la posibilidad económica de tributar, según el alcance que la jurisprudencia constitucional le ha dado a dicha posibilidad.
118. La Corte resalta la intervención del Gobierno Nacional en el presente proceso, en la que afirmó que “la tarifa efectiva del impuesto sobre la renta para el sector financiero es menor que la del promedio de la economía, y por lo tanto este sector tiene la capacidad de pagar temporalmente una mayor tarifa en este impuesto”. Las utilidades generadas por las empresas del sector financiero están gravadas minoritariamente en relación con las demás actividades económicas, dado el reconocimiento de diversos beneficios tributarios. Por un lado, en el escrito de intervención se manifestó que, de “acuerdo con la información contenida en las declaraciones del impuesto sobre la renta de personas jurídicas para el año gravable 2018, la tarifa efectiva del impuesto de renta sobre las empresas del sector de actividades financieras y de seguros fue 26,2%, incluyendo la sobretarifa de 4 puntos pagada, mientras que esta tarifa sobre el total de contribuyentes ascendió a 31,0%”(negrillas propias). Esto, de acuerdo con información aportada al proceso, proveniente de la DIAN y la Dirección General de Política Macroeconómica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
119. Las referidas entidades públicas, en el escrito de intervención le informaron a la Corte que, “mientras que las actividades financieras y de seguros representan el 4,8% del valor agregado generado en la economía, son sujetos del 36,3% de las rentas exentas y del 11,9% de los descuentos tributarios”.
120. De acuerdo con lo expuesto hasta aquí, la Sala encuentra que las sociedades del sector financiero tienen unos beneficios tributarios que las “otras sociedades” no tienen, al menos, no en la misma proporción, razón por la que estas y aquellas no son sujetos comparables, de cara al criterio de comparación planteado, pues no tienen la misma capacidad contributiva. Esta situación impide entrar a definir si hubo un tratamiento inequitativo cuando se estableció la sobretarifa objeto de este fallo.
121. En consecuencia, como los sujetos a los que se refieren los demandantes no son comparables y, por ende, que no está superado el primer paso del test integrado de igualdad, no se considera necesario continuar con el análisis de proporcionalidad.
122. Sin perjuicio de lo anterior, en gracia de discusión advierte la Sala que la medida objeto de reproche supera el test débil de razonabilidad. Esto debido a que la medida adoptada por el legislador (i) persigue finalidades que no están constitucionalmente prohibidas; y (ii) es idónea y adecuada para la consecución de las finalidades que persigue. Tales conclusiones por las razones que se explicarán.
123. La norma acusada persigue dos fines constitucionales, por un lado, busca contribuir al incremento del presupuesto público, necesario para el funcionamiento del aparato estatal y la ejecución de los proyectos y programas que redundan en beneficios para la comunidad, y, por el otro, persigue la financiación de proyectos de infraestructura vial. Ninguna de las dos finalidades está prohibida por la Constitución Política. Por el contrario, la primera encuentra respaldo en diversas normas constitucionales sobre presupuesto, especialmente en los artículos 150.12, 189.20, 189.25 y 345 a 347; mientras que la segunda, lo encuentra en el artículo 65 de la Constitución Política, que ordena priorizar “las obras de infraestructura física” para garantizar la producción de alimentos, lo que no quiere decir que estas obras no contribuyan para la consecución de otros fines de relevancia constitucional, como “promover la prosperidad general” (art. 2 CP), aspecto del cual se ocupará la Sala al analizar el segundo cargo de inexequibilidad.
124. La norma busca incrementar el recaudo fiscal y, materialmente hablando, la sobre tarifa en el impuesto de renta sí conduce a la obtención del fin propuesto, pues, precisamente, genera mayores ingresos al erario. Por otro lado, la disposición acusada contiene una medida efectiva para el desarrollo de la infraestructura de transporte del país, debido a que contribuye a su financiación. En relación con esto último, se destaca que el Gobierno Nacional informó que la red vial terciaria del país tiene una extensión aproximada de 142.000 kilómetros y que su pavimentación convencional requiere de una inversión aproximada a los 320 billones de pesos o, lo que es lo mismo, una inversión anual de 16 billones, que corresponde al cuatrocientos por ciento (400%) del presupuesto anual del Instituto Nacional de Vías (en adelante, INVIAS). En contraste, informó el Gobierno Nacional, los recursos Nación están destinados a la administración de la red vial nacional no concesionada –vías primarias– y de los canales de acceso a puertos marítimos, al monitoreo y gestión de las vías y a la continuidad de proyectos de impacto en ejecución. Los recursos de las entidades territoriales, agregó, tampoco son suficientes, a lo que se suma que el INVIAS no cuenta con “disponibilidades presupuestales que le permitan cofinanciar la atención de la red terciaria que está a cargo de las entidades territoriales”.
125. A título de conclusión, encuentra la Sala que no les asiste razón a los actores cuando alegan que, al expedir la norma acusada, el legislador vulneró los principios de igualdad y de equidad tributaria, debido a las razones expuestas en el numeral 4.2. supra. En consecuencia, al primer cargo no le asiste vocación de prosperidad.
126. Finalmente, resulta del caso precisar que las competencias de la Corte están limitadas por los principios democrático y de separación de poderes. En consecuencia, al tribunal le corresponde definir si las medidas tributarias aprobadas por el legislador, adoptadas en ejercicio de la amplia facultad impositiva que le confiere la Constitución Política, no desbordan los cauces trazados por el constituyente, pero no determinar si la regulación fue o no la más deseable, conveniente o suficiente. Al respecto, en la sentencia C-657 de 2015, esta Sala resaltó que no le corresponde “definir cuál es la «mejor» política tributaria, porque con ello podría suplantar al órgano democrático, sino simplemente establecer si el Congreso se ha excedido en el ejercicio de sus atribuciones, para eventualmente enmendar los errores en los cuales pudo haber incurrido. De manera que su función, antes que de diseño institucional, es de corrección y ajuste en perspectiva constitucional” (negrillas propias).
5. La norma acusada no viola el artículo 359 de la Constitución Política
127. El principio de unidad de caja es inherente al sistema presupuestal, según lo establecido en el artículo 11 del EOP. De acuerdo con este principio, “[c]on el recaudo de todas las rentas y recursos de capital se atenderá el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el presupuesto general de la Nación”. Así lo establece el artículo 16 ibídem. En la práctica, el principio supone “que la totalidad de los [recursos] públicos deben ingresar sin previa destinación a un fondo común desde donde se asignan a la financiación del gasto público”.
128. Sin embargo, no se trata de un principio absoluto. El EOP y la Constitución Política reconocen excepciones a dicha regla de principio, pues refieren eventos en los cuales los recursos, por un lado, no hacen unidad de caja con el resto de los ingresos de la Nación y, por el otro, son destinados a una finalidad diferente a la financiación del gasto público. Una de esas excepciones la constituyen las rentas de destinación específica (desde ahora, RDE). Según lo consideró esta Corte desde sus primeras decisiones, las RDE se traducen “en la técnica presupuestal de asignar una determinada renta recibida por una carga impositiva para la financiación de una actividad gubernamental previamente establecida en la ley de presupuesto”. Su razón de ser es la de “garantizar un piso mínimo de gasto social en Colombia”. En ese sentido, la destinación específica no puede simplemente coincidir con el objetivo genérico de una entidad pública o con la previsión de que la destinación será la que corresponda al respectivo proceso de planificación de la entidad.
129. Las RDE son excepcionales porque le restan flexibilidad al presupuesto nacional, pues, haciendo parte del PGN, detraen de él recursos que, usualmente, serían destinados a satisfacer las necesidades de la comunidad, tomada en su conjunto. Al respecto, en la sentencia C-317 de 1998, la Corte consideró:
“(…) solo por vía excepcional, siempre que se den los presupuestos taxativamente señalados en el artículo 359 de la Constitución, puede el Congreso establecer una renta nacional de destinación específica. La prohibición constitucional, como se ha expuesto de manera repetida, busca reivindicar las funciones que el presupuesto está llamado a cumplir como el más decisivo instrumento de política fiscal en manos de la democracia y al cual se confía la eficiente y justa asignación de los recursos y el desarrollo económico. El proceso presupuestal, en principio, esto es, salvo las excepciones introducidas en la propia Constitución, no puede ser obstaculizado con mecanismos de preasignación de rentas a determinados fines que le restan la necesaria flexibilidad al manejo de las finanzas públicas y, por consiguiente, menoscaban la función política de orientar el gasto y los recursos existentes a satisfacer las necesidades que en cada momento histórico se estiman prioritarias.
De otro lado, la proliferación de rentas de destinación específica – fenómeno al que se puede llegar con una interpretación expansiva de las excepciones -, al “feudalizar” y “lastrar” el proceso presupuestal, tienden no solo a restarle significado político, sino que además debilita enormemente el presupuesto como instrumento de cumplimiento del plan de desarrollo. La delicada tarea de gestionar globalmente las metas del plan y hacerlas compatibles con las políticas y posibilidades reales de gasto dentro de cada vigencia fiscal, se torna en extremo difícil cuando una porción sustancial de los ingresos queda inexorablemente atada a los destinos fijados por las leyes creadoras de rentas con destinación específica que limitan por definición el ingreso de los caudales públicos a una caja común para luego, de manera racional, asegurar la ejecución ordenada y justa de las prioridades trazadas en la ley de presupuesto y en el plan de desarrollo.”
130. El artículo 359 de la Constitución Política establece que “[n]o habrá rentas nacionales de destinación específica”. Sin embargo, la misma norma establece que se exceptúan de esa prohibición “1. Las participaciones previstas en la Constitución en favor de los departamentos, distritos y municipios. 2. Las destinadas para inversión social. 3. Las que, con base en leyes anteriores, la Nación asigna a entidades de previsión social y a las antiguas intendencias y comisarías” (negrillas propias). Solo en estos tres eventos, pues, es constitucionalmente válido que el legislador establezca RDE.
131. La Corte fijó las siguientes reglas sobre la prohibición de establecer RDE: “a. La prohibición consagrada en el artículo 359 de la Carta Política recae sobre rentas tributarias del orden nacional y no territorial, es decir sobre impuestos nacionales. b. Las rentas de destinación específica proceden únicamente con carácter excepcional y siempre que se den los presupuestos taxativamente señalados en el artículo 359 de la Constitución. c. La consagración de rentas de destinación específica no puede darse simplemente por el objeto del ente beneficiario. d. La prohibición de las rentas nacionales de destinación específica se justifica como un instrumento de significación política y de cumplimiento del plan de desarrollo. [y] e. La prohibición constitucional de las rentas de destinación específica tiene como finalidad consolidar las funciones del presupuesto como instrumento democrático de política fiscal, de promoción del desarrollo económico y de asignación eficiente y justa de los recursos”.
132. Los recursos recaudados con ocasión de la sobre tarifa objeto de la presente demanda, estarán destinados “a la financiación de carreteras y vías de la Red Vial Terciaria”, con el fin de contribuir al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población. Así lo establece el último inciso de la norma acusada. A juicio de los accionantes, el referido inciso establece una destinación específica que no se corresponde con alguna de las excepciones establecidas en los numerales 1 a 3 del artículo 359 de la Constitución Política.
133. Para definir si les asiste razón a los actores, lo primero es determinar si el impuesto sobre la renta es un impuesto propiamente dicho y si es del orden nacional, pues, de no ser así, no habría lugar a verificar si se enmarca en alguna de las referidas excepciones, ya que la prohibición no es aplicable a las tasas ni a las contribuciones, debido a que los recursos recaudados con ocasión de éstas siempre tienen destinación específica; así como tampoco lo es en relación con los impuestos territoriales ni las rentas nacionales cedidas a las entidades territoriales.
134. El impuesto sobre la renta es un impuesto del orden nacional. Lo primero, porque “se trata de una “imposición obligatoria y definitiva que no guarda relación directa e inmediata con la prestación de un bien o un servicio por parte del Estado al ciudadano”. Lo segundo, debido a que estatuye un ingreso tributario a favor de la Nación, pues su recaudo ingresa directamente al presupuesto de esta última. Adicionalmente, la Sala advierte que la destinación de los recursos recaudados sí es específica. Esto es así porque “el recaudo por concepto de la sobretasa de que trata este parágrafo se destinará a la financiación de carreteras y vías de la Red Vial Terciaria”, con la finalidad de “contribuir al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población”, según lo que se lee en el último inciso de la norma que se demanda.
135. La Sala comparte el argumento de los accionantes, según el cual “[l]a destinación de recursos provenientes de la sobre tarifa del impuesto a la renta para «instituciones financieras» no hace parte (i) de las participaciones previstas en la Constitución en favor de los departamentos, distritos y municipios, ni (ii) de las asignaciones a entidades de previsión social, ni a antiguas intendencias o comisarias”. En consecuencia, es necesario establecer si la destinación es equiparable a una inversión social, esto es, si se configura la excepción del numeral 2 del artículo 359 de la Constitución Política, lo que la Sala considera que sí ocurre, por las razones que se explicarán.
136. En la jurisprudencia de los años noventa, la Corte definió la inversión social como “todos los gastos incluidos dentro del presupuesto de inversión, que tienen como finalidad la de satisfacer las necesidades mínimas vitales del hombre como ser social, bien sea a través de la prestación de los servicios públicos, el subsidio de ellos para las clases más necesitadas o marginadas y las partidas incorporadas al presupuesto de gastos para la realización de aquellas obras que por su importancia y contenido social, le reportan un beneficio general a la población”.La noción se debe compaginar con el sentido mismo de la finalidad social del Estado. Su objetivo, desde esa perspectiva, no es aumentar la producción de determinados bienes físicos sino mejorar el bienestar general y satisfacer las necesidades de la comunidad, particularmente, de los “sectores sociales discriminados (CP art. 13), que, por no haber tenido una equitativa participación en los beneficios del desarrollo, presentan necesidades básicas insatisfechas (CP art. 324, 350, 357 y 366).”.
137. En la jurisprudencia posterior al Decreto 111 de 1996, surgió la discusión sobre la determinación de lo que constituye inversión social, en el contexto de la prohibición de establecer RDE, frente a lo cual la Corte concluyó que tal determinación no resulta de un ejercicio semántico, dada la dificultad de distinguir dentro del género gasto social, lo que tiene que ver con la inversión y el funcionamiento. Al respecto, sobre el artículo 41 ibídem, en la sentencia C-734 de 2002 la Corte manifestó:
“Esta Corporación también ha puesto de presente que la determinación de lo que es inversión social, «no resulta de un ejercicio semántico» pues «no siempre es fácil distinguir dentro del género gasto social, lo que tiene que ver con la inversión y lo que concierne al funcionamiento», es decir, la inversión social es una especie que pertenece al género del gasto social.” (Negrillas propias)
138. De la transcripción anterior se derivan, al menos, dos consecuencias jurídicas: primero, que prima facie la noción gastos de inversión no es incompatible con la expresión gastos sociales de mantenimiento. La Sala precisa que tales nociones son compatibles, siempre que el mantenimiento sea entendido en función de detener la depreciación del patrimonio público y asegurar el objeto de la inversión en el largo plazo, no como gastos recurrentes. De esta forma, no cualquier gasto social de mantenimiento puede estar cubierto por la excepción que permite establecer rentas nacionales de destinación específica, ya que es necesario demostrar una relación como la que se indicó.
139. Segundo, que, si el contenido de la noción inversión social no está dado por su alcance semántico, esto es, por el significado de sus palabras, lo procedente es fijarlo en cada caso concreto con base en los parámetros generales que ya fueron advertidos por el legislador orgánico (EOP, art. 41). De todos modos, es necesario tener en cuenta que, por tratarse de una excepción a una regla constitucional, el concepto deber ser interpretado de forma restrictiva, tal y como lo reconoció expresamente la Corte en la sentencia C-504 de 2020.
140. La competencia para establecer el alcance de la noción inversión social corresponde al legislador, como órgano político de representación y cuerpo de deliberación, claro está, sin perjuicio del control que corresponde ejercer a la Corte Constitucional, por un lado, en términos de razonabilidad y, por el otro, teniendo en cuenta el carácter restrictivo de la interpretación de dicho concepto.
141. En aplicación de los principios democrático y de separación de poderes, y en ejercicio de la facultad de configuración del legislador, a este último le compete “dentro de la órbita de sus competencias decidir quiénes serán los beneficiarios concretos de la inversión social que se realice con tales recursos, así como determinar los programas que éstos financiarán”. En ese sentido, por medio de reciente decisión, este tribunal constitucional resaltó que “solo el Legislador puede establecer cuáles gastos pueden adscribirse a la categoría de «inversión social», para que puedan estar amparados con la garantía de «rentas nacionales de destinación específica», que regula el artículo 359”. No le compete a la Corte, pues, definir en abstracto cuáles son los gastos que se pueden adscribir a la noción de inversión social.
142. El estándar de razonabilidad que se debe aplicar en casos como el presente, es el reflejo de la jurisprudencia vigente, contenida en la sentencia C-221 de 2019, según el cual se: “debe (…) determinar si dada la amplia libertad de configuración del Legislador, la comprensión de alguna de aquellas en la especie “inversión”, del género “gasto público social”, es manifiestamente irrazonable. Solo en caso de que lo sea debe la Corte declarar su inexequibilidad. Por el contrario, en caso de que su inclusión sea razonable lo procedente es su declaratoria de exequibilidad. Este estándar de valoración se justifica no solo en la amplia libertad de configuración del Legislador en materia impositiva, sino en la finalidad específica de realizar uno de los fines sociales del Estado, como es el de satisfacer una particular necesidad básica insatisfecha, mediante la determinación de una específica renta para su garantía”.
143. La Corte debe valorar el objeto de la inversión a la luz del sentido mismo de la finalidad social del Estado, en términos de necesidades básicas insatisfechas, población objetivo y alcance de la política pública, entre otros aspectos. Esto no quiere decir, como lo suponen los demandantes, que tales cuestiones tengan que hacerse explícitas en la norma objeto de control constitucional, ni que el legislador tenga una carga probatoria respecto de tales elementos, pues basta con que los mismos se hagan explícitos durante el trámite legislativo, que se trate de hechos notorios o de comprobación sumaria o, en su defecto, que los elementos de juicio requeridos sean puestos a disposición de la Corte, durante el control de constitucionalidad, incluso por parte del Gobierno Nacional. Por ejemplo, en casos análogos la Corte ha afirmado que “la jurisprudencia constitucional proporciona información suficiente de las razones que justifican la consagración de manera temporal de la renta nacional de destinación específica”, aun ante la ausencia de argumentos al respecto.
144. Aceptar lo contrario implicaría imponer al legislador una carga probatoria que no determinó el constituyente para el establecimiento de rentas de destinación específica para inversión social, la cual, además, desconoce la naturaleza política y deliberativa del proceso de formación de la ley, particularmente, que la voluntad del legislador, a diferencia de las sentencias o los actos administrativos, se forma alrededor de consensos políticos y no, necesariamente, a partir de elementos materiales probatorios o de evidencias.
145. Ahora bien, a juicio de la Sala, la comprensión de la “financiación de carreteras y vías de la Red Vial Terciaria” en la especie “inversión social”, del género “gasto público social”, no es manifiestamente irrazonable, por tres razones: (i) porque promueve la “prosperidad general”, finalidad esencial del Estado Social de Derecho, de acuerdo con el artículo 2 de la Constitución política, (ii) debido a que contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de la población, la distribución equitativa de las oportunidades, la superación de la pobreza y la participación en los beneficios del desarrollo; y (iii) porque contribuye a lograr la integración regional y el acceso a los servicios sociales y los mercados, en los términos del punto 1.3.1. del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (en adelante, el Acuerdo de Paz).
146. La financiación de carreteras y vías de la Red Vial Terciaria promueve la prosperidad general. De acuerdo con la Agencia Nacional de Contratación Pública, este tipo de carreteras, también denominadas de tercer orden, son las que unen las cabeceras municipales con sus veredas o las veredas entre sí, a diferencia de las vías secundarias, que conectan las cabeceras municipales entre sí y con las vías primarias, y de las vías primarias, que son aquellas “troncales, transversales y accesos a capitales de Departamento que cumplen la función básica de integración de las principales zonas de producción y consumo del país y de este con los demás países”. Igualmente, el Documento CONPES 2965 de 1997, definió la red de carreteras terciarias o de tercer orden como aquella red compuesta por las vías de acceso que unen las cabeceras municipales con sus veredas o que unen sus veredas entre sí.
147. Las carreteras terciarias suelen estar ubicadas en zonas rurales del país o en lugares de difícil acceso y conectividad. Esto supone que la población que transita por ellas, igualmente, se encuentra apartada de las principales zonas de producción y consumo del país, con todo lo que ello implica económica y socialmente. De allí que el transporte goce de especial protección estatal, en los términos del artículo 4º de la Ley 336 de 1996, por la cual se adopta el Estatuto Nacional del Trasporte. En ese contexto, una norma que tenga como finalidad la inversión de recursos en la red vial terciaria del país, además de generar empleo en estas zonas, ayudaría a la conexión de aquellas con el resto del país y al desarrollo económico y social de las regiones.
148. Por ejemplo, las vías terciarias conectan los diferentes mercados rurales y municipales, facilitando con ello el intercambio de mercancías y la reactivación de las economías lícitas de aquellas zonas apartadas del país. De tal magnitud es la importancia de la conexión de los mercados rurales y municipales, que el Gobierno Nacional diseñó el Programa Colombia Rural, que tiene como objeto el mantenimiento y mejoramiento de los corredores viales con potencialidad de incrementar la productividad del campo en las regiones (economía campesina). Este programa se desarrolla bajo diferentes esquemas de financiación y ejecución y tiene los siguientes lineamientos: (i) vías de integración regional que impulsen el desarrollo socioeconómico; (ii) aporte de capacidad operativa de los municipios; (iii) esquemas de participación comunitaria; y (iv) mantenimiento con el apoyo de los batallones de ingenieros militares . Incluso, el INVIAS es llamado a financiar proyectos de intervención de vías a cargo de las entidades territoriales, en los términos del artículo 103 de la Ley 1955 de 2019.
149. Igualmente, mejorar las vías terciarias contribuye a la disminución de los costos de producción agrícola, con lo cual, normalmente, el productor incrementa su utilidad y se disminuye el precio de los alimentos. Al respecto, en el Documento CONPES 3857 de 2016, se puede leer lo siguiente:
“Por su parte, los costos logísticos en el sector agrícola corresponden al 14,9% del total del valor de las ventas, por encima de los costos en otros sectores como lo son el extractivo (6,8%), y el comercio (6,9%)27. Colombia es Logística explica que factores como la ubicación geográfica y la calidad de la infraestructura están detrás de los mayores costos y tiempos requeridos para transportar los productos agrícolas a las zonas de comercialización.
En efecto, el transporte terrestre en Colombia impone costos monetarios y en tiempo sobre el comercio, tanto doméstico como internacional. Según el informe Doing Business 2016 del Banco Mundial, Colombia es el país de América Latina con los mayores costos asociados al transporte doméstico para el comercio internacional (Gráfico 9). Por ejemplo, en Colombia se toman, en promedio, 44 horas para transportar una mercancía desde el principal centro económico hasta el principal puerto, casi el doble del tiempo que toma en países como México y Argentina, y muy por encima de países como Panamá o Perú en los que esta actividad toma solo una hora. En términos monetarios, el costo de ese desplazamiento en Colombia equivale a 1.525 dólares para una exportación y 1.900 dólares para una importación, también más elevados que en todas las economías de América Latina excepto Argentina.”
150. Igualmente, la construcción y mejoramiento de las carreteras terciarias redundan positivamente en el acceso a los servicios sociales y de salud en aquellos lugares del país en donde solo hay centros de salud de primer nivel, particularmente, facilita el acceso a servicios médicos complejos, que, en estos lugares, suponen la necesidad de transportar al paciente hacia las cabeceras municipales y de allí a las capitales de departamento, pues hay especialistas y servicios clínicos que solo se prestan en hospitales de segundo y tercer nivel.
151. En igual sentido, la financiación de la infraestructura vial promueve el desarrollo de sectores económicos como el turístico, particularmente, del turismo comunitario rural y el ecoturismo al que se refieren los artículos 16 y 17 de la Ley 2068 de 2020. Todo, porque “[l]a actividad turística, conforme al artículo 52 de la Constitución Política, es un derecho social y económico que contribuye al desarrollo integral de las personas, de los seres sintientes y de los territorios y comunidades, que fomenta el aprovechamiento del tiempo libre y revaloriza la identidad cultural de las comunidades y se desarrolla con base en que todo ser humano y sintiente tiene derecho a una vida saludable productiva en armonía con la naturaleza”.
152. La infraestructura de transporte es indispensable para el fomento y la promoción de la actividad turística, en cualquiera de las cuatro modalidades del turismo por “desplazamiento” que reconoce el artículo 3.1 de la Ley 2068 de 2020, pues dichas tipologías de turismo suponen el traslado terrestre de los viajeros desde las cabeceras municipales a ciudades capitales o, incluso, desde otros países, cuando en el lugar no se presta el servicio de transporte aéreo de personas.
153. En suma, los ejemplos mencionados dan cuenta de que la financiación de carreteras y vías de la Red Vial Terciaria cumple con la finalidad social del Estado, porque promueve la prosperidad general de las personas que se benefician de tales proyectos en los territorios y regionales del país, según se explicó anteriormente.
154. La financiación de carreteras y vías de la Red Vial Terciaria contribuye a mejorar la calidad de vida de la población, la distribución equitativa de las oportunidades, la superación de la pobreza y la participación en los beneficios del desarrollo. La destinación específica de los recursos provenientes de la sobre tarifa sub examine contribuye al bienestar general de la población, finalidad característica del “gasto público social”, de acuerdo con lo que establecen los artículos 41 del Estatuto Orgánico del Presupuesto y 344 y 366 de la Constitución Política. La norma contribuye, por un lado, a la disminución de la pobreza y, por el otro, al desarrollo de las regiones. Frente a lo segundo, la Corte se remite a los argumentos previamente expuestos. Lo primero se explicará a continuación.
155. La calidad de la infraestructura de transporte está asociada con el aislamiento de los territorios, situación que, a juicio de la Sala, se encuentra estrechamente vinculada con los indicadores de pobreza. Por un lado, existe una “relación inversa (…) entre la densidad de la red terciaria y el Índice de Pobreza Multidimensional”, ya que “los municipios con mayores densidades de vías terciarias tienden a tener menores tasas de incidencia de la pobreza”. Por el otro, según cifras del Banco Mundial y el Departamento Nacional de Planeación, entre mayor es la distancia a los centros de producción y consumo del país, las poblaciones son más pequeñas y sus condiciones de vida son inferiores, así como también lo es la posibilidad de disminuir los índices multidimensionales de pobreza, como, por ejemplo, el acceso al empleo, al sistema de salud y a los servicios públicos domiciliarios.
156. El papel de la infraestructura de transporte en la superación de la pobreza es protagónico, al punto que, en el Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno Nacional hizo explícita la necesidad de priorizar recursos para proyectos de inversión en vías terciarias y saneamiento básico, entre otros más (artículo 119). Dicho protagonismo se explica en que la superación de la pobreza no se logra al mejorar el poder adquisitivo de la población, ya que también es necesario verificar mejoras representativas en diferentes condiciones asociadas al enfoque de pobreza multidimensional y a la satisfacción de las necesidades básicas insatisfechas.
157. Algunos de los índices de medición de pobreza que se relacionan con la satisfacción de las necesidades básicas, se encuentran indirectamente relacionados con la infraestructura vial del territorio nacional, como es el caso de los servicios de educación y salud o del acceso a los servicios públicos, lo que, a juicio de la Sala, justifica que las inversiones directa e inmediatamente relacionadas con la reducción de la pobreza puedan llegar a ser entendidas como “inversión social”. Lo anterior, máxime en el contexto social y económico por el que atraviesa el país, pues cifras de autoridades internacionales dan cuenta de que la pobreza extrema aumentará como resultado de la pandemia de la Covid-19, situación, además, agravada por los problemas de orden público y por el cambio climático.
158. La lucha contra la pobreza es una tarea importante para el Estado y la comunidad internacional. De un lado, la condición de pobreza sirvió como justificante para la adopción del Estado Social de Derecho como forma de organización política, así como también sirvió para la implementación de un Sistema General de Participaciones en el que la satisfacción de las necesidades básicas de la población en tal condición fuera prioritaria. Del otro, autoridades como el Comité de Derechos Humanos y la Asamblea General de las Naciones Unidas han insistido en que los Estados deben adoptar medidas positivas para garantizar “instrumentos legislativos, ejecutivos, administrativos, presupuestarios y reguladores, y políticas, programas y medidas afirmativas concretas en los ámbitos vulnerables a la pobreza, como el empleo, la vivienda, la alimentación, la seguridad social, el agua y el saneamiento, la salud, la educación, la cultura y la participación en la vida pública”. Igualmente, han llamado a los Estados para que adopten medidas tendientes a garantizar un nivel de vida adecuada a quienes se encuentran en condición de pobreza, dentro de las que se encuentra “[i]nvertir en infraestructura a fin de mejorar el acceso a los servicios básicos necesarios para un nivel de vida adecuado, y crear mejores opciones de energía y tecnología para las personas que viven en la pobreza”. Tales implicaciones han sido reconocidas por la Corte anteriormente, en las sentencias C-1154 de 2008 y C-110 de 2017.
159. Por último, advierte la Sala que el acceso efectivo al saneamiento básico, relacionado con el saneamiento ambiental al que se refieren los artículos 41 del Estatuto Orgánico del Presupuesto y 344 y 366 de la Constitución Política, también se incrementa al invertir en la construcción de vías terciarias. Esto, porque los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento suponen la existencia de una infraestructura de transporte que permita trasladar insumos, personal y los demás elementos necesarios para efectuar el tratamiento del agua para consumo y del tratamiento de las aguas residuales.
160. La financiación de carreteras y vías de la Red Vial Terciaria contribuye a lograr la integración regional y el acceso a los servicios sociales y los mercados, en los términos del punto 1.3.1. del Acuerdo Final de Paz. La Reforma Rural Integral (RRI) es el objeto del primer punto del Acuerdo de Paz. Su implementación impone el deber de transformar estructuralmente el campo y crear condiciones de bienestar para la población rural, lo que supone, según lo acordado, adoptar medidas para el desarrollo rural integral y reconocer el “papel fundamental de la economía campesina, familiar y comunitaria en el desarrollo del campo, la erradicación del hambre, la generación de empleo e ingresos, la dignificación y formalización del trabajo, la producción de alimentos y, en general, en el desarrollo de la nación, en coexistencia y articulación complementaria con otras formas de producción agraria”.
161. Tales medidas se sintetizan en los cuatro Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral: (i) Sistema para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación; (ii) Estímulos a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa; (iii) Desarrollo social; y (iv) Infraestructura y adecuación de Tierras (Acuerdo de Paz, punto 1.3.1.). Este último, a su vez, tiene tres componentes, a saber; (a) Infraestructura Eléctrica y de Conectividad; (b) Infraestructura de Riego y (c) la Infraestructura Vial (Acuerdo de Paz, punto 1.3.1.1.).
162. En relación con el componente de Infraestructura Vial, con el propósito de “lograr la integración regional y el acceso a los servicios sociales y a los mercados, incidir favorablemente sobre el precio de los alimentos como garantía del derecho a la alimentación y mejorar el ingreso de la población campesina”, el Gobierno Nacional se comprometió a crear e implementar el Plan Nacional de Vías Terciarias, el cual fue adoptado mediante la Resolución 03260 del 3 de agosto de 2018, con la denominación Plan Nacional de Vías para la Integración Regional. Sus objetivos principales son conectar los territorios de producción con sus puntos de entrega final, garantizar el acceso de la población a los servicios sociales, crear equidad y la “unificación nacional en el escenario del postconflicto”, articulando para ello todos los modos de transporte, incluido el terrestre.
163. Al respecto, en el Plan se precisó que “[l]a integración vial regional en óptimas condiciones (…) le permite al Estado llegar con inversiones a las zonas más apartadas y afectadas por el conflicto generando el cierre de brechas entre el campo y la ciudad” y el desarrollo de las regiones que se sirven del transporte terrestre para su desarrollo económico, el cual impacta directamente el desarrollo económico nacional. En efecto, el aporte de los departamentos que concentran el 28% de la malla vial terciaria , representa, aproximadamente, el treinta por ciento del total que dicho sector económico le aporta al PIB nacional.
164. Conseguir los objetivos del Plan Nacional de Vías Terciarias exige recursos, pues, para “lograr el desarrollo e integración regional[,] se hace necesario intervenir [en] la red vial regional[,] incluyendo las vías de segundo y tercer orden, la red fluvial y transporte aéreo, conectando las zonas más alejadas y marginadas del país permitiendo mejorar las condiciones” (negrillas propias). De allí que la “financiación de carreteras y vías de la Red Vial Terciaria” pueda ser considerada “inversión social”, para los efectos del artículo 359.2 de la Constitución Política, pues los recursos económicos se convierten en una herramienta sine qua non para lograr la integración regional y el acceso a los servicios sociales y los mercados, con todo lo que ello implica en términos económicos, y frente al cumplimiento del Acuerdo de Paz.
165. Al disponer la destinación de los recursos para la “financiación de carreteras y vías de la Red Vial Terciaria”, además de contribuir con la implementación del Acuerdo de Paz, se busca garantizar la presencia del Estado en los territorios afectados por la violencia, presupuesto de efectividad de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), así como de otros programas asociados a las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) y a las Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEIT). Es del caso precisar que el objetivo general de los PDET es lograr el relacionamiento equitativo entre el campo y la ciudad, por medio de la integración de las regiones afectadas por el conflicto armado interno, lo cual supone realizar “inversiones públicas progresivas”. Igualmente, para los fines de esta providencia, es importante tener en cuenta que las Zonas de Reserva Campesina tienen como propósito promover la economía en el campo (economía campesina), a partir de la producción de alimentos y su consecuente distribución por el territorio nacional. En el mismo sentido, resulta imperioso resaltar que las ZEIT son lugares caracterizados por la precaria institucionalidad y los bajos índices de necesidades básicas insatisfechas y la pobreza extrema, según lo que se lee en el artículo 2.6.1.2.1. del Decreto 1081 de 2015. De cualquier modo, la necesidad de contar con “inversión social” constituye una exigencia común de estos programas.
166. Como se dijo antes, invertir en las carreteras terciarias contribuye con la satisfacción de las necesidades básicas insatisfechas y, por ende, con la superación de la pobreza de la población rural de las zonas apartadas del territorio nacional, habida cuenta de que la condición de pobreza es determinada con criterios e índices relacionados con la infraestructura vial, como es el caso del acceso a los servicios de salud y educación y la prestación efectiva de los servicios públicos domiciliarios.
167. Igualmente, el déficit de infraestructura vial se asocia con mayor presencia del conflicto armado en el territorio. Al respecto, en el en el Documento CONPES 3857 de 2016 se dijo:
“Este contexto evidencia que gran parte del conflicto armado interno se ha desarrollado en regiones con déficit en infraestructura vial, lo que no solamente ha retrasado su inserción económica y social, sino que ha facilitado el accionar de los grupos armados ilegales. Si bien algunas de estas zonas cuentan con una vocación de transporte diferente al modo carretero, es claro que la consolidación de la paz territorial, en sus dimensiones institucionales, económicas y políticas, tiene como condición necesaria el desarrollo de una infraestructura de transporte que reduzca las barreras de acceso a las diferentes poblaciones.” (Negrillas propias)
168. En suma, la Sala encuentra que la “financiación de carreteras y vías de la Red Vial Terciaria” contribuye con la Reforma Rural Integral, pues la infraestructura es un presupuesto de la presencia del Estado en los territorios afectados por el conflicto armado y las economías ilegales. La presencia estatal constituye uno de los presupuestos de transformación estructural del campo y del bienestar de la población rural.
169. Colofón de lo dicho en los párrafos precedentes, encuentra la Sala que la financiación de carreteras y vías de la Red Vial Terciaria es compatible con el sentido social del Estado, debido a que: (i) promueve la “prosperidad general”; (ii) el mejoramiento de la calidad de vida de la población y la superación de la pobreza, esto es, la distribución equitativa de las oportunidades y la participación en los beneficios del desarrollo en las zonas apartadas del territorio nacional; y (iii) contribuye a la integración regional y el acceso a los servicios sociales y los mercados y, con ello a cumplir con el Acuerdo de Paz.
170. A título de conclusión, puede decirse que la comprensión de la “financiación de carreteras y vías de la Red Vial Terciaria” en la especie “inversión social”, del género “gasto público social”, no es manifiestamente irrazonable. Por lo tanto, la norma acusada constituye una excepción a la prohibición de establecer rentas nacionales de destinación específica. En consecuencia, el segundo cargo de la demanda tampoco está llamado a prosperar.
6. Síntesis de la decisión
171. La Corte examinó si el parágrafo 7º del artículo 240 del Estatuto Tributario, adicionado por la norma acusada, vulnera los artículos 95.9, 359 y 363 de la Constitución Política, normas a las que se adscriben el principio de equidad tributaria y la prohibición de establecer rentas nacionales con destinación específica.
172. Luego de (i) estudiar la aptitud de los cargos de la demanda y (ii) determinar el alcance y la finalidad de los principios de igualdad y equidad tributaria, (iii) precisar el alcance de la prohibición de establecer rentas nacionales de destinación específica, determinada en el artículo 359 de la Constitución Política, y (iv) definir el contenido de la disposición demandada, la Sala Plena concluyó que la norma cuestionada no vulneró los principios de igualdad y equidad tributaria, así como tampoco desconoció la prohibición contenida en el artículo 359 de la Constitución Política.
173. En relación con la vulneración del principio de equidad tributaria, la Sala Plena, por un lado, determinó que, al establecer la sobretarifa cuestionada, el Legislador sí tuvo en cuenta la capacidad contributiva de las entidades financieras, con lo que descartó que la sobretarifa se hubiera establecido en atención a la actividad económica de estas o al crecimiento económico del sector financiero. Además, determinó que, para efectos tributarios, las entidades financieras gozan de algunos beneficios tributarios con los que no cuentan las demás sociedades comerciales, por lo que no son sujetos comparables. Por otro lado, la Corte aclaró que, en gracia de discusión, la disposición superaría el examen de proporcionalidad.
174. En relación con la vulneración del artículo 359 de la Constitución Política, la Sala Plena concluyó que la norma acusada constituye una excepción a la prohibición de establecer rentas nacionales de destinación específica. Para tales fines, tuvo en cuenta que la financiación de carreteras y vías de la Red Vial Terciaria es compatible con el sentido social del Estado y contribuye a la implementación del Acuerdo de Paz. Consideró que la financiación de carreteras y vías de la Red Vial Terciaria promueve la prosperidad general, e igualmente contribuye a mejorar la calidad de vida de la población, la superación de la pobreza y la distribución equitativa de las oportunidades y la participación en los beneficios del desarrollo.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
Primero. Declarar EXEQUIBLE el artículo 92 (parcial) de la Ley 2010 de 2019, “por medio de la cual se adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones”, por los cargos aquí analizados.
Comuníquese y cúmplase,
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Presidente
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR
Magistrado
Con aclaración de voto
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
Con salvamento de voto
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
Con aclaración de voto
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
Con aclaración de voto
PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
Debido a los efectos de la pandemia generada por el virus Covid-19 en el territorio nacional, mediante los acuerdos del año 2020 PCSJA20 11517 de marzo 15, 11518 y 11519 de marzo 16, 11521 de marzo 19, 11526 de marzo 22, 11532 de abril 11, 11546 de abril 25, 11549 de mayo 7, 11556 de mayo 22, 11567 de junio 5 y 11581 junio 27, el Consejo Superior de la Judicatura suspendió los términos judiciales para decidir, entre otras, “las demandas de inconstitucionalidad y la eventual revisión de acciones de tutela”, entre el 16 de marzo y el 30 de julio de la presente anualidad. En particular, en el artículo 1 del último acuerdo citado se dispuso: “Parágrafo 1. Se mantienen suspendidos los términos en la Corte Constitucional para decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad y la eventual revisión de acciones de tutela hasta el 30 de julio de 2020; en consecuencia, los despachos judiciales no remitirán los expedientes de acciones de tutela a dicha corporación”.
Demanda, página 6.
Demanda, página 11.
Ibídem.
Los actores argumentan que, en este caso, debe aplicarse un test estricto de igualdad, con base en la siguiente consideración: “en el caso presente, el establecimiento de una mayor tarifa del impuesto de renta para el sector de la economía que desarrolla una determinada actividad y no para las sociedades que tienen una mayor capacidad tributaria, constituye indicio de inequidad y arbitrariedad, por lo cual el test de igualdad no puede ser débil, sino estricto o intermedio (…). Ya se ha visto como entre el principio de la igualdad, en general, y el principio de la equidad en materia tributaria existe un ‘parentesco íntimo ‘, razón por la cual se puede afirmar que, al quedar comprometido en el presente caso un derecho fundamental, como es el derecho a la igualdad, el test de igualdad, debe ser aplicado en una forma estricta”. Página 18.
Demanda, página 13.
Demanda, página 15.
Demanda, página 16.
Demanda, página 21.
Sostienen que la sobre tarifa del impuesto de renta a las instituciones financieras es una renta nacional, porque el impuesto a la renta está instituido en favor de la Nación “por virtud de un acto del órgano de representación del orden nacional, el Congreso de la República”. Por otra parte, es una renta de destinación específica, porque la norma señala expresamente que “el recaudo por concepto de la sobretasa de que trata este parágrafo se destinará a la financiación de carreteras y vías de la Red Vial Terciaria”. Página 23.
Respecto de los numerales 1 y 3 del artículo 359, afirman que “[l]a destinación de recursos provenientes de la sobre tarifa del impuesto a la renta para ‘instituciones financieras’ no hace parte (i) de las participaciones previstas en la Constitución en favor de los departamentos, distritos y municipios, ni (ii) de las asignaciones a entidades de previsión social, ni a antiguas intendencias o comisarias. Por lo tanto, los casos excepcionales de que tratan los numerales 1 y 3 del citado artículo 359 no serán objeto de análisis”. Página 25.
Demanda, página 25.
Al respecto citan las sentencias C-590 de 1992, C-547 de 1994, C-317 de 1998, C-732 de 2002, C-375 de 2010 y C-221 de 2019.
Demanda, página 27.
Demanda, página 30.
Demanda, página 34. Cfr. Sentencia C-734 de 2002.
Ibídem.
Demanda, página 35.
Ibídem.
El concepto sin número ni fecha fue remitido mediante correo electrónico del 14 de octubre del año 2020.
La Superintendencia Financiera de Colombia informó que se abstenía de emitir concepto sobre la norma.
Escrito de intervención, página 6.
Ibídem.
Ibídem.
Ibídem.
Escrito de intervención, página 4.
Escrito de intervención, página 5.
Ibídem.
Escrito de intervención, página 6.
La Universidad informó que únicamente emitiría concepto en relación con este cargo.
Escrito de intervención, página 9.
Escrito de intervención, página 6.
Ibídem.
Escrito de intervención, página 7.
Escrito de intervención, página 9.
Escrito de intervención, página 17.
Escrito de intervención, página 21.
Ibídem.
Ibídem.
Escrito de intervención, página 23.
Escrito de intervención, página 5.
Escrito de intervención, página 8.
Escrito de intervención, página 9.
Escrito de intervención, página 10.
Concepto del Procurador General de la Nación, página 10.
Concepto del Procurador General de la Nación, página 5.
Concepto del Procurador General de la Nación, página 6.
Concepto del Procurador General de la Nación, página 9.
Sentencia C-774 de 2001.
Cfr. Sentencias C-030 de 2003, C-990 y C-1122 de 2004, C-533 de 2005, C-211 de 2007, C-393 y C-468 de 2011 y C-197, C-334 y C-532 de 2013.
Sentencia C-462 de 2013. En el mismo sentido, ver las sentencias C-500 de 2014, C-386 y C-456 de 2015 y C-007 de 2016.
Cfr. Constitución Política, artículo 241, numerales 2, 7, 8 (parcial) y 10.
Cfr. Artículos 80 y 92 de las Leyes 1943 de 2018 y 2010 de 2019, respectivamente.
En el proceso D-13166, se alegó la violación del principio de equidad tributaria (cargo tercero), ante la imposición de una medida que viola el derecho a la igualdad. Los demandantes consideraron “que la imposición de una tarifa del impuesto a la renta, diferenciada y superior para las entidades financieras, no supera el test de igualdad” (C-510/19).
Auto 011 de 2018.
Cfr. Sentencia C-089 de 2016.
Cfr. Sentencia C-341 de 2014.
En la sentencia C-247 de 2017, reiterada en las sentencias C-002 de 2018 y C-087 de 2018, con relación a este aspecto se señala: “En línea con lo anterior, en las Sentencias C-1052 de 2001 y C-856 de 2005, la Corte precisa el alcance de los mínimos argumentativos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia, al decir que hay claridad cuando existe un hilo conductor de la argumentación que permite comprender el contenido de la demanda y las justificaciones en las cuales se soporta; hay certeza cuando la demanda recae sobre una proposición jurídica real y existente y no en una que el actor deduce de manera subjetiva, valga decir, cuando existe una verdadera confrontación entre la norma legal y la norma constitucional; hay especificidad cuando se define o se muestra cómo la norma demandada vulnera la Carta Política; hay pertinencia cuando se emplean argumentos de naturaleza estrictamente constitucional y no [sic] estirpe legal, doctrinal o de mera conveniencia; y hay suficiencia cuando la demanda tiene alcance persuasivo, esto es, cuando es capaz de despertar siquiera una duda mínima sobre la exequibilidad de la norma demandada”.
Cfr. Corte Constitucional, sentencias C-826 de 2008, C-886 de 2010, C-240 de 2014 y C-002 de 2018.
Demanda, páginas 6 a 11.
Demanda, página 35.
Demanda, página 36.
Ibídem.
Sentencias C-266 de 2019 y C-125 de 2018.
Sentencia C-125 de 2018.
Sentencia C-239 de 2019 y T-266 de 2019.
Sentencias C-138 de 2019, C-178 de 2014 y SU 336 de 2017.
Sentencias C-179 de 2016 y C-1125 de 2001.
Sentencia C-624 de 2008.
Sentencias C-505 de 1999. Reiterada en la sentencia C-114 de 2017.
Sentencias C-266 de 2019, C-601 de 2015, C-551 de 2015.
Sentencias C-006 de 2018 y C-006 de 2017.
La jurisprudencia constitucional ha señalado que el carácter relacional de la igualdad implica igualmente que “a diferencia de otros principios constitucionales o derechos fundamentales, no protege ningún ámbito concreto de la esfera de la actividad humana, sino que puede ser alegado ante cualquier trato diferenciado injustificado” (sentenciasC-818 de 2010, C-250 de 2012 y C-743 de 2015).
Sentencia C-1146 de 2004.
Sentencia C-090 de 2001.
Sentencia C-818 de 2010.
Ibídem.
Ibídem.
Al respecto, ver sentencia C-663 de 2009: “[e]sta Corporación ha sostenido en diferentes oportunidades que el derecho a la igualdad es un derecho relacional, por lo que presupone necesariamente una comparación entre dos o más regímenes que actúan como términos de comparación. Así un determinado régimen jurídico no es discriminatorio en sí mismo, sino únicamente en relación con otro régimen jurídico. La comparación intrínseca al principio de igualdad no afecta, sin embargo, a todos los elementos de los regímenes jurídicos en cuestión, sino únicamente a aquellos aspectos que son relevantes para la finalidad de la diferenciación. Ello implica, por tanto, que la igualdad también constituye un concepto relativo: dos regímenes jurídicos no son semejantes o diferentes entre sí en todos sus elementos, sino únicamente respecto al criterio utilizado para la comparación”.
Sentencia 540 de 2008 “toda diferenciación que se haga en ella [la ley] debe atender a fines razonables y constitucionales”.
Sentencias C-179 de 2016, C-551 de 2015, C-601 de 2015 y C-1125 de 2001.
Ibídem.
Ibídem.
Ibídem.
Sobre el principio de igualdad en las cargas públicas, ver sentencias C-333 de 1996 y C-038 de 2006.
Sentencia SU 1167 de 2001. Ver también, sentencias C-1064 de 2001 y C-397 de 2011.
Sentencias C-568 de 2014 y C-1074 de 2002,
Sentencias C-992 de 2001, C-038 de 2006 y C-1024 de 2004. En la sentencia C-397 de 2011 la Corte señaló que el principio de igualdad tiene una relación estrecha con el principio de reciprocidad. Al respecto, sostuvo que “el principio de reciprocidad que rige las relaciones de los ciudadanos con el Estado y entre éstos y la sociedad, a fin de equilibrar las cargas públicas que estructuran y sostienen la organización jurídico-política de la cual hacen parte, para armonizar y darle efectividad al Estado Social de Derecho, siempre dentro de los conceptos de justicia y equidad”.
Sentencias C-511 de 1995 y C-992 de 2001, entre otras.
Cfr. Sentencia C-178 de 2016.
Ibídem.
Cfr. Sentencias C-222 de 1995 y C-252 de 1997, C-007 de 2002, C-198 y C-1021 de 2012, C-264 y C-766 de 2013, C-291 y C-555 y C-668 de 2015, C-178 y C-393 de 2016, C-010 de 2018 y C-278 y C-304 de 2019, entre otras.
Cfr. Sentencias C-544 de 1993, C-419 de 1995, C-674 y C-741 de 1999, C-1060A de 2000, C-007 y C-261 de 2002, C-1003 de 2004, C-1261 de 2005, C-287 de 2006, C-198 de 2012, C-615, C-717 y C-766 de 2013, C-555, C-600, C-657 y C-743 de 2015, C-388 de 2016, C-521 y C-270 y C-606 de 2019.
A diferencia de los principios de legalidad, certeza e irretroactividad, el principio de equidad es de naturaleza sistémica, pues se predica del sistema tributario en su conjunto, que no de un tributo en específico. Recientemente, en la sentencia C-606 de 2020, la Corte reiteró su jurisprudencia sobre el particular, insistiendo en que el “principio de equidad tributaria tiene una naturaleza estructural en virtud de la cual el sistema tributario debe ser equitativo en su integridad[, pues] (…) la equidad, eficiencia y progresividad tributarias hacen alusión al sistema en su conjunto y en su contexto, y no a un determinado tributo aisladamente considerado”. Lo mismo se predica del mandato de progresividad, pues, como se dijo en la sentencia C-100 de 2014, este impone indagar si un tributo o alguno de sus elementos “podría aportar al sistema una dosis de manifiesta (…) regresividad”. En ambos casos, se proscribe el control de constitucionalidad basado en la valoración aislada del tributo o de alguno de sus elementos esenciales. Cfr. Sentencias C-355 de 1994, C-409 de 1996, C-1230 de 2000, C-643 de 2002, C-776 de 2003, C-1261 de 2005, C-287 y C-664 de 2009, C-822 de 2011, C-555 de 2015, C-278, C-304 y C-521 de 2019.
Cfr. Sentencias C-060 y C-117 de 2018.
Cfr. Sentencias C-209 y C-393 de 2016 y C-606 de 2019.
Cfr. Sentencias C-369 y C-564 de 2000, C-876 de 2002, C-668 de 2015 y C-333 de 2017.
Sentencias C-155, C-364, C-549 y C-556 de 1993, C-335 de 1994, C-419 y C-253 de 1995, C-080 de 1996, C-252 de 1997, C-136, C-505 y C-741 de 1999, C-369, C-569 y 1320 de 2000, C-711 y C-1107 de 2001, C-007, C-261, C-538, C-873 y C-876 de 2002, C-231, C-572 y C-1035 de 2003, C-1261 de 2005, C-287 y C-664 de 2006, C-243 y C-822 de 2011, C-198, C-1021 y C-1023 de 2012, C-249, C-264, C-528, C-766 y C-837 de 2013, C-100, C-169, C-587, C-665 y C-932 de 2014, C-218, C-29, C-235, C-492, C-551, C-555, C-600, C-622, C-657, C-668 y C-743 de 2015, C-052, C-178, C-209, C-388 y C-393 de 2016, C-333 de 2017, C-010, C-060, C-117, C-120, C-129 y C-146 de 2018, y C-056, C-087, C-266, C-270, C-278, C-304, C-521, C-593 y C-606 de 2019.
Cfr. Sentencia C-261 de 2002. Allí se cita una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, dictada el 3 septiembre de 1987, en la que dicha Corporación, entonces encargada del control abstracto de constitucionalidad, planteó dicha tesis.
Sentencia C-136 de 1999.
Sentencia C-932 de 2014.
Sentencia C-130 de 1998.
Sentencia C-932 de 2014.
Cfr. Sentencias C-291 de 2015 y C-266 de 2019.
Cfr. Consejo de Estado, Sección Cuarta de la Sala Contencioso Administrativo. Sentencia del 2 de julio de 2015. C.P. Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez. Expediente No. 13001-23-31-000-2003-01527-01(19943).
Cfr. Sentencias C-711 de 2001 y C-606 de 2019.
Ibídem.
Sentencia C-266 de 2019.
Sentencia C-056 de 2019.
Sentencia C-419 de 1998.
Sentencia C-511 e 1996 “[l]a equidad tributaria se desconoce cuándo se deja de lado el principio de igualdad en las cargas públicas”. Reiterada en las sentencias C-520 de 2019 y C-060 de 2019.
Sentencia C-056 de 2019. Ver también, sentencias C-117 de 2018, C-291 de 2015 y C-169 de 2014, entre otras.
Sentencia C-169 de 2014, reiterada en la sentencia C-117 de 2018.
Sentencias C-218 de 2019. La declaratoria de inexequibilidad de una disposición singular y concreta que prevea un trato tributario diferenciado solo procede si impone “cargas excesivas o beneficios exagerados” y, de esta forma, “aporta al sistema [tributario] una dosis de manifiesta inequidad, ineficiencia y regresividad”. Esto es consecuencia la naturaleza preponderantemente sistémica del principio de equidad tributaria y su autonomía conceptual frente al principio de igualdad, l
Sentencia C-345 de 2019.
La Corte Constitucional ha aplicado el juicio integrado de igualdad para valorar la constitucionalidad de afectaciones al principio de equidad tributaria en las sentencias C-109 de 2020, C-521 de 2019 y C-129 de 2018, entre otras.
Sentencia C-093 de 2001.
En la sentencia C-521 de 2019 la Corte definió la estructura del test integrado de igualdad en los siguientes términos: “[p]ara resolver la cuestión se aplicará, en concordancia con la jurisprudencia de esta Corporación, un juicio integrado de igualdad que según ha dicho esta Corte, “combina las ventajas del análisis de proporcionalidad de la tradición europea y de los test de distinta intensidad estadounidenses” y se desarrolla a través de dos etapas, en la primera se debe determinar cuál es el criterio, termino de comparación o tertium comparationis, para lo cual se requiere de antemano definir si desde la perspectiva fáctica y jurídica la medida analizada configura un tratamiento desigual entre iguales o igual entre desiguales; una vez superada esta etapa y habiendo establecido que en efecto existe un trato diferenciado, viene la segunda etapa del examen, en el que se procede a establecer si desde la perspectiva constitucional dicha diferenciación está justificada o no”.
Es importante resaltar que este test ha sido aplicado recientemente por la Corte Constitucional para valorar la constitucionalidad de tratos tributarios diferenciados en las sentencias C-128 de 2018, C-521 de 2019 y C-109 de 2020, entre otras. Este juicio integra dos metodologías de escrutinio. De un lado la “metodología de los escrutinios de distinta intensidad”[119] desarrollada por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. De otro, el juicio de proporcionalidad aplicado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional español y el Tribunal Constitucional alemán, el cual está compuesto por los subprincipios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto.
Sentencia C-179 de 2016. En relación con el criterio de comparación, en la sentencia C-109 de 2020 la Corte precisó que el juez constitucional debe evitar (i) fijar un criterio de comparación que por su carácter genérico conduce siempre a concluir que los sujetos son comparables lo cual supondría una “profunda limitación del margen de configuración del legislador”; y (ii) emplear “rasgos que por su grado de especificidad conducen siempre a diferenciar,” lo cual podría “afectar la vigencia del mandato de igualdad como expresión básica de justicia”.
La Corte Constitucional ha señalado que las personas, grupos y situaciones “pueden siempre tener rasgos comunes y siempre también rasgos diferentes” (C-109 de 2020). Por ello, para determinar si dos grupos de sujetos o categorías son comparables “es necesario examinar su situación a la luz de los fines de la norma” (C-841 de 2003, C-018 de 2018). Cfr. Sentencias C-826 de 2008, reiterada en las sentencias C-002 de 2018, C-240 de 2014, C-886 de 2010.
Esta se presenta siempre que, sin justificación alguna, la norma no incluye como sujetos destinatarios de la regulación a todas las personas ubicadas en similar situación a la luz del fin buscado por la misma. En este sentido, una norma es infra-inclusiva cuando (i) confiere un beneficio o instituye una carga para un grupo de sujetos, con el objeto de alcanzar una finalidad constitucionalmente legítima, pero (ii) no incluye, de manera injustificada, a otro grupo de sujetos que se encuentra en idéntica o similar situación fáctica y jurídica frente a aquellos incluidos, y que, por tanto, (iii) han debido ser incluidos como destinatarios de la regulación en tanto contribuyen razonablemente a alcanzar la finalidad de la misma. Cfr. Sentencias C-138 de 2019, C-535 de 2017 y C-471 de 2017.
La doctrina de la infrainclusividad (underinclusiveness doctrine) ha sido ampliamente desarrollada por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Al respecto ver, entre otros: Vance v. Bradley, 440 U.S. 93 (1979); y New York City Transit Auth. v. Beazer, 440 U.S. 568 (1979).
Esta se configura siempre que, sin justificación alguna, la norma incluye, como sujetos destinatarios de la regulación, a personas en situaciones diferentes a la luz del fin buscado por la misma. En estos términos, una norma es supra-inclusiva cuando (i) confiere un beneficio o instituye una carga para un grupo de sujetos, con el objeto de alcanzar una finalidad constitucionalmente legítima, pero (ii) incluye también a individuos que, por sus particularidades fácticas o jurídicas, no son asimilables a los sujetos del primer grupo y que, por tanto, (iii) no han debido ser incluidos como destinatarios de la regulación en tanto no contribuyen razonablemente a alcanzar la finalidad de la misma. Cfr. Sentencia C-741 de 2003, reiterada en la sentencia C-138 de 2019.
Existe una afectación prima facie al principio de igualdad cuando la norma en principio desconozca cualquiera de los cuatro mandatos (trato idéntico, diferente, similar y diferenciado) que derivan del principio de igualdad.
Sentencias C-138 de 2019, C-114 y 115 de 2017 y C-104 de 2016.
Ibídem.
Sentencia C-748 de 2019.
Sentencia C-521 de 2019.
Sentencia C-109 de 2020.
Sentencia C-345 de 2019.
Ibídem. Ver también la sentencia C-838 de 2013.
Frente al impuesto de renta, en la sentencia C-129 de 2018, la Corte consideró: “Como consecuencia de este amplio diseño constitucional en materia tributaria, el Legislador cuenta con un amplio margen para regular el impuesto a la renta, con todo, dicho margen no es absoluto. Dentro de las limitaciones a la potestad impositiva del Legislador se encuentran la equidad, la justicia, la progresividad y, cuando estos principios entran en conflicto con otros, esa colisión debe dirimirse conforme a criterios de razonabilidad. Si bien el Legislador puede determinar los elementos definitorios de un impuesto y, por tanto, determinar los dividendos como ingresos sujetos al impuesto de renta, también debe observar los principios que rigen el sistema tributario y además debe respetar las restantes previsiones constitucionales.”
Sentencia C-129 de 2018.
El penúltimo inciso del artículo 240 del Estatuto Tributario establece: “La sobretasa de que trata este parágrafo está sujeta, para los tres períodos gravables aplicables, a un anticipo del cien por ciento (100%) del valor de la misma, calculado sobre la base gravable del impuesto sobre la renta y complementarios sobre la cual el contribuyente liquidó el mencionado impuesto para el año gravable inmediatamente anterior. El anticipo de la sobretasa del impuesto sobre la renta y complementarios deberá pagarse en dos cuotas iguales anuales en los plazos que fije el reglamento”.
Cfr. Sentencia C-748 de 2009.
Los demandantes argumentan: “[l]a circunstancia de que todas las empresas operan dentro de un régimen de libertad económica (art. 333 de la Constitución), de que todas ejercen su objeto social dando aplicación a las normas del Código Civil y del Código de Comercio, y dentro de las regulaciones del Código Laboral, de las leyes sobre seguridad social, del Estatuto Tributario, y de las regulaciones cambiarias, permite afirmar que todas las empresas tienen una gran semejanza en cuanto a la producción de utilidades” (demanda, pág. 13).
Sentencia C-293 de 2020.
Cfr. Sentencias C-183 de 1998, C-250 de 2003 y C-209 de 2016.
Cfr. Consejo de Estado, Sección Cuarta de la Sala Contencioso Administrativo. Sentencia del 4 de febrero de 2010. C.P. Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia. Expediente No. 25000-23-27-000-2003-01655-02(16634).
Cfr. Sentencia C-593 de 2019.
Cfr. Sentencia C-169 de 2014.
Cfr. Sentencia C-209 de 2016.
Consejo de Estado, Sección Cuarta de la Sala Contencioso Administrativo. Sentencia de unificación del 26 de noviembre de 2020. C.P. Dr. Julio Roberto Piza Rodríguez. Expediente No. 25000-23-37-000-2013-00443-01(21329) 2020CE-SUJ-4-005.
Ibídem.
Constitución Política (CP), preámbulo.
En principio, estos dos deben estar equilibrados, según lo que establece el artículo 347 de la Constitución Política. Sin embargo, la misma norma establece que si “los ingresos legalmente autorizados no fueren suficientes para atender los gastos proyectados, el Gobierno propondrá, por separado, ante las mismas comisiones que estudian el proyecto de ley del presupuesto, la creación de nuevas rentas o la modificación de las existentes para financiar el monto de gastos contemplados”.
Estatuto Orgánico del Presupuesto, artículo 27.
Departamento Administrativo de la Función Pública, Glosario. Disponible en el siguiente enlace: https://www.funcionpublica.gov.co/glosario. Consultado el 29 de enero de 2021.
Sobre tales conceptos y sus diferencias, consultar, entre otras, las sentencias C-178 de 2016 y C-167 de 2014.
La Corte se ha pronunciado sobre el alcance de dicho deber, entre otras, en las sentencias C-572 de 2003.
Cfr. Sentencia C-261 y C-876 de 2002, C-572 de 2003 y C-593 de 2019.
Cfr. SentenciasC-335 de 1994, C-409 de 1996, C-1230 de 2000, C-1060A de 2001, C-463 y C-643 de 2002, C-776 y C-1149 de 2003, C-1261 de 2005, C-287 y C-664 de 2009, C-822 de 2011, C-100 de 2014, C-492 y C-555 de 2015 y C-304 y C-521 de 2019.
Cfr. Sentencia C-278 de 2019.
Cfr. Sentencia C-913 de 2011.
Cfr. Sentencia C-029 de 2019.
El documento está disponible para ser consultado en el siguiente vínculo: https://www.dian.gov.co/dian/cifras/Cuadernos%20de%20Trabajo/El_Gasto_Tributario_en_Colombia_Beneficios_e
n_el_Impuesto_sobre_la_Renta_Personas_Juridicas.pdf#search=beneficios%20tributarios%20en%20el%20impuesto%20sobre%20la%20renta.
Ibídem. Pág. 2.
Cfr. Ibídem.
Ibídem. Pág. 26.
Ibídem. Pág. 26.
Ibídem. Págs. 26 y 27.
Ibídem. Pág. 29.
Ibídem. Pág. 24.
Ibídem. Pág. 30.
Cfr. Sentencia C-293 de 2020.
Escrito de intervención, Pág. 17.
Ibídem. Pág. 18.
Ibídem. Pág. 19.
A juicio de la Corte, de ser procedente el test de razonabilidad, en el presente caso se hubiera debido usar el test de intensidad débil, debido a que se trata de una medida tributaria y al amplio margen de configuración del legislador en esa materia. Se precisa que no es procedente acudir al test intermedio ni al estricto de razonabilidad. En ambos casos, porque no está demostrada la afectación prima facie de un derecho fundamental. En relación con la intensidad intermedia, advierte la Sala que no existen indicios de inequidad, pues la sobretarifa sub examine se fijó teniendo en cuenta la capacidad contributiva de las entidades financieras y no está configurada ninguna de las hipótesis referidas en la sentencia C-129 de 2018. Frente a la intensidad estricta, encuentra la Corte que la norma acusada no está fundada en criterios sospechosos.
Ley 2010 de 2019, particularmente, la exposición de motivos y el texto publicado para primer debate en comisiones conjuntas, dan cuenta de que la referida norma busca, entre otras cosas, mejorar la productividad, atacar la informalidad, fomentar el empleo, “aumentar los ingresos fiscales y, en general, satisfacer los objetivos del Estado Social de Derecho en un marco de sostenibilidad fiscal (…)” (Gaceta 1055 de 2019, pág. 53). Según se lee en la exposición de motivos, el Ministerio de Hacienda resaltó la necesidad de incrementar el recaudo fiscal, para lo cual se propusieron una serie de medidas, dentro de las que se encuentra crear la sobre tarifa que establece el parágrafo objeto de control de constitucionalidad, la cual, según la estimación que hiciere el Gobierno Nacional en su momento, incrementaría los ingresos del Estado en cero punto tres (0.3) billones de pesos para el año gravable 2020, y cero punto dos (0.2) billones de pesos, en relación con los períodos gravables 2021 y 2022.
La norma acusada establece una destinación específica para los ingresos percibidos con ocasión de la sobre tarifa demandada, esto es: “la financiación de carreteras y vías de la Red Vial Terciaria”. Esto significa que la norma demandada tiene otra finalidad, pues también busca contribuir al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población colombiana, a través de la financiación de proyectos viales. Este tema será analizado con el segundo cargo de la demanda.
Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, por infraestructura se debe entender: “Conjunto de elementos, dotaciones o servicios necesarios para el buen funcionamiento de un país, de una ciudad o de una organización cualquiera”
Págs. 42 a 44.
Pág. 43.
En la sentencia C-249 de 2013, la Corte consideró: “La adecuación o idoneidad de un medio se satisface si presta una contribución positiva para alcanzar el fin que persigue, y por lo mismo no es determinante que sea un medio imperfecto, para resolver definitiva o exclusivamente un problema, como en este caso, de evasión o fraude fiscal. Esta norma puede no ser suficiente para impedir estos fenómenos, pero eso no significa que sea ineficaz y, en consecuencia, irrazonable” (negrillas propias).
Sentencia C-748 de 2011.
Sentencia C-590 de 1992.
Sentencia C-490 de 1993.
Cfr. Sentencia C-317 de 1998.
En la sentencia C-136 de 1999, la Corte resaltó que: “[a] dos razones fundamentales obedeció esta importante prohibición. En primer lugar, como se sabe, las rentas de destinación específica no eran computables dentro del monto global del presupuesto nacional para efectos de señalar la debida participación de las entidades territoriales. La proliferación de tales rentas disminuía entonces el monto de las transferencias de la nación a los municipios y departamentos. // En segundo lugar, la afectación de determinadas rentas restaba flexibilidad a la asignación del gasto público. Así, gastos que en un momento adquirían la condición de prioritarios, debían ceder ante la previa asignación legal de ciertas rentas, cuyo monto era cada vez mayor”.
Sentencias C-009 de 2002 y C-289 de 2014. Allí se recogieron las reglas de las sentencias C-317 de 1998 y C-1515 de 2000.
Cfr. sentencias C-040 de 1993, C-155 de 2016, C-092 de 2018 y C-571 de 2019.
Cfr. Sentencias C-495 de 1996 y C-1175 de 2001.
Cfr. Sentencias C-183 de 1997 y C-352 de 1998.
Cfr. Sentencia C-1187 de 2000.
Cfr. Sentencia C-030 de 2019.
Sentencia C-221 de 2019. En el mismo sentido, se pueden consultar las sentencias C-577 de 1995, C-444 de 1998, C-260 de 2015 y C-010 de 2018, entre otras.
Demanda, pág. 25.
Sentencia C-590 de 1992.
Sentencia C-151 de 1995.
Cfr. Sentencia C-317 de 1998.
En la sentencia C-151 de 1995, la Corte consideró “que la noción constitucional de «inversión social» no se opone a los gastos de funcionamiento siempre y cuando estos se efectúen también en el sector social”. Este criterio fue reiterado en la sentencia C-734 de 2002 y, recientemente, en el fallo C-221 de 2019. La Sala no desconoce que en este caso afirmó que, “[d]ado que el numeral 2 del artículo 359 de la Constitución regula un supuesto exceptivo de tributos con destinación específica, es dable inferir que a este solo se pueden adscribir aquellos gastos, de la especie «social», que puedan catalogarse como de «inversión» y no, por ejemplo, de «funcionamiento»”. Sin embargo, resalta que en la misma providencia judicial declaró constitucional una expresión que avalaba la destinación de los recursos para gastos de mantenimiento, por considerar que, en el contexto de la norma acusada, el mantenimiento tenía relación directa con los gastos públicos de inversión social.
La Corte destacó que el gasto público social tiene connotaciones importantes en el régimen constitucional colombiano, a saber: “(i) En primer lugar, es la principal herramienta para llevar a la práctica la parte dogmática de la Constitución, como instrumento para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado social de derecho. A nivel internacional, es un compromiso derivado del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual establece que: “Cada uno de los Estados Parte (…) se compromete a adoptar medidas (…) hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, (…) la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos” (PIDESC, Artículo 2). // (ii)En segundo lugar, en los planes y presupuestos tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación, en los términos de los artículos 334, 350 y 366 de la Constitución. // (iii) En tercer lugar, debe ser definido por el Estatuto Orgánico del Presupuesto. // (iv) En cuarto lugar, por mandato de la misma norma orgánica, el presupuesto de inversión social no se podrá disminuir porcentualmente en relación con el del año anterior respecto del gasto total en la correspondiente ley de apropiaciones. // (v) En quinto lugar, su distribución territorial debe tener en cuenta, entre otros factores, el número de personas con necesidades básicas insatisfechas. // (vi) Y en sexto lugar, solo excepcionalmente podrá haber rentas nacionales con destinación específica para inversión social, noción que, por tratarse de una excepción a una regla constitucional, debe ser interpretada restrictivamente”.
Sentencia 1064 de 2001.
Sentencia C-221 de 2019.
Demanda, página
Sentencia C-734 de 2002.
Documentos Tipo de Licitación de Obra Pública de Infraestructura de Transporte, Anexo 3 – Glosario.
Cfr. Ley1228 de 2008, artículo 1, y Decreto 2770 de 1953, artículo 1.
Ibídem. Pág. 7.
Cfr. https://colombiarural.invias.gov.co/documentos-tecnicos.
En el Documento CONPES 3857 del 25 de abril de 2016 se lee: “los elevados costos de transporte y de logística tienen efectos negativos sobre la competitividad del país. Según la Encuesta Nacional Logística Colombia es Logística, adelantada por el DNP en 2015, los prestadores de servicios logísticos señalaron las infraestructuras viales insuficientes como la segunda mayor dificultad en la ejecución de operaciones logísticas, después de falta de zonas adecuadas para carga y descarga. Asimismo, los usuarios de servicios logísticos señalaron los altos costos de transporte como la mayor dificultad en operaciones logísticas. En efecto, el transporte es el rubro que mayor participación tiene en el costo total de logística en el país, alcanzando el 37% del total” (Negrilla propias).
“una de las estrategias para contar con infraestructura y adecuación de tierras es desarrollar la infraestructura vial del país. El propósito será «lograr la integración regional y el acceso a servicios sociales y a los mercados, incidir favorablemente sobre el precio de los alimentos como garantía del derecho a la alimentación y mejorar el ingreso de la población campesina» (negrillas propias).
Ibídem. Págs. 31 y 32. Allí se lee: “aunque las políticas dirigidas a mejorar la infraestructura de transporte son políticas sociales, deben venir acompañadas de programas complementarios. Por ejemplo, enfocados en
aumentar la cobertura de salud, educación y necesidades básicas cuyos costos de transacción también disminuyen una vez hay una mejora vial”.
Decreto 1760 de 1990, artículo 6.
Ibídem. Artículos 8 y 9.
Ley 300 de 1996, artículo 2, modificado por el artículo 2 de la Ley 2068 del 31 de diciembre de 2020.
El Índice de Pobreza Multidimensional en Colombia tiene 5 dimensiones y 15 indicadores. Estos se pueden consultar en: https://mppn.org/es/paises_participantes/colombia/. Consultados el 11 de febrero de 2021.
Documento CONPES 3857 del 25 de abril de 2016, pág. 30.
Ibídem.
Departamento Nacional de Planeación. Relación Sistema de Ciudades y Entorno Rural. Disponible en: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Vivienda%20Agua%20y%20Desarrollo%20Urbano/Relaci%C3%B3n%20Sist
ema%20de%20Ciudades%20y%20entorno%20rural%20%E2%80%93%20Arturo%20Garcia.pdf. Consultado el 10 de febrero de 2021
El Índice de Pobreza Multidimensional en Colombia tiene 5 dimensiones y 15 indicadores.
Sobre el desarrollo del concepto de pobreza consultar BAZÁN OJEDA, Abigail; QUINTERO SOTO, Ma. Luisa; HERNÁNDEZ ESPITIA, Aurea Leticia. Evolución del Concepto de Pobreza y el Enfoque Multidimensional para su Estudio. Revista Quivera (v. 13, núm. 1). Editada por la Universidad Autónoma del Estado de México. México, 2011. Págs. 207 a 219.
Toluca, México
En Colombia existen dos indicadores oficiales y complementarios para medir pobreza: (i) la pobreza monetaria; y (ii) el Índice de Pobreza Multidimensional. El primero se mide en función del porcentaje de la población con ingresos por debajo del mínimo de ingresos mensuales definidos como necesarios para cubrir sus necesidades básicas. En relación con el segundo, el DNP diseñó el Índice de Pobreza Multidimensional de Colombia (MPI-C), basado en el método Alkire-Foster, que se utiliza tanto para establecer objetivos específicos como para monitorear el progreso. Particularmente, el índice colombiano tiene 5 dimensiones y 15 indicadores. Estos últimos se puede consultar en el siguiente vínculo: https://mppn.org/es/paises_participantes/colombia/.
Banco Mundial. La pobreza y la prosperidad compartida 2020: un cambio de suerte. Disponible en: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34496/211602ovSP.pdf?sequence=21&isAllowed=y.
Cfr. Asamblea Nacional Constituyente, Gaceta Constitucional No. 78.
Cfr. Constitución Política, arts. 356 y 357 (modificados por el Acto Legislativo 04 de 2007).
Resolución 21/11 del 27 de septiembre de 2012. Principios Rectores sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos. El documento está disponible para ser consultado en el siguiente vínculo: https://www.ohchr.org/Documents/Publications/OHCHR_ExtremePovertyandHumanRights_SP.pdf.
Resolución 70/218 del 22 de diciembre de 2015. Segundo Decenio de las Naciones Unidas para la Erradicación de la Pobreza (2008-2017). Se puede consultar en el siguiente vínculo: https://undocs.org/es/A/RES/70/218.
Op. Cit. 216. Pág. 6 (Principio B, párr. 22).
Ibídem. Pág. 23 (Derecho F, párr. 74, literal b).
En esta sentencia la Corte construyó la línea jurisprudencial constitucional sobre el uso de la noción “pobres”.
Según cifras de la academia, su implementación ha sido la más baja, particularmente, en lo que respecta a la infraestructura vial en el marco de la Reforma Rural Integral. Para el momento en el que se aprobó la norma acusada, el porcentaje estimado de cumplimiento de la Reforma Rural Integral (RRI) era cercano al cuatro por ciento. Cfr. Kroc Institute for International Peace Studies (University of Notre Dame). Informe “Tres años después de la firma del Acuerdo Final de Colombia: hacia la transformación territorial. Diciembre 2018 a noviembre 2019”. El documento está disponible en el siguiente link: http://peaceaccords.nd.edu/wp-content/uploads/2020/06/Cuarto-Informe-Final-with-Annex-Link.pdf.
Según los principios del Punto 1 del Acuerdo de Paz (págs. 12 a 14), la transformación estructural es “la transformación de la realidad rural con equidad, igualdad y democracia”.
Acuerdo de Paz. Pág. 11.
Medidas de asistencia técnica, subsidios, crédito, generación de ingresos, mercadeo y formalización laboral.
Medidas en materia de salud, educación, vivienda y erradicación de la pobreza.
Todos ellos, al igual que los otros puntos del Acuerdo de Paz, son vinculantes para todas las instituciones y órganos del Estado, de conformidad con el Acto Legislativo 02 de 2017 y la sentencia C-630 de 2017, según la cual las autoridades deben “cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final” y procurar porque “sus actuaciones, los desarrollos normativos del Acuerdo Final que adopten, y su interpretación y aplicación, guarden coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, objetivos, compromisos, espíritu y principios del Acuerdo Final”.
Acuerdo de Paz. Pág. 24.
Resolución 03260 del 3 de agosto de 2018, pág. 1.
Ibídem. Pág. 15.
Documento CONPES 3857 del 25 de abril 2016. Pág. 21.
Producto Interno Bruto por departamento – Base 2015 (Serie 2005-2019). Disponible en https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-departamentales. Consultado el 12 de febrero de 2021.
Resolución 03260 del 3 de agosto de 2018, pág. 2.
Las Zonas de Reserva Campesina “son iniciativas agrarias que contribuyen a la construcción de paz, a la garantía de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de los campesinos y campesinas, al desarrollo con sostenibilidad socio-ambiental y alimentaria y a la reconciliación de los colombianos y colombianas. Cfr. Acuerdo Paz. Pág. 20.
Reguladas por el Decreto 2278 de 2019.
Acuerdo de Paz, pág. 21.
Adicionado por el Decreto 2278 de 2019.