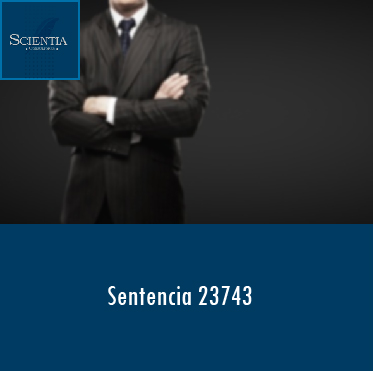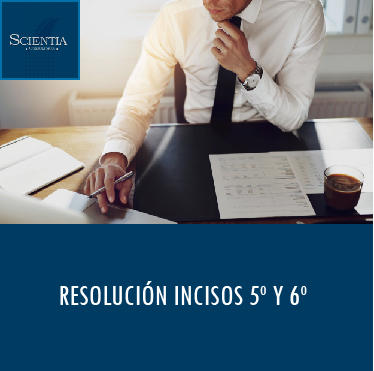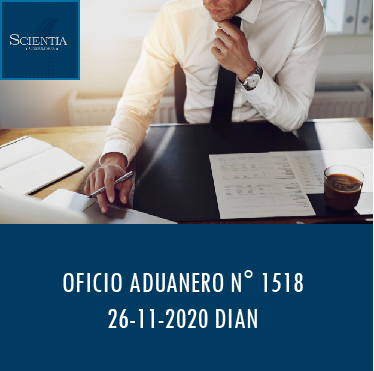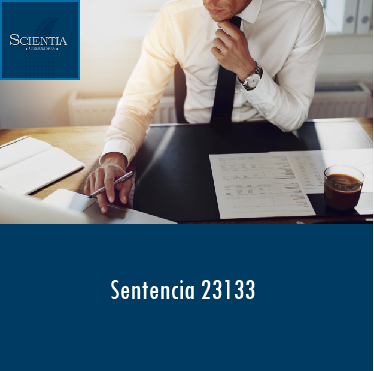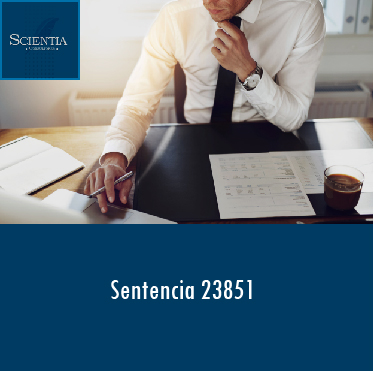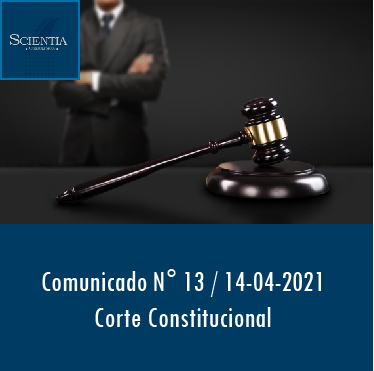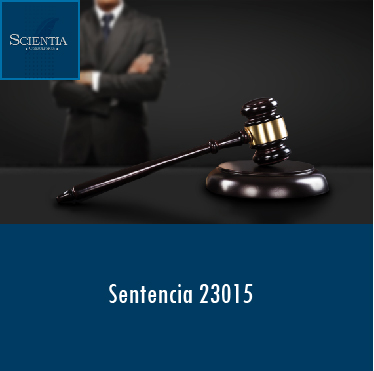El 19 de marzo de 2010, la sociedad presentó declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2009 (f. 17 ca1), que fue corregida el 25 de junio siguiente (ff. 237 ca2), para determinar el saldo a pagar en la suma de $30.930.000.
COSTO DE VENTA POR AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES – Rechazo. Inconsistencias en los contratos de cesión de intangibles allegados como soporte que impiden tenerlos como prueba de la inversión amortizada y solicitada como costo, porque no dan certeza sobre la veracidad de la inversión ni sobre los registros contables de la amortización efectuada con base en esos documentos / INVERSIONES AMORTIZABLES – Noción. Son aquellas que son necesarias y que se incorporan directamente a la actividad productora de renta / AMORTIZACIÓN DE INVERSIONES – Requisitos / AMORTIZACIÓN DE INVERSIONES – Término mínimo / EXCEPCIÓN AL TÉRMINO MÍNIMO DE AMORTIZACIÓN DE INVERSIONES – Requisitos. Es posible amortizar las inversiones en un término inferior al mínimo de 5 años cuando se demuestre que por la naturaleza o duración del negocio la amortización se debe hacer en un plazo inferior / CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS PATRIMONIALES EN COPIA SIMPLE APORTADO COMO PRUEBA DE COSTOS POR AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES – Valor probatorio en materia tributaria. Al no haber sido tachado de falso, debe ser valorado como prueba del costo, porque la normativa tributaria no requiere que la realidad de las inversiones que dan origen a tales erogaciones se soporten en documentos de fecha cierta o auténticos / DOCUMENTO AUTÉNTICO – Noción / DOCUMENTO DE FECHA CIERTA – Noción / DOCUMENTO AUTÉNTICO – Contradicción. Se efectúa mediante la tacha de falsedad / CONTRADICCIÓN DE DOCUMENTO AUTÉNTICO – Carga. Corresponde a quien controvierte el documento / CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS PATRIMONIALES SOBRE INTANGIBLES NO SUSCRITO POR REPRESENTANTE LEGAL DE LA CESIONARIA – Alcance como prueba de costos por amortización de intangibles / CONTRATOS DE CESIÓN DE DERECHOS PATRIMONIALES SOBRE INTANGIBLES CONTABILIZADOS ANTES DE SU SUSCRIPCIÓN Y POR VALOR DIFERENTE AL CONTABILIZADO – Alcance como prueba de costos por amortización de intangibles. Las inconsistencias desvirtúan la inversión que registran los contratos / CORRECCIÓN POR LAS PARTES DE CONTRATOS DE CESIÓN DE DERECHOS PATRIMONIALES SOBRE INTANGIBLES CONTABILIZADOS ANTES DE SU SUSCRIPCIÓN Y POR VALOR DIFERENTE AL CONTABILIZADO – Valor probatorio de la corrección. En el caso, la corrección no desvirtúa las inconsistencias que contienen los contratos iniciales que respaldaron la inversión y el registro contable del costo por amortización ni que tales contratos se contabilizaron antes de su propia existencia, es decir, antes de que se pactara la inversión / DESCONOCIMIENTO DE CONTRATO COMO PRUEBA DE COSTOS POR AMORTIZACIÓN – Alcance para efectos de la legalidad del contrato. No constituye un pronunciamiento sobre la legalidad del contrato / CONTROL DE LEGALIDAD DE CONTRATO EN MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DE CARÁCTER TRIBUTARIO – Improcedencia / RECHAZO DE LA DEDUCCIÓN POR AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES – Amortización de la inversión en un plazo inferior a 5 años sin acreditar los requisitos que autorizan la excepción. El acta de la asamblea de socios, en la que se fijó el término de amortización con anterioridad a la existencia del segundo contrato de adquisición de intangibles, ni el certificado de revisor fiscal prueban que, por la naturaleza o duración del negocio, la amortización se debía hacer en un plazo menor al legal / AMORTIZACIÓN DE INVERSIONES EN TÉRMINO MENOR A 5 AÑOS POR REDUCCIÓN DE VENTAS – Improcedencia. La reducción de las ventas no constituye una causal exceptiva que permita amortizar inversiones en un plazo inferior a 5 años
1.1. De acuerdo con los artículos 142 y 143 del Estatuto Tributario, vigentes para la época, debe entenderse que las inversiones susceptibles de amortización son aquellas que son necesarias y que se incorporan directamente a la actividad productora de renta, las que pueden estar representadas en bienes tangibles o intangibles, que de acuerdo con la técnica contable se registran como activos susceptibles de “demérito”, para ser amortizados en “más de un período gravable”. También se infiere de las mencionadas disposiciones, que el término mínimo para la amortización de dichas inversiones, es de cinco años, pero que en todo caso, es posible su amortización en un término inferior, “cuando se demuestre que por la naturaleza o duración del negocio, la amortización debe hacerse en un plazo inferior”. (…) 1.3. La Sala encuentra que los contratos aportados en copia simple deben ser valorados como prueba del costo por amortización de bienes intangibles discutido, porque la normativa tributaria no requiere que la realidad de las inversiones que dan origen a estas erogaciones, se soporten en documentos de fecha cierta o auténticos. Recuérdese que por autenticidad se entiende la certeza sobre la persona que ha elaborado, manuscrito, o firmado un documento, o de la persona a quien se atribuya el documento. Y, por fecha cierta, el momento en que el documento fue presentado ante un juez o autoridad competente (Cfr. art. 252 y 280 del Código de Procedimiento Civil, hoy en los art. 244 y 253 del Código General del Proceso). Al no exigirse esa formalidad sobre el soporte de la inversión, el contribuyente podía presentar los documentos en originales o copias simples, y su contenido respecto de la persona que lo suscribió y la fecha de su elaboración, correspondía ser controvertido por la contraparte mediante la tacha de falsedad, como lo dispone el numeral 3º del artículo 252 y el artículo 289 del Código de Procedimiento Civil, actualmente en los artículos 244 a 246 del Código General del Proceso. Procedimiento que no fue realizado por la parte demandada, por lo que procede su análisis como prueba. Valorados los acuerdos de cesión de derechos patrimoniales de intangibles, se observa que el celebrado el 12 de febrero de 2008 fue suscrito por una persona que para ese momento no ostentaba la calidad de representante legal de la sociedad, como se constata en el certificado de la Cámara de Comercio. Luego, ante los cuestionamientos de la DIAN, dicha actuación fue ratificada por la Asamblea de accionistas de la sociedad en el año 2012. También se advierte que el acuerdo del 10 de abril de 2009, presentado inicialmente como prueba, informaba un valor del contrato que difería del contabilizado por la sociedad, situación que al ser advertida por la DIAN, fue corregida posteriormente por las partes intervinientes en el año 2010. Súmese a lo dicho que la DIAN constató que los contratos fueron registrados en la contabilidad antes de su suscripción (31 de enero de 2008 y 31 de enero de 2009, respectivamente), hecho que es aceptado por la sociedad. Esto a pesar de que en esos documentos se precisó que el contrato se entiende perfeccionado a partir de su suscripción, y no del acuerdo verbal de voluntades de las partes, como sostiene el demandante. Adicionalmente se observa que el Acta de la Junta Directiva Nro. 90, en donde se definen los criterios de la amortización data del 3 de abril de 2009, es decir con anterioridad a la suscripción del segundo contrato, (10 de abril de 2009). Para la Sala, estas irregularidades en su conjunto son las que impiden que los contratos sean tenidos como prueba de la inversión que fue amortizada y solicitada como costo, porque ponen en cuestionamiento la veracidad de la inversión, y los registros contables de la amortización realizada con fundamento en esos documentos. En efecto, en los contratos se pone en evidencia que uno de los acuerdos fue suscrito por una persona que no tenía la facultad para actuar en nombre de la sociedad, el otro tiene un precio diferente al contabilizado, y ambos contratos fueron registrados en la contabilidad antes de la existencia de los mismos documentos. Además, los criterios de la amortización de la inversión se definieron en un acta que es anterior a la suscripción del segundo contrato. Todas estas inconsistencias desvirtúan la inversión que registran esos documentos. Si bien, ante los cuestionamientos de la DIAN, el contribuyente aportó documentos de corrección, debe tenerse en cuenta que los mismos fueron elaborados en los años 2010 y 2012, y esa modificación no desconoce que los contratos iniciales, que respaldaron la inversión y el registro contable del costo por amortización en el año 2009, contienen las inconsistencias señaladas. Y, principalmente, se advierte que la corrección de los acuerdos no desvirtúa el hecho que los contratos fueron registrados en la contabilidad de manera previa a su propia existencia, es decir, antes de que se pactara la inversión, y el precio de la misma, de acuerdo con lo que habían estipulado las partes en el contrato. Como tampoco, fue aportado al expediente la corrección de los registros contables de los citados contratos. Ahora, se pone de presente que el desconocimiento de los contratos como prueba de la inversión no constituye un pronunciamiento sobre la legalidad de los mismos, porque los vicios que pueden afectar estos acuerdos no son asuntos que deban analizarse en este proceso, sino que atiende a un análisis probatorio de las inconsistencias contenidas en los contratos y en la contabilidad del contribuyente, que impiden reconocerlos como prueba de la inversión llevada como costo por amortización. Súmese a lo dicho que, el contribuyente no demostró que la naturaleza o duración del negocio hizo necesaria la amortización en un período inferior a 5 años. Para la Sala, el acta de la asamblea de socios y el certificado del revisor fiscal no permiten considerar que esté acreditado el supuesto que el artículo 143 del Estatuto Tributario señala para que se acepte la deducción de la amortización de la inversión. Lo anterior, porque el primer documento solo indica que la amortización se efectuará en el año 2009, y el segundo, informa que el valor de las ventas de exportación al país de Venezuela en el año 2009 (12.027.481.953.oo) disminuyeron en el 2010 (40.612.618.oo) y que la amortización del costo de adquisición de los derechos patrimoniales se realizó en el año 2009 durante las ventas realizadas a Venezuela, porque la inversión estaba destinada únicamente a ese mercado. Para la Sala, la reducción en las ventas no constituye una causal exceptiva prevista en el artículo 143 del Estatuto Tributario, sino únicamente la naturaleza y duración del negocio, y los citados documentos no demuestran que la naturaleza de la inversión hiciera necesaria la amortización en el año 2009, ni que la actividad específica desarrollada en virtud de la inversión llevó a amortizarla en un término menor a 5 años. En todo caso, se precisa que la reducción de ventas en el 2010 no pudo llevar al contribuyente a amortizar la inversión en el 2009, porque esa circunstancia no la conocía la sociedad en esta última vigencia gravable cuando registró en la contabilidad la amortización de la inversión. Adicionalmente, se cuestiona que el término de amortización (1 año: 2009) se hubiere fijado en el Acta Nro. 90 del 3 de abril de 2009, que fue expedida antes de la suscripción del segundo contrato (10 de abril de 2009). Lo anterior, porque esa inconsistencia demuestra que al momento en que el contribuyente estableció el plazo de amortización, no conocía la naturaleza ni la duración del negocio, que son las circunstancias que lo autorizaban a realizar la amortización en un término inferior a cinco años. Esto explica que en el acta de la junta directiva no se hubieren plasmado las razones que llevaron a establecer que la amortización de la inversión se realizaría en el año 2009. Por último, resulta contradictorio que en el certificado de revisor fiscal se afirme que la amortización de la inversión se realizó en el año 2009, atendiendo el tiempo y la proporción que se efectuaron las ventas a Venezuela, cuando en el mismo documento se reconoce que la inversión participó en la actividad productora de renta del contribuyente en el año 2010 (ventas a Venezuela por valor de $40.612.618.oo). Lo que además, desvirtúa que la amortización se hubiere solicitado en el 2009 con fundamento en la duración del negocio, pues el mismo contribuyente acepta que el mismo se llevó a cabo durante los años 2009 y 2010. Así las cosas, no procede el reconocimiento fiscal de la amortización, porque corresponde al contribuyente que quiera beneficiarse de la regla exceptiva consagrada en el artículo 143 del Estatuto Tributario, demostrar la naturaleza, duración y término del negocio que hizo necesaria una amortización en un período inferior a cinco años; situación que como se vio no se presentó en este caso. De manera que por esta razón, tampoco procede el costo por amortización de intangibles.
FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 142 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 143 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 252 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 252 NUMERAL 3 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 280 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 289 / LEY 1564 DE 2012 (CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO CGP) – ARTÍCULO 244 / LEY 1564 DE 2012 (CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO CGP) – ARTÍCULO 245 / LEY 1564 DE 2012 (CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO CGP) – ARTÍCULO 246 / LEY 1564 DE 2012 (CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO CGP) – ARTÍCULO 253
REQUISITOS GENERALES PARA LA DEDUCIBILIDAD DE LAS EXPENSAS – Alcance del artículo 107 del Estatuto Tributario. Reiteración de reglas de unificación jurisprudencial / COSTO DE VENTA POR PAGO DE HONORARIOS POR ESTUDIOS DE MERCADEO Y ASESORÍA EN CONSECUCIÓN Y VENTA DE INMUEBLES – Rechazo. Falta de prueba de las gestiones desarrolladas en virtud de los servicios facturados, que permitan establecer la conexión entre el gasto y la actividad productora de renta del contribuyente / DEDUCCIÓN POR HONORARIOS – Rechazo. Incumplimiento de los requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario
La Sala (Sentencia de Unificación de la Sección del 26 de noviembre de 2020, exp. 21329, C.P. Julio Roberto Piza) precisó el alcance y contenido de los requisitos generales de deducibilidad de que trata el artículo 107 del Estatuto Tributario (…) [L]a Sala encuentra que el contribuyente no demostró que el gasto por honorarios tuviera por objeto el desarrollo de su actividad productora de renta. Esto, a pesar que esa circunstancia ha sido discutida por la Administración desde el inicio del procedimiento administrativo. En efecto, en el expediente no existe prueba de las gestiones desarrolladas en virtud de los servicios facturados, que permitan establecer la conexión entre el gasto y la actividad productora de renta del contribuyente. Si bien, la sociedad aportó dos contratos de arrendamiento de bodegas para desarrollar el objeto social de la sociedad, no soportó que los mismos se hubieren derivado o suscrito en desarrollo de los servicios de “estudio de mercadeo y asesoría en la consecución y venta de inmuebles” que se relacionan en la factura aportada como prueba del gasto. Como tampoco, se aportó prueba del contrato celebrado con la sociedad Blue Colombia S.A. por los servicios facturados. En tal sentido, el contribuyente no presentó pruebas que permitan establecer la efectiva realización de la gestión cuestionada y su injerencia en la producción de renta de la sociedad, en tanto se limitó aportar facturas y contratos de arrendamiento sin demostrar la relación o vínculo entre las operaciones que registran los citados documentos. Por esa razón, la factura no da fe de cuáles fueron los servicios prestados. Máxime cuando se refiere a tres servicios, y no se probó ninguno de los conceptos descritos en la factura. Por el contrario, la deducción solicitada se desvirtúa en el hecho de que la contabilidad del contribuyente no registra transacciones de compraventa de bienes inmuebles en el año 2009, y que en el expediente no obra prueba de los estudios de mercadeo que se citan en la factura. Adicionalmente, se encuentra que las anteriores inconsistencias impiden verificar el provecho económico que pudo obtenerse con el gasto discutido, así como cualquier análisis de proporcionalidad. Lo anterior, demuestra que el servicio adquirido no tiene relación de causalidad, ni era necesario ni proporcional para el contribuyente, debido a que no se probó la injerencia o beneficio que tuvo el pago de la erogación en la actividad productora de renta de la sociedad. Por esas razones, no procede el costo por honorarios (…)
FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 107
TRATAMIENTO TRIBUTARIO DE LA DEDUCCIÓN DE PAGOS POR COMISIONES AL EXTERIOR – Año gravable 2009. Finalidad y alcance del literal a) del artículo 121 del Estatuto Tributario. No se puede considerar que restrinja el valor que se puede deducir por comisiones, sino que lo que la norma pretende es otorgar un beneficio que requieren los exportadores colombianos que no conocen el mercado internacional para promocionar sus productos, y que consiste en que pueden descontar de manera plena el 10% de las comisiones, sin sujeción al límite de la renta líquida / DEDUCCIÓN DE PAGOS POR COMISIONES AL EXTERIOR – Finalidad / RESOLUCIÓN 02996 DE 1976 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO – Vigencia. Reiteración de jurisprudencia / DEDUCCIÓN DE PAGOS POR COMISIONES AL EXTERIOR – Vigencia. Derogatoria del inciso 2 del artículo 121 del Estatuto Tributario por el artículo 376 de la Ley 1819 de 2016 / DEDUCCIÓN DE GASTOS AL EXTERIOR – Límites. Alcance del artículo 122f del Estatuto Tributario. Permite deducir, dentro del límite del quince por ciento de la renta líquida del contribuyente, los gastos al exterior que no tengan retención en la fuente / DEDUCCIÓN DE PAGOS POR COMISIONES AL EXTERIOR – Procedencia. Año gravable 2009. Resultaba procedente deducirlas según lo previsto en los artículos 121 y 122 del Estatuto Tributario, observando los presupuestos exigidos en cada norma para el efecto, es decir, llevar como deducción plena el diez por ciento de su valor (literal a) del artículo 121) y, el resto o exceso de ese porcentaje, solicitarlo dentro del límite del quince por ciento previsto en el artículo 122, con el cumplimiento del requisito de la relación de causalidad / DEDUCCIÓN DE PAGOS POR COMISIONES AL EXTERIOR – Procedencia con la derogatoria del literal a) del artículo 121 del Estatuto Tributario
La Sala pone de presente que en la vigencia gravable discutida -2009- el tratamiento de la deducción por comisiones al exterior previsto en el artículo 121 del Estatuto Tributario era el siguiente: (…) [L]a norma dispone la deducción del 100% de gastos al exterior que sean sometidos a retención por constituir renta gravable en Colombia. Así como también, permitía llevar la deducción plena -100%-, sin que sea necesaria la retención, de los pagos a comisionistas en el exterior por la compra o venta de mercancías, en cuanto no excedan del porcentaje del valor de la operación en el año gravable que señale el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En relación con el literal a), que interesa en este caso, la Sala (…) ha ratificado la vigencia de la Resolución Nro. 02996 de 1976, por medio de la cual el Ministerio de Hacienda y Crédito Público fijó el porcentaje que autorizaba deducir el <artículo 121 del Estatuto Tributario por pagos a comisionistas, en un 5% del valor de la operación para la compra o venta de materias primas y del 10% de las comisiones sobre productos manufacturados. En ese caso, se da por probado que las comisiones discutidas se tratan de productos manufacturados, como quiera que la DIAN aceptó en deducción el porcentaje del 10% de los gastos por comisiones solicitados por el contribuyente. Así las cosas, el artículo 121 analizado establecía una deducción sobre los pagos a comisiones al exterior, que normalmente no tienen retención por considerarse renta de fuente extranjera de acuerdo con lo previsto en los artículos 24 y 25 del Estatuto Tributario, en tanto el servicio se presta en el extranjero. Esta norma permitía una deducción plena del 10% de las comisiones al exterior sobre productos manufacturados. Con lo cual, no establecía una limitación sobre la deducción de los pagos por comisiones, sino un tratamiento benéfico que autorizaba llevar la deducción total sobre la renta bruta de hasta el 10% de los pagos a comisionistas al exterior. Así entendió la Corte Constitucional (Sentencia del 25 de febrero de 2003, C-153/2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño) la finalidad de esta disposición legal: “En cuanto a la concurrencia de una finalidad aceptada constitucionalmente para ese tratamiento legal diferenciado hay que indicar, por una parte, que el concurso de comisionistas en el exterior para la compra o venta de materias primas, mercancías u otra clase de bienes resulta fundamental. Ello es así porque la adquisición o venta de tales bienes en el mercado internacional resulta compleja y exige el dominio de materias como listas de proveedores; calidad, cantidad y precios de los bienes; investigación de mercado, determinación de las condiciones de oferta y demanda, etc. Tal complejidad torna necesario acudir a comisionistas con un conocimiento detallado de las condiciones del mercado, quienes con su concurso no solo facilitan las transacciones correspondientes sino que también contribuyen al abaratamiento de los costos de producción de la industria nacional y, en consecuencia, al desarrollo económico del país. Y no cabe duda que estas consecuencias tocan directamente con fines constitucionales legítimos como el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo a través de la dirección general de la economía y de su racionalización. Por esas razones, no se puede considerar que el artículo 121 del Estatuto Tributario sea una norma que restrinja el valor que se puede deducir por comisiones, sino por el contrario, lo que pretende es otorgar un beneficio que requieren los exportadores colombianos que no conocen el mercado internacional para que puedan promocionar sus productos, y que consiste en que pueden descontar de manera plena el 10% de las comisiones, sin sujeción al límite de la renta líquida. No obstante, se pone presente que mediante el artículo 376 de la Ley 1819 de 2016, se derogó el inciso 2º del artículo 121 del Estatuto Tributario, que contemplaba en el literal a) la deducción por comisiones al exterior. En consecuencia, actualmente se encuentra derogada la disposición que permitía llevar la deducción plena del 10% de los pagos por comisión al exterior. Adicionfalmente, debe tenerse en cuenta en el presente análisis que, el artículo 122 del Estatuto Tributario permite deducir dentro del límite del 15% de la renta líquida del contribuyente, los gastos al exterior que no tengan retención en la fuente, como es el caso de las comisiones al exterior estudiadas. En este caso, el tope que se puede llevar en deducción por comisiones está dado por la renta líquida del contribuyente. Así el artículo 122 del Estatuto Tributario autoriza solicitar en deducción todos los gastos en el exterior que no estén sujetos a retención, que tengan relación de causalidad y no excedan el límite del 15% de la renta líquida. 3.3. Con el marco anotado, y habida consideración que en la normativa tributaria no se presenta una limitación de cuánto es el monto que legalmente se acepta deducir por comisiones, resulta procedente deducirlas conforme con lo previsto en los artículos 121 y 122 del Estatuto Tributario, observando los presupuestos exigidos en cada norma para tal efecto. Lo que implica que el contribuyente puede llevar como deducción plena por comisiones al exterior el 10% de su valor, conforme con lo previsto en el literal a) del artículo 121 del Estatuto Tributario. Y, el resto puede solicitarlas dentro del límite del 15% previsto en el artículo 122, en tanto esta norma autoriza deducir gastos al exterior sin retención limitados al 15% de la renta líquida. Por tanto el exceso de comisiones que no incluya dentro del 10%, puede llevarse dentro de los gastos al exterior limitados al 15% del artículo 122 del Estatuto Tributario. Actualmente, con la derogatoria del literal a) del artículo 121 del Estatuto Tributario, las comisiones deben deducirse dentro de la limitante del 15% previsto en el artículo 122 del Estatuto Tributario, si tiene renta líquida. Aclarando que dentro de ese límite no existe condicionamiento sobre el porcentaje que se lleven por comisiones. Así las cosas, la Sala concluye que el artículo 121 del Estatuto Tributario no puede entenderse como una norma que limita las deducciones por comisiones al exterior, sino que permite una deducción plena del 10%. En tal sentido, el porcentaje del 10% no es un techo para establecer cuánto es el monto que se permite deducir por comisiones en el país. Lo que señalaba el artículo 121 ibídem era que se podía solicitar sin retención en la fuente y sin el límite del 15%, unas comisiones hasta el 10%. En esa medida, el exceso de las comisiones al exterior que el contribuyente no pueda llevar pleno por el 121 del Estatuto Tributario, lo puede deducir como gastos en el exterior por el 122 ibídem siempre que se cumpla con el requisito de relación de causalidad. En tal sentido, el exceso del 10% de los gastos por comisiones contemplados en el 121 del Estatuto Tributario, los podía deducir el contribuyente dentro del límite del 15% de gastos al exterior previsto en el artículo 122 del señalado Estatuto. Y, dado que en este caso, la DIAN no objetó la vinculación con la renta, ni la proporcionalidad, procede la deducción de comisiones al exterior discutida.
FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 24 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 25 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 121 LITERAL A / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 122 INCISO 1 / LEY 1819 DE 2016 – ARTÍCULO 376
DEDUCCIÓN DE GASTOS EN EL EXTERIOR – Pagos por propaganda y publicidad en el exterior / GASTOS AL EXTERIOR EFECTUADOS A SOCIEDAD EXTRANJERA POR SERVICIOS PRESTADOS FUERA DEL PAÍS – Naturaleza jurídica del ingreso. Para la beneficiaria, el pago constituye renta de fuente extranjera que no está gravada en el país ni sometida a retención / DEDUCCIÓN DE GASTOS AL EXTERIOR – Requisitos de procedencia. Alcance del artículo 123 del Estatuto Tributario frente a la exigencia de practicar retención. La norma solo exige la práctica de la retención cuando la renta esté sujeta a ese mecanismo de recaudo, por lo que no procede exigirlo frente a ingresos de fuente extranjera no sujetos a retención / DEDUCCIÓN DE GASTOS AL EXTERIOR SOBRE INGRESOS DE FUENTE EXTRANJERA – Requisitos de procedencia. No se debe exigir retención sobre el pago al tratarse de un ingreso de fuente extranjera / DEDUCCIÓN POR SERVICIOS DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD EN EL EXTERIOR – Requisitos / DEDUCCIÓN DE GASTOS AL EXTERIOR NO SUJETOS A RETENCIÓN QUE TENGAN RELACIÓN DE CAUSALIDAD CON RENTAS DE FUENTE NACIONAL – Normativa aplicable. Se pueden llevar como deducción en el límite del quince por ciento, conforme al inciso primero del artículo 122 del Estatuto Tributario, que los incluye
Respecto del rechazo de la deducción por concepto de propaganda y publicidad en el exterior por $279.148.306, la DIAN señala que el hecho de que el pago hubiere sido percibido por una persona extranjera sin domicilio en Colombia, no exoneraba al contribuyente de practicar la retención sobre dichos gastos, conforme con los artículos 121 y 123 del Estatuto Tributario. Para el contribuyente, los pagos constituyen ingreso de fuente extranjera para el beneficiario I Network Hispanoamerica, porque los servicios fueron prestados en el exterior por una sociedad extranjera, y en esa medida, no están sujetos a retención. Por esa razón, deben deducirse dentro de los gastos al exterior limitados al 15% de la renta líquida. La Sala advierte que los gastos al exterior fueron realizados a una sociedad extranjera por servicios prestados fuera de Colombia correspondiente a una “campaña publicitaria Nico Ecuador y Venezuela, y campaña Messenger Ecuador y Venezuela”, como se verifica en la factura de compraventa y en la contabilidad del contribuyente (…) –hecho que no es discutido por la DIAN-, razón por la cual constituyen para la sociedad extranjera beneficiaria renta de fuente extranjera (art. 12, 20, 24 y 25 Estatuto Tributario) que no está sometida a retención. Al respecto, se precisa que conforme con el artículo 24 del Estatuto Tributario las operaciones económicas estudiadas generan ingresos de fuente nacional cuando el servicio se preste en el país. En ese caso, el ingreso estará gravado en Colombia y sujeto a retención. Sin embargo, cuando el servicio se preste en el extranjero, la renta será de fuente extranjera, y en esa medida, no está gravada en Colombia ni sujeta a retención. En esa medida, no es procedente que la DIAN se soporte en el artículo 123 del Estatuto Tributario, para señalar que el gasto al exterior solo es deducible si se practica retención, porque esa norma solo exige ese requisito de procedencia para el caso en que la renta esté sujeta a ese mecanismo de recaudo. Nótese que la disposición es clara en señalar que la cantidad pagada será deducible si se acredita la consignación de la retención “según el caso”, lo que implica que se tiene que analizar si se está frente a una renta de fuente nacional o extrajera, para saber si hay lugar a practicar retención, y en tal sentido, exigirla como requisito. Así tenemos que, si el pago se genera por servicios prestados fuera de Colombia, sobre el mismo no debe exigirse retención, en razón a la naturaleza del pago -ingreso de fuente extranjera. Como para la sociedad extranjera, beneficiaria del pago, esos ingresos no constituían renta gravable en Colombia, no había lugar a practicar retención en la fuente (artículos 367, 406 y 418 del Estatuto Tributario), por lo que esos gastos al exterior pueden llevarse como deducción en el límite del 15% conforme al inciso primero del artículo 122 del Estatuto Tributario, pues, se insiste, en estos se incluyen los gastos al exterior no sujetos a retención que tengan relación de causalidad con rentas de fuente nacional. En consecuencia, procede la deducción de los servicios de propaganda y publicidad.
FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 12 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 20 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 24 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 25 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 122 INCISO 1 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 123 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 367 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 406 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 418
SANCIÓN POR INEXACTITUD POR DECLARACIÓN DE COSTOS IMPROCEDENTES – Incumplimiento de requisitos legales para el reconocimiento de costos por amortización de inversiones y por honorarios / PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN EL RÉGIMEN SANCIONATORIO TRIBUTARIO – Procedencia. Aplicación a la sanción por inexactitud / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN EL RÉGIMEN SANCIONATORIO TRIBUTARIO – Reducción de la sanción por inexactitud
Respecto de la procedencia de la sanción por inexactitud sobre las glosas rechazadas, la Sala encuentra que está demostrado que el actor incurrió en una de las conductas tipificadas como sancionables –declaración de costos improcedentes. En este caso, no se configura una diferencia de criterios, sino el desconocimiento de los requisitos exigidos en la normativa tributaria para la procedencia de los costos por amortización y por honorarios, artículos 107, 142 y 143 del Estatuto Tributario. Con todo, esta Sala, en aplicación oficiosa del principio de favorabilidad, anulará parcialmente los actos demandados. Lo anterior, por cuanto en el régimen tributario sancionatorio la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplica de preferencia a la restrictiva o desfavorable, de conformidad con el artículo 29 de la Constitución y con el artículo 640, parágrafo 5.° del Estatuto Tributario (modificado por el artículo 282 de la Ley 1819 de 2016). En tal virtud, se dará aplicación del artículo 288 de la Ley 1819 de 2016 que modificó el artículo 648 del Estatuto Tributario, con base en el cual la sanción por inexactitud, que antes equivalía al ciento sesenta por ciento (160%) pasó a ser equivalente al ciento por ciento (100%) de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor, según el caso determinado en la liquidación oficial y el declarado por el contribuyente. Por tanto, se reliquidará dicha sanción sobre el ciento por ciento (100%) de la diferencia entre el saldo a pagar determinado en la nueva liquidación y el declarado por la demandante.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 29 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 107 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 142 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 143 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 640 PARÁGRAFO 5 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 648 / LEY 1819 DE 2016 – ARTÍCULO 282 / LEY 1819 DE 2016 – ARTÍCULO 288
CONDENA EN COSTAS – Conformación / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA – Improcedencia. Falta de prueba de su causación
En segunda instancia, no se condenará en costas (agencias en derecho y gastos del proceso) porque no obra elemento de prueba que demuestre las erogaciones por ese concepto, como lo exige para su procedencia el artículo 365 del Código General del Proceso, aplicable por disposición del artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 (CPACA) – ARTÍCULO 188 / LEY 1564 DE 2012 (CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO CGP) – ARTÍCULO 365
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejera ponente: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., once (11) de febrero de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 25000-23-37-000-2014-00544-01(23851)
Actor: EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN EDITORES S.A.-EXPRECOM EDITORES S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN
FALLO
La Sala decide los recursos de apelación promovidos por la demandante y la demandada contra la sentencia del 7 de febrero de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Sub sección “A” (ff. 174 a 201), que dispuso:
1. Declárase la nulidad parcial de la Liquidación Oficial de Revisión Nro. 322412012000438 del 30 de noviembre de 2012, por medio de la cual la División de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos modificó la declaración de renta del año gravable 2009, presentada por la sociedad Expresión y Comunicación Editores S.A. – Exprecom Editores S.A.; y de la Resolución Nro. 900.543 del 30 de diciembre del 2013, proferida por la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica que la confirmó vía recurso de reconsideración, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
2. A título de restablecimiento del derecho, modifícase la liquidación oficial del impuesto sobre la renta del año 2009 de la sociedad Expresión y Comunicación Editores S.A. – Exprecom Editores S.A., de acuerdo con la liquidación efectuada por esta Corporación y que obra en la parte motiva de esta providencia.
3. No se condena en costas a la parte vencida, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
4. En firme, archívese el expediente previa devolución de los antecedentes administrativos a la oficina de origen y del excedente de gastos del proceso. Déjense las constancias del caso.
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
El 19 de marzo de 2010, la sociedad presentó declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2009 (f. 17 ca1), que fue corregida el 25 de junio siguiente (ff. 237 ca2), para determinar el saldo a pagar en la suma de $30.930.000.
Con ocasión del Emplazamiento para Corregir Nro. 322402010000040 del 6 de septiembre de 2010 (ff. 994 a 999 ca7), el 8 de octubre de 2010 (f. 1002 ca7), el contribuyente corrigió su declaración tributaria estableciendo el saldo a pagar en la suma de $53.269.000.
Previa expedición del Requerimiento Especial Nro. 322402012000002, del 22 de marzo de 2012, la Administración expidió la Liquidación Oficial de Revisión Nro. 322402012000438 (ff. 49 a 65), del 30 de noviembre de 2012, para modificar la declaración tributaria del 8 de octubre de 2010, desconociendo:
i. Costos de venta por amortización del contrato de cesión de derechos patrimoniales en la suma de $5.800.313.968, por no cumplir con los requisitos del artículo 143 del Estatuto Tributario.
ii. Costos de venta por honorarios de $66.666.666, por no cumplir con los requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario.
iii. Costos de venta por depreciación de maquinaria y equipo de $140.828, por no cumplir con el artículo 632 del Estatuto Tributario.
iv. Deducción por comisiones por exportaciones y, el servicio de propaganda y publicidad en el exterior por $920.886.017, debido a que no se les practicó la retención en la fuente, como lo exige en el artículo 121 del Estatuto Tributario.
Contra esa decisión, el contribuyente interpuso recurso de reconsideración (ff. 1266 a 1278 ca9), que fue resuelto por la Resolución Nro. 900.543 del 30 de diciembre de 2013 (ff. 66 a 79), confirmando el acto recurrido.
ANTECEDENTES PROCESALES
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA, Ley 1437 de 2011), el demandante formuló las siguientes pretensiones (f. 3).
1. Que se declare la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión Nro. 322412012000438 del 30 de noviembre de 2012, notificado por correo certificado el 6 de diciembre de 2012, proferida por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá.
2. Que se declare la nulidad de la Resolución Nro. 900.543 del 30 de diciembre de 2013 notificada por edicto el 29 de enero de 2014, por medio de la cual se falló el recurso de reconsideración, suscrita por la Subdirectora de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN-.
3. Que a título de restablecimiento del derecho, se declare que mi representada presentó en debida forma su declaración del impuesto sobre la renta y complementarios del año 2009, por lo que la misma se encuentra en firme, no habiendo lugar a la determinación de un mayor impuesto, así como tampoco a la imposición de una sanción por inexactitud a su cargo.
A los anteriores efectos, invocó como violados los artículos 83, 95 -numeral 9-, y 363 de la Constitución Política; 24, 107, 121, 122, 123, 142, 143, 418 y 683 del Estatuto Tributario; 193 –numerales 1, 2, 3, 6, y 197 –numeral 5- de la Ley 1607 de 2012; 25 del Decreto 019 de 2012; 12 de la Ley 23 de 1982; y 1959 y ss del Código Civil.
El concepto de violación de estas disposiciones se resume así (ff. 11 a 42):
En cuanto al rechazo del costo por amortización de intangibles por derechos patrimoniales, explicó que los contratos que soportan la inversión, no están supeditados a formalidad o solemnidad alguna, razón por la cual deben tenerse como prueba.
Señaló que de conformidad con la Ley 962 de 2005 y el Decreto 19 de 2012, los contratos privados no requieren de autenticación, porque se presumen auténticos, mientras no se compruebe lo contrario mediante la tacha de falsedad. Agregó que, la normativa tributaria no exige que estos documentos deban tener fecha cierta.
Consideró que los contratos gozan de autenticidad teniendo en cuenta las calidades de la persona que los firmó y que los mencionados documentos fueron aportados por ella misma al proceso administrativo. Y, precisó que la capacidad de la persona, que suscribió los contratos en representación legal de la empresa, no ha sido cuestionada por la autoridad competente.
Manifestó que, si bien, los contratos se contabilizaron días antes de su suscripción, esto se debe a que el registro contable atiende a la fecha del acuerdo verbal de voluntades. En todo caso, aclaró que esta situación no tiene relevancia en materia tributaria, porque ambas operaciones se hicieron en la misma anualidad, y no modifican el valor de los contratos ni su amortización.
Sostuvo que la amortización se realizó conforme con los artículos 142 y 143 del Estatuto Tributario, y la inversión consistió en la compra a una sociedad extranjera de un bien intangible constituido por derechos patrimoniales de un diseño y figuras para tarjetas y papelería. Esto, con el propósito de exportar tarjetas a Venezuela.
Indicó que, estos bienes intangibles tenían como principal característica que eran una novedad, pero con la evolución del mercado a nuevas imágenes y grabados en las tarjetas y la papelería, los bienes adquiridos bajaron de precio y se redujeron sus ventas, como se verifica en la contabilidad y en el certificado del revisor fiscal. Circunstancias propias del negocio que llevaron a la sociedad a amortizar la inversión en un período menor a cinco años.
En cuanto a los costos por honorarios, dijo que cumple con los requisitos de la deducción del artículo 107 del Estatuto Tributario porque la erogación consistió en el pago a un tercero por las diligencias de consecución de inmuebles o áreas de concesión en arrendamiento, para la ubicación de un área de venta, demostración y promoción de las tarjetas que vende la compañía en Bogotá. Agregó que, este gasto generó la ampliación de las áreas de venta, que incidió directamente en la producción de la renta declarada por el año 2009.
Frente a los costos por comisiones por exportaciones y gastos por pagos de servicio de propaganda y publicidad en el exterior, se tratan de comisiones y servicios prestados fuera de país que no constituyen renta gravable en Colombia para el beneficiario del pago y, por tanto, no están sometidos a retención en la fuente. Por esa razón, procedía su deducción dentro de los gastos limitados al 15%.
En lo relativo a la sanción por inexactitud, manifestó que es improcedente porque los costos y deducciones declarados son veraces. En todo caso, se presenta una diferencia de criterios en la interpretación del derecho aplicable, y no se encuentra demostrado que el contribuyente hubiere realizado una maniobra fraudulenta en su denuncio rentístico.
Contestación de la demanda
La demandada se opuso a las pretensiones de la actora (ff. 96 a 117), por las siguientes razones:
En cuanto al costo por amortización de intangibles, indicó que la Administración rechaza el soporte de la inversión, consistente en dos contratos sobre cesión de derechos patrimoniales de intangibles, porque no cumplen con los requisitos establecidos en los artículos 142 y 143 del Estatuto Tributario, ni con las condiciones de validez del artículo 1500 del Código Civil.
Afirmó que el primer contrato fue suscrito por una persona que, para ese momento, no contaba con la calidad de representante legal de la sociedad, por lo que no tenía capacidad jurídica para actuar por el contribuyente.
Señaló que en el segundo contrato existen inconsistencias en el valor de la inversión, que aunque fue aclarada por las partes mediante la corrección del contrato, demuestra la falta de coherencia en la información suministrada y pone en duda su autenticidad.
Manifestó que ninguno de los contratos están autenticados, en tanto la persona que los suscribió no realizó el reconocimiento de la firma, razón por la cual no se le puede dar valor probatorio. También advirtió que los contratos fueron contabilizados antes de ser suscritos, por tanto, la contabilidad no ofrece la confiabilidad necesaria para tenerla como prueba.
Consideró que el contribuyente desconoció el término de cinco años previsto en la normativa tributaria para la amortización de inversiones, en tanto no demostró la circunstancia excepcional que lo llevó a realizar la amortización en un término menor.
En lo relativo a los costos por honorarios, se desconocen por no cumplir los requisitos del artículo 107 de Estatuto Tributario, porque no se probó que el pago tuviera por objeto la consecución de bienes para desarrollar el objeto social de la sociedad.
Respecto del gasto por comisiones por exportaciones y, por el servicio de propaganda y publicidad en el exterior, se informa que fueron desconocidos por no haber sido sujetos a retención en la fuente, como lo exigen los artículos 121 y 122 del Estatuto Tributario. El primer gasto son ventas al exterior pagadas a la empresa extranjera Megaval Enterprices por servicios prestados en el exterior, en las que no hay discusión que no debe practicarse retención en un porcentaje del 10%, en virtud de lo dispuesto en el artículo 121 del Estatuto Tributario y la Resolución nro. 02996 de 1976, pero sí sobre las sumas solicitadas por el mismo concepto que superan dicho porcentaje. Y, el segundo gasto, corresponde al realizado a la sociedad I Network Hispanoamerica por la campaña para Nico Ecuador y Venezuela, que para la sociedad no está sujeto a deducción por no constituir renta gravable en Colombia, sin embargo, para la deducibilidad del gasto el contribuyente debió practicar retención como lo exigen los artículos 121 y 123 del Estatuto Tributario.
Finalmente, señaló que debe mantenerse la sanción por inexactitud por cuanto está probado en el expediente que el contribuyente declaró costos y deducciones improcedentes. Agregó que en este caso, no se presenta una diferencia de criterios sino el desconocimiento de la ley aplicable.
Sentencia apelada
El a quo declaró la nulidad parcial de los actos demandados (ff. 174 a 201), con fundamento en los siguientes planteamientos:
En lo relativo al costo por amortización de intangibles, señaló que no hay lugar a analizar la validez del contrato, porque el pronunciamiento sobre su legalidad es competencia de la justicia ordinaria. Agregó, que la inconsistencia en el valor del contrato no le resta autenticidad a la prueba, porque en el expediente obra el contrato corregido que fue suscrito por las mismas partes.
Manifestó que los contratos se presumen auténticos, debido a que no fueron desvirtuados por la DIAN mediante la tacha de falsedad.
Pero, advirtió que no procede el costo, porque el registro contable de la inversión de los intangibles fue realizado antes de la suscripción de los contratos, lo que lleva a concluir que no existe correspondencia entre los soportes que sustentan el hecho económico y la contabilidad de la sociedad.
Adicionalmente, dijo que el contribuyente no probó la circunstancia excepcional que lo llevó a amortizar la inversión en un período inferior a cinco años, en tanto el certificado del revisor fiscal no permite evidenciar que la disminución de las ventas a Venezuela se presentó por la pérdida del valor de los intangibles adquiridos.
Respecto al costo por honorarios, consideró que son procedentes, porque se encuentran soportados en una factura de venta y un contrato de arrendamiento, que demuestran que la erogación tuvo por objeto el asesoramiento para consecución y ventas de inmuebles para el desarrollo de su actividad económica.
En cuanto al gasto por exportaciones y, por servicios de propaganda y publicidad en el exterior, señaló que no hay lugar a la deducción en tanto las erogaciones no cumplen con los presupuestos exigidos en el artículo 121 del Estatuto Tributario para que sean deducibles sin necesidad de practicar la retención en la fuente.
Finalmente se mantiene la sanción por inexactitud respecto de las glosas no aceptadas, y se reduce al 100% de la diferencia de los saldos a pagar declarado y determinado, en aplicación del principio de favorabilidad previsto en la Ley 1819 de 2016. No se condena en costas, en tanto no se encuentra probada su causación.
Recursos de apelación
La parte demandante recurrió la sentencia de primera instancia (ff. 216 a 231). A esos efectos, reprodujo los argumentos planteados en la demanda en cuanto al costo por amortización de intagibles, (sic) la deducción por exportaciones y, por servicios de propaganda y publicidad en el exterior, y la improcedencia de la sanción por inexactitud, y agregó:
Indicó que la contabilidad soporta el costo por amortización de intangible, toda vez que el registro contable atiende al momento en que se realizó el acuerdo verbal del contrato, distinto es que posteriormente se haya decidido plasmar y formalizar el acuerdo por escrito.
Señaló que las deducciones por exportaciones que no están dentro del límite del artículo 121 del Estatuto Tributario, por constituir ingreso de fuente extranjera para su beneficiario, no requieren de la práctica de retención en la fuente para su deducibilidad, siempre que cumplan con lo dispuesto en el artículo 122 ibídem, es decir, que la totalidad de las deducciones por expensas pagadas en el exterior no superen el 15% de la renta líquida del contribuyente, condición que cumple el contribuyente.
Afirmó que la deducción por servicios de propaganda y publicidad en el exterior, se generó en un pago que constituye un ingreso de fuente extranjera para su beneficiario, que guarda relación de causalidad con rentas de fuente dentro del país, razón por la cual no está sometido a retención.
La parte demandada recurrió la sentencia de primera instancia (ff. 212 a 215). A esos efectos, reprodujo los argumentos planteados en la contestación de la demanda en cuanto al desconocimiento de la deducción por honorarios.
Alegatos de conclusión
La (sic) partes insistieron en los argumentos esbozados en sede judicial (ff. 256 a 273).
Concepto del Ministerio Público
El agente del Ministerio Público rindió concepto en el sentido de declarar la nulidad parcial de los actos demandados.
Señaló que no hay lugar a la deducción por costos de amortización de intangibles por cuanto no existe certeza sobre la referida inversión, en tanto los contratos se elaboraron en fecha posterior a la del registro contable, y adicionalmente fueron suscritos por una persona que para esa época no figuraba como representante legal de la sociedad.
Manifestó que no proceden los costos por honorarios por cuanto el arrendamiento de bienes no hace parte de la actividad económica desarrollada por la sociedad, y además, el contribuyente no posee inmuebles.
Señaló que son improcedentes la deducción por exportaciones por cuanto se exceden del límite dispuesto en el literal a) del artículo 121 del Estatuto Tributario para que sea deducible sin la práctica de retención en la fuente.
Consideró que deben reconocerse los gastos por servicios de propaganda y publicidad en el exterior porque el artículo 121 del Estatuto Tributario exige la retención en la fuente en la deducción de gastos al exterior sobre los pagos que constituyan para su beneficiario renta gravable en Colombia, lo que no sucede en este caso, que se tratan de rentas de fuente extranjera.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante y demandada, contra la sentencia de primera instancia, que declaró la nulidad parcial de los actos demandados.
A esos efectos, debe establecerse la procedencia en el impuesto de renta del año gravable 2009 de: i. el costo por amortización del contrato de intangibles, ii. los costos indirectos por honorarios, iii. las deducciones por comisiones por exportaciones, iv. las deducciones por propaganda y publicidad en el exterior, y v. la sanción por inexactitud.
1. En relación con los costos por amortización del contrato de intangibles por valor de $5.800.313.968, se encuentra que la DIAN fundamentó el rechazo en la existencia de irregularidades en los contratos allegados como soporte de la inversión y, en el término en que fue realizada la amortización.
Entre esas inconsistencias, se encuentra que uno de los contratos fue suscrito por una persona que no tenía la representación legal de la sociedad, y en el otro, el valor del contrato no coincide con el contabilizado. También se advirtió que esos documentos no están autenticados, ni tienen fecha cierta y, fueron registrados en la contabilidad antes de su suscripción. Además que, la amortización se realizó en un término inferior a 5 años, sin demostrarse la causa excepcional.
Por su parte, la demandante sostiene que los contratos de cesión de intangibles deben tenerse como prueba porque no están supeditados a ninguna formalidad, y la persona que los suscribió fue quien los aportó en el proceso administrativo y, en todo caso, su calidad de representante legal no ha sido cuestionada por la autoridad competente. Precisó que si bien, los contratos se contabilizaron antes de su suscripción, esto se debe a que el registro atiende a la fecha del acuerdo de voluntades.
Y, señaló que la amortización se realizó en un término menor porque los bienes intangibles bajaron de precio y se redujeron las ventas, como se verifica en la contabilidad y en el certificado del revisor fiscal.
1.1. De acuerdo con los artículos 142 y 143 del Estatuto Tributario, vigentes para la época, debe entenderse que las inversiones susceptibles de amortización son aquellas que son necesarias y que se incorporan directamente a la actividad productora de renta, las que pueden estar representadas en bienes tangibles o intangibles, que de acuerdo con la técnica contable se registran como activos susceptibles de “demérito”, para ser amortizados en “más de un período gravable”.
También se infiere de las mencionadas disposiciones, que el término mínimo para la amortización de dichas inversiones, es de cinco años, pero que en todo caso, es posible su amortización en un término inferior, “cuando se demuestre que por la naturaleza o duración del negocio, la amortización debe hacerse en un plazo inferior”.
1.2. En el caso concreto, se encuentra que el 12 de febrero de 2008 y el 10 de abril de 2009, el contribuyente y la empresa Amigos para Siempre celebraron unos contratos de cesión de derechos patrimoniales sobre intangibles, el primero por valor de US$3.200.000, y el segundo por US$1.213.178,46; documentos que fueron aportados al expediente en copia simple (ff. 304 a 312 ca3).
En ambos contratos, la cesión de los bienes se hizo en favor de la sociedad demandante –cesionaria-, que fue representada por la señora Nohora Patricia González Perico. El objeto de los contratos consistió en la cesión de la totalidad de los derechos patrimoniales sobre ciertos personajes de las series “Mundo Exprecom”, “Una ciudad llamada Nico” y “Mundo Mae”. En cuanto al perfeccionamiento del contrato y sus modificaciones se acordó en dichos documentos:
“8. Perfeccionamiento del contrato. El presente contrato se entenderá perfeccionado una vez suscrito por las partes. En la medida en que se exijan determinados requisitos previos, el contrato solamente se perfeccionará cuando los mismos cumplan efectivamente (vr. Otorgamiento de pólizas, pago gravámenes, etc). […]
En cuanto al primer contrato, celebrado el 12 de febrero de 2008, la DIAN controvierte que la señora Nohora Patricia González Perico hubiere actuado en nombre del contribuyente, con fundamento en el certificado de Cámara de Comercio de la sociedad que informa que su nombramiento como representante legal se realizó el 1º de julio de 2009 (ff. 11 ca1), esto es, con posterioridad a la suscripción del contrato.
Ante los cuestionamientos de la DIAN, la sociedad para soportar la actuación de la señora González Perico, aportó el Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas nro. 41 del 30 de mayo de 2012 (ff. 1232 a 1233 ca8), en la que se dijo:
“3. Ratificación actuación tercero. […] La Asamblea de Accionistas de Expresión y Comunicación Editores S.A. en forma unánime ratifica todo lo actuado por la señora (sic) Patricia González al firmar y comprometer a la sociedad Expresión y Comunicación Editores S.A. en la integridad de derechos y obligaciones contractuales que se derivan del contrato por la compra de derechos patrimoniales sobre un intangible hecha a la sociedad Amigos para Siempre y autoriza a la señora González para celebrar los documentos pertinentes que se requieran para formalizar el contrato en mención”.
Ahora, en relación con el segundo contrato, suscrito el 10 de abril de 2009, también se aportaron como soporte del costo, los respectivos registros contrables (sic) y un documento denominado “diferencia en cambio”, en los que se verifica que el valor del contrato suscrito el 10 de abril de 2009 corresponde a US$1.301.788,45 (ff. 472 ca4 y 1253 ca8). Con fundamento en estos registros, la DIAN advierte una diferencia entre el valor señalado en contrato -US$1.213.178,46- y el contabilizado – US$1.301.788,45-, razón por la cual realizó una visita de verificación el 26 de agosto de 2010, en la que se constató (ff. 496 a 497 ca4):
“PREGUNTADO: Existen otros sí, anexos y demás documentos soportes a los contratos realizados con la sociedad Amigos para Siempre. Ante lo cual RESPONDE: No existen otros documentos a los ya aportados al expediente. PREGUNTADO: Por qué razón existe diferencia en la cuantía del contrato celebrado el día 10 de abril de 2009 con la sociedad Amigos para Siempre por valor de US$1.213.178.46 que reposa a folios 304 a 308 del expediente el cual se pone de presente, con respecto al valor informado en el soporte de contabilización que reposa a folio 472 por valor de US$1.301.788,45. RESPONDE: Se revisará con la Junta Directiva que tiene en su poder el contrato para verificar su valor real y proceder a dar las explicaciones del caso. PREGUNTADO. Cuál fue el criterio que utilizaron para la amortización de la cesión de derechos patrimoniales con la sociedad Amigos para Siempre. RESPONDE: Fue decisión de la Junta Directiva como consta en el Acta nro. 90 de fecha 3 de abril de 2009”.
Posteriormente, el 31 de agosto de 2010, el contribuyente presentó respuesta aclaratoria, a la cual anexó el contrato de cesión de derechos patrimoniales suscrito por las partes, en el que corrige el valor del contrato en la suma de $1.301.788,45 (ff. 973 a 974 y 984 a 987 ca7). En la respuesta se dijo:
“3. Aclaración diferencia en contrato de cesión de derechos. Sobre el particular nos permitimos informar que esto corresponde a un error de transcripción de la información del valor del contrato, pues se tomaron algunos pagos o abonos efectuados a la sociedad Amigos para siempre, sobre el primer contrato firmado en el año 2008, como valores a descontar en el segundo contrato, siendo que este último no ha tenido abono alguno. Es decir, que se tomó el valor neto del contrato aplicando equivocadamente pagos que correspondían al primer contrato pactado con la misma sociedad. Como constancia de lo anterior adjuntamos el contrato corregido y firmado por las partes”.
Adicionalmente, la DIAN constató que ambos contratos fueron registrados en la contabilidad antes de su suscripción, el primero el 31 de enero de 2008, y el segundo, el 31 de enero de 2009 (f. 1200 ca7).
Finalmente, en lo concerniente a la amortización del contrato, el contribuyente aportó como prueba el Acta de la Junta Directiva Nro. 90 del 3 de abril de 2009 (ff. 967 a 968 ca7) en la que se acordó:
“El presidente de la reunión pone en consideración de los presentes los estados financieros básicos con corte 31 de diciembre de 2008, los cuales son aprobados por unanimidad por los presentes.
Se define de igual forma la amortización de los contratos de cesión de derechos sobre intangibles, el cual se efectuará dentro del mismo año 2009”.
También allegó certificado de revisor fiscal del 6 de octubre de 2010, que informa (ff. 1003 a 1004 ca7):
“3. Que durante el año 2009 la sociedad tiene registradas en sus libros de contabilidad ventas de exportación de sus productos a la República de Venezuela, mensualmente así:
[…] Total: 12.027.481.953.oo
4 Que durante el año 2010, la sociedad tiene registradas en sus libros de contabilidad ventas de exportación de sus productos a la República de Venezuela, mensualmente así:
[…] Total: 40.612.618.oo
5. Que las cifras anteriores sirvieron para determinar los resultados económicos de la sociedad por el año 2009 y por consiguiente la base para establecer su renta gravable declarada.
6. Que la amortización de los costos de adquisición de los derechos patrimoniales sobre la cesión de los personajes de la serie “Mundo Exprecom” y “Una ciudad llamada Nico”, se realizó durante el tiempo y la proporción que se efectuaron las ventas de exportación a Venezuela, por cuanto tal inversión se efectuó única y exclusivamente para atender el mercado venezolano, razón por la cual el saldo no amortizado de la mencionada inversión fue amortizado en el año 2009”.
1.3. La Sala encuentra que los contratos aportados en copia simple deben ser valorados como prueba del costo por amortización de bienes intangibles discutido, porque la normativa tributaria no requiere que la realidad de las inversiones que dan origen a estas erogaciones, se soporten en documentos de fecha cierta o auténticos.
Recuérdese que por autenticidad se entiende la certeza sobre la persona que ha elaborado, manuscrito, o firmado un documento, o de la persona a quien se atribuya el documento. Y, por fecha cierta, el momento en que el documento fue presentado ante un juez o autoridad competente (Cfr. art. 252 y 280 del Código de Procedimiento Civil, hoy en los art. 244 y 253 del Código General del Proceso).
Al no exigirse esa formalidad sobre el soporte de la inversión, el contribuyente podía presentar los documentos en originales o copias simples, y su contenido respecto de la persona que lo suscribió y la fecha de su elaboración, correspondía ser controvertido por la contraparte mediante la tacha de falsedad, como lo dispone el numeral 3º del artículo 252 y el artículo 289 del Código de Procedimiento Civil, actualmente en los artículos 244 a 246 del Código General del Proceso. Procedimiento que no fue realizado por la parte demandada, por lo que procede su análisis como prueba.
Valorados los acuerdos de cesión de derechos patrimoniales de intangibles, se observa que el celebrado el 12 de febrero de 2008 fue suscrito por una persona que para ese momento no ostentaba la calidad de representante legal de la sociedad, como se constata en el certificado de la Cámara de Comercio. Luego, ante los cuestionamientos de la DIAN, dicha actuación fue ratificada por la Asamblea de accionistas de la sociedad en el año 2012.
También se advierte que el acuerdo del 10 de abril de 2009, presentado inicialmente como prueba, informaba un valor del contrato que difería del contabilizado por la sociedad, situación que al ser advertida por la DIAN, fue corregida posteriormente por las partes intervinientes en el año 2010.
Súmese a lo dicho que la DIAN constató que los contratos fueron registrados en la contabilidad antes de su suscripción (31 de enero de 2008 y 31 de enero de 2009, respectivamente), hecho que es aceptado por la sociedad. Esto a pesar de que en esos documentos se precisó que el contrato se entiende perfeccionado a partir de su suscripción, y no del acuerdo verbal de voluntades de las partes, como sostiene el demandante.
Adicionalmente se observa que el Acta de la Junta Directiva Nro. 90, en donde se definen los criterios de la amortización data del 3 de abril de 2009, es decir con anterioridad a la suscripción del segundo contrato, (10 de abril de 2009).
Para la Sala, estas irregularidades en su conjunto son las que impiden que los contratos sean tenidos como prueba de la inversión que fue amortizada y solicitada como costo, porque ponen en cuestionamiento la veracidad de la inversión, y los registros contables de la amortización realizada con fundamento en esos documentos.
En efecto, en los contratos se pone en evidencia que uno de los acuerdos fue suscrito por una persona que no tenía la facultad para actuar en nombre de la sociedad, el otro tiene un precio diferente al contabilizado, y ambos contratos fueron registrados en la contabilidad antes de la existencia de los mismos documentos. Además, los criterios de la amortización de la inversión se definieron en un acta que es anterior a la suscripción del segundo contrato. Todas estas inconsistencias desvirtúan la inversión que registran esos documentos.
Si bien, ante los cuestionamientos de la DIAN, el contribuyente aportó documentos de corrección, debe tenerse en cuenta que los mismos fueron elaborados en los años 2010 y 2012, y esa modificación no desconoce que los contratos iniciales, que respaldaron la inversión y el registro contable del costo por amortización en el año 2009, contienen las inconsistencias señaladas. Y, principalmente, se advierte que la corrección de los acuerdos no desvirtúa el hecho que los contratos fueron registrados en la contabilidad de manera previa a su propia existencia, es decir, antes de que se pactara la inversión, y el precio de la misma, de acuerdo con lo que habían estipulado las partes en el contrato. Como tampoco, fue aportado al expediente la corrección de los registros contables de los citados contratos.
Ahora, se pone de presente que el desconocimiento de los contratos como prueba de la inversión no constituye un pronunciamiento sobre la legalidad de los mismos, porque los vicios que pueden afectar estos acuerdos no son asuntos que deban analizarse en este proceso, sino que atiende a un análisis probatorio de las inconsistencias contenidas en los contratos y en la contabilidad del contribuyente, que impiden reconocerlos como prueba de la inversión llevada como costo por amortización.
Súmese a lo dicho que, el contribuyente no demostró que la naturaleza o duración del negocio hizo necesaria la amortización en un período inferior a 5 años. Para la Sala, el acta de la asamblea de socios y el certificado del revisor fiscal no permiten considerar que esté acreditado el supuesto que el artículo 143 del Estatuto Tributario señala para que se acepte la deducción de la amortización de la inversión.
Lo anterior, porque el primer documento solo indica que la amortización se efectuará en el año 2009, y el segundo, informa que el valor de las ventas de exportación al país de Venezuela en el año 2009 (12.027.481.953.oo) disminuyeron en el 2010 (40.612.618.oo) y que la amortización del costo de adquisición de los derechos patrimoniales se realizó en el año 2009 durante las ventas realizadas a Venezuela, porque la inversión estaba destinada únicamente a ese mercado.
Para la Sala, la reducción en las ventas no constituye una causal exceptiva prevista en el artículo 143 del Estatuto Tributario, sino únicamente la naturaleza y duración del negocio, y los citados documentos no demuestran que la naturaleza de la inversión hiciera necesaria la amortización en el año 2009, ni que la actividad específica desarrollada en virtud de la inversión llevó a amortizarla en un término menor a 5 años.
En todo caso, se precisa que la reducción de ventas en el 2010 no pudo llevar al contribuyente a amortizar la inversión en el 2009, porque esa circunstancia no la conocía la sociedad en esta última vigencia gravable cuando registró en la contabilidad la amortización de la inversión.
Adicionalmente, se cuestiona que el término de amortización (1 año: 2009) se hubiere fijado en el Acta Nro. 90 del 3 de abril de 2009, que fue expedida antes de la suscripción del segundo contrato (10 de abril de 2009). Lo anterior, porque esa inconsistencia demuestra que al momento en que el contribuyente estableció el plazo de amortización, no conocía la naturaleza ni la duración del negocio, que son las circunstancias que lo autorizaban a realizar la amortización en un término inferior a cinco años. Esto explica que en el acta de la junta directiva no se hubieren plasmado las razones que llevaron a establecer que la amortización de la inversión se realizaría en el año 2009.
Por último, resulta contradictorio que en el certificado de revisor fiscal se afirme que la amortización de la inversión se realizó en el año 2009, atendiendo el tiempo y la proporción que se efectuaron las ventas a Venezuela, cuando en el mismo documento se reconoce que la inversión participó en la actividad productora de renta del contribuyente en el año 2010 (ventas a Venezuela por valor de $40.612.618.oo). Lo que además, desvirtúa que la amortización se hubiere solicitado en el 2009 con fundamento en la duración del negocio, pues el mismo contribuyente acepta que el mismo se llevó a cabo durante los años 2009 y 2010.
Así las cosas, no procede el reconocimiento fiscal de la amortización, porque corresponde al contribuyente que quiera beneficiarse de la regla exceptiva consagrada en el artículo 143 del Estatuto Tributario, demostrar la naturaleza, duración y término del negocio que hizo necesaria una amortización en un período inferior a cinco años; situación que como se vio no se presentó en este caso.
De manera que por esta razón, tampoco procede el costo por amortización de intangibles.
2. En cuanto al costo por honorarios por valor de $66.666.666, la Administración considera que no cumple con los requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario, porque no está probado que la erogación tuviera por objeto la consecución de bienes para desarrollar el objeto social de la sociedad, y en tanto se verificó que el contribuyente no posee ese tipo de bienes, ni efectuó transacciones sobre los mismos en el año 2009.
En cambio, para la sociedad, debe aceptarse el costo, porque consistió en el pago a un tercero por las diligencias de consecución de inmuebles o áreas de concesión en arrendamiento, para la ubicación de un área de venta, demostración y promoción de las tarjetas que vende la compañía en Bogotá. Agregó que, este gasto generó la ampliación de las áreas de venta, que incidió directamente en la producción de la renta declarada por el año 2009.
2.1. La Sala (Sentencia de Unificación de la Sección del 26 de noviembre de 2020, exp. 21329, C.P. Julio Roberto Piza) precisó el alcance y contenido de los requisitos generales de deducibilidad de que trata el artículo 107 del Estatuto Tributario, con fundamento en las siguientes reglas, que serán tenidas en cuenta en la presente providencia.
1. Tienen relación de causalidad con la actividad productora de renta, todas las expensas realizadas por el contribuyente en desarrollo o ejecución de la actividad productora de renta. Para establecer el nexo causal entre el gasto y la actividad lucrativa, no es determinante la obtención de ingresos ni el enunciado del objeto social del sujeto pasivo.
2. Las expensas necesarias son aquellas que realiza razonablemente un contribuyente en una situación de mercado y que, real o potencialmente, permiten desarrollar, conservar o mejorar la actividad generadora de renta. La razonabilidad comercial de la erogación se puede valorar con criterios relativos a la situación financiera del contribuyente, las condiciones del mercado donde se ejecuta la actividad lucrativa, el modelo de gestión de negocios propio del contribuyente, entre otros. Salvo disposición en contrario, no son necesarios los gastos efectuados con el mero objeto del lujo, del recreo o que no estén encaminados a objetivos económicos sino al consumo particular o personal; las donaciones que no estén relacionadas con un objetivo comercial; las multas causadas por incurrir en infracciones administrativas; aquellos que representen retribución a los accionistas, socios o partícipes; entre otros.
3. La proporcionalidad corresponde al aspecto cuantitativo de la expensa a la luz de un criterio comercial. La razonabilidad comercial de la magnitud del gasto se valora conforme a la situación económica del contribuyente y el entorno de mercado en el que desarrolla su actividad productora de renta.
4. Los contribuyentes tienen la carga de poner en conocimiento de las autoridades administrativas y judiciales las circunstancias fácticas y de mercado, demostraciones y carga argumentativa, conforme a las cuales una determinada expensa guarda relación causal con su actividad productora de renta, es necesaria y proporcional con un criterio comercial y tomando en consideración lo acostumbrado en la concreta actividad productora de renta.
5. Las anteriores reglas jurisprudenciales de unificación rigen para los trámites pendientes de resolver en vía administrativa y judicial. No podrán aplicarse a conflictos previamente decididos.
2.2. Para soportar el cumplimiento de los requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario, el actor aportó la factura del 9 de octubre de 2009 (f. 290 ca3), expedida por la sociedad Blue Colombia S.A. al contribuyente, por concepto de “estudio de mercadeo y asesoría en la consecución y venta de inmuebles”.
Al expediente también se allegaron los contratos de arrendamiento del 21 de marzo de 2007 y 3 de junio de 2009 (ff. 900 ca6, y 901 a 907 ca7), que fueron suscritos entre personas naturales y el contribuyente, por valor de $4.700.000 y $7.000.000 (mensuales), respectivamente, y por concepto del arrendamiento de una bodega con fines comerciales.
Por su parte, la DIAN verificó en la contabilidad del contribuyente (ff. 1035 ca7) “se puede observar en la conciliación contable y fiscal que corresponde a un asesoramiento para consecución y venta de bienes inmuebles cancelados a la sociedad Blue Colombia S.A., se revisó el movimiento durante el año 2009 de la propiedad planta y equipo de la sociedad investigada y se observa que dentro de sus activos fijos al final del año no posee bienes inmuebles, ni se realizaron transacción de compra ni venta de este tipo de bienes durante el año”.
2.3. De acuerdo con lo anterior, la Sala encuentra que el contribuyente no demostró que el gasto por honorarios tuviera por objeto el desarrollo de su actividad productora de renta. Esto, a pesar que esa circunstancia ha sido discutida por la Administración desde el inicio del procedimiento administrativo.
En efecto, en el expediente no existe prueba de las gestiones desarrolladas en virtud de los servicios facturados, que permitan establecer la conexión entre el gasto y la actividad productora de renta del contribuyente. Si bien, la sociedad aportó dos contratos de arrendamiento de bodegas para desarrollar el objeto social de la sociedad, no soportó que los mismos se hubieren derivado o suscrito en desarrollo de los servicios de “estudio de mercadeo y asesoría en la consecución y venta de inmuebles” que se relacionan en la factura aportada como prueba del gasto. Como tampoco, se aportó prueba del contrato celebrado con la sociedad Blue Colombia S.A. por los servicios facturados.
En tal sentido, el contribuyente no presentó pruebas que permitan establecer la efectiva realización de la gestión cuestionada y su injerencia en la producción de renta de la sociedad, en tanto se limitó aportar facturas y contratos de arrendamiento sin demostrar la relación o vínculo entre las operaciones que registran los citados documentos.
Por esa razón, la factura no da fe de cuáles fueron los servicios prestados. Máxime cuando se refiere a tres servicios, y no se probó ninguno de los conceptos descritos en la factura.
Por el contrario, la deducción solicitada se desvirtúa en el hecho de que la contabilidad del contribuyente no registra transacciones de compraventa de bienes inmuebles en el año 2009, y que en el expediente no obra prueba de los estudios de mercadeo que se citan en la factura.
Adicionalmente, se encuentra que las anteriores inconsistencias impiden verificar el provecho económico que pudo obtenerse con el gasto discutido, así como cualquier análisis de proporcionalidad.
Lo anterior, demuestra que el servicio adquirido no tiene relación de causalidad, ni era necesario ni proporcional para el contribuyente, debido a que no se probó la injerencia o beneficio que tuvo el pago de la erogación en la actividad productora de renta de la sociedad.
Por esas razones, no procede el costo por honorarios y, en tal sentido, prospera el cargo de apelación de la parte demandada.
3. En lo relacionado con el rechazo de la deducción por comisión de exportaciones por valor de $641.737.711, se encuentra que la DIAN sustentó su decisión, en que ese valor excedía el porcentaje del 10% que autoriza llevar en deducción el literal a) del artículo 121 del Estatuto Tributario y la Resolución 2996 de 1976.
Para el contribuyente, los gastos por comisiones que excedan el porcentaje del 10% que permite deducir el literal a) del artículo 121 del Estatuto Tributario, pueden deducirse dentro de los gastos al exterior limitados al 15% regulados en el artículo 122 del Estatuto Tributario. Esto, por cuanto se tratan de servicios prestados fuera de Colombia que no están sometidos a retención.
3.1. La Sala precisa que la presente glosa, se soporta en los siguientes hechos:
En el caso concreto, se encuentra probado que el contribuyente registró ingresos por exportaciones en la suma de $12.882.257.000.
El contribuyente soporta el pago de comisiones por exportaciones, en el contrato de prestación de servicios de intermediación del 8 de enero de 2008, que suscribió con Megaval Enterprises Ltd. -contratista, sociedad constituida y existente bajo las leyes de los Estados Unidos de América-. Los servicios de intermediación contratados fueron en las áreas de contacto con los clientes, diligenciamiento de pedidos, y logística administrativa en el territorio venezolano, ecuatoriano y mexicano. Como contraprestación se pactó inicialmente una comisión del 10% sobre el valor de las mercancías exportadas (ff. 322 a 323 ca3). Luego, mediante Otro sí al contrato de prestación de servicios, del 8 de noviembre de 2008, se estableció que el porcentaje a pagar por comisiones en el año 2009 sería del 17%: (ff. 988 ca7):
“Por el cual se modifica la cláusula tercera, correspondiente al valor del contrato firmado, por el cual: LA CONTRATANTE pagará a la CONTRATISTA por concepto de comisiones por los servicios pactados en el contrato por un porcentaje del diez por ciento (10%) sobre el valor de las mercancías exportadas. Porcentaje que varía para la firma del contrato incial, (sic) siendo pactado en el veinte por ciento (20%) para el primer año, el diecisiete por ciento (17%) para el segundo año, el quince por ciento (15%) para el tercer año, el doce por ciento (12%) para el cuarto año, y finalmente después del quinto año se pactara el diez por ciento (10%), por ser los primeros años los destinados a la determinación de procedimientos para el incremento de ventas y la rotación efectiva de los productos vendidos, así como la base para los lineamientos comerciales para los futuros períodos, objeto del contrato inicialmente firmado”. (Resaltado fuera de texto)
No obstante lo anterior, como se verifica en la conciliación contable y fiscal para la declaración de renta del año 2009, en relación con los ingresos por exportaciones por valor de $12.882.257.000, el contribuyente solicitó en deducción por concepto de comisiones el valor de $1.929.963.412, que corresponde al porcentaje del 14.98% de las ventas de mercancías.
De esa suma, la DIAN consideró que solo podía en llevar deducción por comisiones el 10% de las ventas realizadas, que corresponde a la suma de $1.288.225.700. Por tanto, desconoció el valor de $641.737.711, que es el mayor valor del 10% de comisiones solicitadas.
3.2. En tal sentido, el punto en discusión es si el exceso de las comisiones al exterior – esto es, las que superan el 10% del porcentaje permitido en el artículo 121 del Estatuto Tributario-, pueden llevarse en deducción al amparo del artículo 122 del Estatuto Tributario.
La Sala pone de presente que en la vigencia gravable discutida -2009- el tratamiento de la deducción por comisiones al exterior previsto en el artículo 121 del Estatuto Tributario era el siguiente:
“Artículo 121. Deducción de gastos en el exterior. Los contribuyentes podrán deducir los gastos efectuados en el exterior, que tengan relación de causalidad con rentas de fuente dentro del país, siempre y cuando se haya efectuado la retención en la fuente si lo pagado constituye para su beneficiario renta gravable en Colombia.
Son deducibles sin que sea necesaria la retención:
a. Los pagos a comisionistas en el exterior por la compra o venta de mercancías, materias primas u otra clase de bienes, en cuanto no excedan del porcentaje del valor de la operación en el año gravable que señale el Ministerio de Hacienda y Crédito Público;
b. Los intereses sobre créditos a corto plazo derivados de la importación o exportación de mercancías o de sobregiros o descubiertos bancarios, en cuanto no excedan del porcentaje del valor de cada crédito o sobregiro que señale el Banco de la República”
Como se observa, la norma dispone la deducción del 100% de gastos al exterior que sean sometidos a retención por constituir renta gravable en Colombia. Así como también, permitía llevar la deducción plena -100%-, sin que sea necesaria la retención, de los pagos a comisionistas en el exterior por la compra o venta de mercancías, en cuanto no excedan del porcentaje del valor de la operación en el año gravable que señale el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
En relación con el literal a), que interesa en este caso, la Sala (sentencias del 18 de junio de 2020, exp. 23232, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, y del 3 de octubre de 2007, exp. 1557, C.P. Ligia López Díaz) ha ratificado la vigencia de la Resolución Nro. 02996 de 1976, por medio de la cual el Ministerio de Hacienda y Crédito Público fijó el porcentaje que autorizaba deducir el artículo 121 del Estatuto Tributario por pagos a comisionistas, en un 5% del valor de la operación para la compra o venta de materias primas y del 10% de las comisiones sobre productos manufacturados. En ese caso, se da por probado que las comisiones discutidas se tratan de productos manufacturados, como quiera que la DIAN aceptó en deducción el porcentaje del 10% de los gastos por comisiones solicitados por el contribuyente.
Así las cosas, el artículo 121 analizado establecía una deducción sobre los pagos a comisiones al exterior, que normalmente no tienen retención por considerarse renta de fuente extranjera de acuerdo con lo previsto en los artículos 24 y 25 del Estatuto Tributario, en tanto el servicio se presta en el extranjero.
Esta norma permitía una deducción plena del 10% de las comisiones al exterior sobre productos manufacturados. Con lo cual, no establecía una limitación sobre la deducción de los pagos por comisiones, sino un tratamiento benéfico que autorizaba llevar la deducción total sobre la renta bruta de hasta el 10% de los pagos a comisionistas al exterior. Así entendió la Corte Constitucional (Sentencia del 25 de febrero de 2003, C-153/2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño) la finalidad de esta disposición legal:
“En cuanto a la concurrencia de una finalidad aceptada constitucionalmente para ese tratamiento legal diferenciado hay que indicar, por una parte, que el concurso de comisionistas en el exterior para la compra o venta de materias primas, mercancías u otra clase de bienes resulta fundamental. Ello es así porque la adquisición o venta de tales bienes en el mercado internacional resulta compleja y exige el dominio de materias como listas de proveedores; calidad, cantidad y precios de los bienes; investigación de mercado, determinación de las condiciones de oferta y demanda, etc. Tal complejidad torna necesario acudir a comisionistas con un conocimiento detallado de las condiciones del mercado, quienes con su concurso no solo facilitan las transacciones correspondientes sino que también contribuyen al abaratamiento de los costos de producción de la industria nacional y, en consecuencia, al desarrollo económico del país. Y no cabe duda que estas consecuencias tocan directamente con fines constitucionales legítimos como el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo a través de la dirección general de la economía y de su racionalización.
Por esas razones, no se puede considerar que el artículo 121 del Estatuto Tributario sea una norma que restrinja el valor que se puede deducir por comisiones, sino por el contrario, lo que pretende es otorgar un beneficio que requieren los exportadores colombianos que no conocen el mercado internacional para que puedan promocionar sus productos, y que consiste en que pueden descontar de manera plena el 10% de las comisiones, sin sujeción al límite de la renta líquida.
No obstante, se pone presente que mediante el artículo 376 de la Ley 1819 de 2016, se derogó el inciso 2º del artículo 121 del Estatuto Tributario, que contemplaba en el literal a) la deducción por comisiones al exterior. En consecuencia, actualmente se encuentra derogada la disposición que permitía llevar la deducción plena del 10% de los pagos por comisión al exterior.
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta en el presente análisis que, el artículo 122 del Estatuto Tributario permite deducir dentro del límite del 15% de la renta líquida del contribuyente, los gastos al exterior que no tengan retención en la fuente, como es el caso de las comisiones al exterior estudiadas. En este caso, el tope que se puede llevar en deducción por comisiones está dado por la renta líquida del contribuyente.
Así el artículo 122 del Estatuto Tributario autoriza solicitar en deducción todos los gastos en el exterior que no estén sujetos a retención, que tengan relación de causalidad y no excedan el límite del 15% de la renta líquida.
3.3. Con el marco anotado, y habida consideración que en la normativa tributaria no se presenta una limitación de cuánto es el monto que legalmente se acepta deducir por comisiones, resulta procedente deducirlas conforme con lo previsto en los artículos 121 y 122 del Estatuto Tributario, observando los presupuestos exigidos en cada norma para tal efecto.
Lo que implica que el contribuyente puede llevar como deducción plena por comisiones al exterior el 10% de su valor, conforme con lo previsto en el literal a) del artículo 121 del Estatuto Tributario. Y, el resto puede solicitarlas dentro del límite del 15% previsto en el artículo 122, en tanto esta norma autoriza deducir gastos al exterior sin retención limitados al 15% de la renta líquida. Por tanto el exceso de comisiones que no incluya dentro del 10%, puede llevarse dentro de los gastos al exterior limitados al 15% del artículo 122 del Estatuto Tributario.
Actualmente, con la derogatoria del literal a) del artículo 121 del Estatuto Tributario, las comisiones deben deducirse dentro de la limitante del 15% previsto en el artículo 122 del Estatuto Tributario, si tiene renta líquida. Aclarando que dentro de ese límite no existe condicionamiento sobre el porcentaje que se lleven por comisiones.
Así las cosas, la Sala concluye que el artículo 121 del Estatuto Tributario no puede entenderse como una norma que limita las deducciones por comisiones al exterior, sino que permite una deducción plena del 10%. En tal sentido, el porcentaje del 10% no es un techo para establecer cuánto es el monto que se permite deducir por comisiones en el país. Lo que señalaba el artículo 121 ibídem era que se podía solicitar sin retención en la fuente y sin el límite del 15%, unas comisiones hasta el 10%.
En esa medida, el exceso de las comisiones al exterior que el contribuyente no pueda llevar pleno por el 121 del Estatuto Tributario, lo puede deducir como gastos en el exterior por el 122 ibídem siempre que se cumpla con el requisito de relación de causalidad.
En tal sentido, el exceso del 10% de los gastos por comisiones contemplados en el 121 del Estatuto Tributario, los podía deducir el contribuyente dentro del límite del 15% de gastos al exterior previsto en el artículo 122 del señalado Estatuto. Y, dado que en este caso, la DIAN no objetó la vinculación con la renta, ni la proporcionalidad, procede la deducción de comisiones al exterior discutida.
En consecuencia, prospera el cargo para el demandante.
4. Respecto del rechazo de la deducción por concepto de propaganda y publicidad en el exterior por $279.148.306, la DIAN señala que el hecho de que el pago hubiere sido percibido por una persona extranjera sin domicilio en Colombia, no exoneraba al contribuyente de practicar la retención sobre dichos gastos, conforme con los artículos 121 y 123 del Estatuto Tributario.
Para el contribuyente, los pagos constituyen ingreso de fuente extranjera para el beneficiario I Network Hispanoamerica, porque los servicios fueron prestados en el exterior por una sociedad extranjera, y en esa medida, no están sujetos a retención. Por esa razón, deben deducirse dentro de los gastos al exterior limitados al 15% de la renta líquida.
La Sala advierte que los gastos al exterior fueron realizados a una sociedad extranjera por servicios prestados fuera de Colombia correspondiente a una “campaña publicitaria Nico Ecuador y Venezuela, y campaña Messenger Ecuador y Venezuela”, como se verifica en la factura de compraventa y en la contabilidad del contribuyente (f. 453 y 455 ca7) –hecho que no es discutido por la DIAN-, razón por la cual constituyen para la sociedad extranjera beneficiaria renta de fuente extranjera (art. 12, 20, 24 y 25 Estatuto Tributario) que no está sometida a retención.
Al respecto, se precisa que conforme con el artículo 24 del Estatuto Tributario las operaciones económicas estudiadas generan ingresos de fuente nacional cuando el servicio se preste en el país. En ese caso, el ingreso estará gravado en Colombia y sujeto a retención. Sin embargo, cuando el servicio se preste en el extranjero, la renta será de fuente extranjera, y en esa medida, no está gravada en Colombia ni sujeta a retención.
En esa medida, no es procedente que la DIAN se soporte en el artículo 123 del Estatuto Tributario, para señalar que el gasto al exterior solo es deducible si se practica retención, porque esa norma solo exige ese requisito de procedencia para el caso en que la renta esté sujeta a ese mecanismo de recaudo. Nótese que la disposición es clara en señalar que la cantidad pagada será deducible si se acredita la consignación de la retención “según el caso”, lo que implica que se tiene que analizar si se está frente a una renta de fuente nacional o extrajera, para saber si hay lugar a practicar retención, y en tal sentido, exigirla como requisito.
Así tenemos que, si el pago se genera por servicios prestados fuera de Colombia, sobre el mismo no debe exigirse retención, en razón a la naturaleza del pago -ingreso de fuente extranjera.
Como para la sociedad extranjera, beneficiaria del pago, esos ingresos no constituían renta gravable en Colombia, no había lugar a practicar retención en la fuente (artículos 367, 406 y 418 del Estatuto Tributario), por lo que esos gastos al exterior pueden llevarse como deducción en el límite del 15% conforme al inciso primero del artículo 122 del Estatuto Tributario, pues, se insiste, en estos se incluyen los gastos al exterior no sujetos a retención que tengan relación de causalidad con rentas de fuente nacional.
En consecuencia, procede la deducción de los servicios de propaganda y publicidad.
5. En lo relacionado con la sanción por inexactitud, se modificará la impuesta sobre los valores aceptados en la presente providencia.
Respecto de la procedencia de la sanción por inexactitud sobre las glosas rechazadas, la Sala encuentra que está demostrado que el actor incurrió en una de las conductas tipificadas como sancionables –declaración de costos improcedentes.
En este caso, no se configura una diferencia de criterios, sino el desconocimiento de los requisitos exigidos en la normativa tributaria para la procedencia de los costos por amortización y por honorarios, artículos 107, 142 y 143 del Estatuto Tributario.
Con todo, esta Sala, en aplicación oficiosa del principio de favorabilidad, anulará parcialmente los actos demandados. Lo anterior, por cuanto en el régimen tributario sancionatorio la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplica de preferencia a la restrictiva o desfavorable, de conformidad con el artículo 29 de la Constitución y con el artículo 640, parágrafo 5.° del Estatuto Tributario (modificado por el artículo 282 de la Ley 1819 de 2016).
En tal virtud, se dará aplicación del artículo 288 de la Ley 1819 de 2016 que modificó el artículo 648 del Estatuto Tributario, con base en el cual la sanción por inexactitud, que antes equivalía al ciento sesenta por ciento (160%) pasó a ser equivalente al ciento por ciento (100%) de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor, según el caso determinado en la liquidación oficial y el declarado por el contribuyente.
Por tanto, se reliquidará dicha sanción sobre el ciento por ciento (100%) de la diferencia entre el saldo a pagar determinado en la nueva liquidación y el declarado por la demandante.
6. En segunda instancia, no se condenará en costas (agencias en derecho y gastos del proceso) porque no obra elemento de prueba que demuestre las erogaciones por ese concepto, como lo exige para su procedencia el artículo 365 del Código General del Proceso, aplicable por disposición del artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
7. Como consecuencia de lo expuesto, la Sala modificará el numeral 2º de la sentencia apelada, y procederá a practicar una nueva liquidación del impuesto de renta y complementarios por el año gravable 2009, para aceptar deducciones por comisiones por exportaciones por $641.737.711 y por servicios de propaganda y publicidad en el exterior por $279.148.306, mantener el rechazo del costo por amortización del contrato de intangibles y el costo por honorarios, y levantar parcialmente la sanción por inexactitud sobre los valores aceptados, y ajustar la sanción por inexactitud al 100%. En lo demás se confirma la sentencia apelada. Adicionalmente, no se condenará en costas en segunda instancia.
La liquidación del impuesto de renta a cargo del demandante es la siguiente:
| EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN EDITORES S.A EXPRECOM EDITORES |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA – AÑO GRAVABLE 2009 |
| Concepto |
Liquidación privada |
Liquidación oficial de revisión |
Liquidación Consejo de Estado |
| Efectivo, bancos, inversiones mobiliarias |
1.143.125.000 |
1.143.125.000 |
1.143.125.000 |
| Cuentas por cobrar clientes |
7.119.976.000 |
7.119.976.000 |
7.119.976.000 |
| Inventarios |
581.049.000 |
581.049.000 |
581.049.000 |
| Activos fijos |
14.252.000 |
14.252.000 |
14.252.000 |
| Otros activos |
68.669.000 |
68.669.000 |
68.669.000 |
| Total patrimonio bruto |
8.927.071.000 |
8.927.071.000 |
8.927.071.000 |
| Pasivos |
7.621.543.000 |
7.621.543.000 |
7.621.543.000 |
| Total patrimonio bruto |
1.305.528.000 |
1.305.528.000 |
1.305.528.000 |
| Ingresos brutos operacionales |
15.545.436.000 |
15.545.436.000 |
15.545.436.000 |
| Ingresos brutos no operacionales |
253.660.000 |
253.660.000 |
253.660.000 |
| Interés y rendimiento financiero |
41.000 |
41.000 |
41.000 |
| Total Ingresos brutos |
15.799.137.000 |
15.799.137.000 |
15.799.137.000 |
| Devoluciones, descuentos y rebajas |
1.813.151.000 |
1.813.151.000 |
1.813.151.000 |
| Total ingresos netos |
13.985.986.000 |
13.985.986.000 |
13.985.986.000 |
| Costo de venta |
8.064.984.000 |
2.197.863.000 |
2.197.863.000 |
| Total costos |
8.064.984.000 |
2.197.863.000 |
2.197.863.000 |
| Gastos operacionales de administración |
421.575.000 |
421.575.000 |
421.575.000 |
| Gastos operacionales de ventas |
3.308.444.000 |
2.387.558.000 |
3.308.444.000 |
| Otras deducciones |
1.882.705.000 |
1.882.705.000 |
1.882.705.000 |
| Total deducciones |
5.612.724.000 |
4.691.838.000 |
5.612.724.000 |
| Renta líquida del ejercicio |
308.278.000 |
7.096.285.000 |
6.175.399.000 |
| Renta líquida |
308.278.000 |
7.096.285.000 |
6.175.399.000 |
| Renta presuntiva |
42.240.000 |
42.240.000 |
42.240.000 |
| Renta líquida gravable |
308.278.000 |
7.096.285.000 |
6.175.399.000 |
| Impuesto sobre la renta gravable |
101.732.000 |
2.341.774.000 |
2.037.882.000 |
| Impuesto neto de renta |
101.732.000 |
2.341.774.000 |
2.037.882.000 |
| Total impuesto a cargo |
101.732.000 |
2.341.774.000 |
2.037.882.000 |
| Otras retenciones |
60.156.000 |
60.156.000 |
60.156.000 |
| Total retenciones año gravable |
60.156.000 |
60.156.000 |
60.156.000 |
| Anticipo por el año gravable siguiente |
7.970.000 |
7.970.000 |
7.970.000 |
| Saldo a pagar por impuesto |
49.546.000 |
2.289.588.000 |
1.985.696.000 |
| Sanciones |
3.723.000 |
3.587.790.000 |
1.939.873.000 |
| Total saldo a pagar |
53.269.000 |
5.877.378.000 |
3.925.569.000 |
| CÁLCULO SANCIÓN POR INEXACTITUD |
| Concepto |
|
|
| Saldo a pagar declarado |
49.546.000 |
|
| Saldo a pagar según liquidación Consejo de Estado antes de sanciones |
1.985.696.000 |
|
| Base sanción por inexactitud |
|
1.936.150.000 |
| Tarifa sanción de inexactitud (Art. 648 y 640 del E.T.) |
|
100% |
| Sanción por inexactitud |
|
1.936.150.000 |
| (+) Sanción declarada |
|
3.723.000 |
| Total sanciones |
|
1.939.873.000 |
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Modificar el numeral 2º de la sentencia apelada. En su lugar:
“2. A título de restablecimiento del derecho, se ordena que el Impuesto de Renta a cargo de la sociedad Expresión y Comunicación Editores S.A. corresponde al liquidado en la parte motiva de esta providencia.
2. En lo demás, confírmese la sentencia apelada.
3. No se condena en costas en segunda instancia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente de la Sección
(Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
(Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
La citada disposición previó que ese límite no opera en los siguientes casos: (i) Aquellos respecto de los cuales sea obligatoria la retención en la fuente. (ii) Los referidos en los literales a) y b) del artículo anterior (121 del Estatuto Tributario.). (iii) Los contemplados en el artículo 25 del Estatuto Tributario. (iv) Los pagos o abonos en cuenta por adquisición de cualquier clase de bienes corporales. (v) Los costos y gastos que se capitalizan para su amortización posterior de acuerdo con las normas de contabilidad generalmente aceptadas, o los que deban activarse de acuerdo con tales normas. (vi) Aquellos en que se incurra en cumplimiento de una obligación legal, tales como los servicios de certificación aduanera.